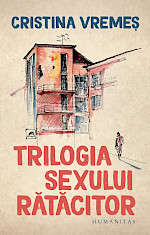En el tren, durante el último tramo del trayecto, vio a través de la ventanilla roñosa los confines del cielo. Se levantó para mirar desde el otro lado del vagón y se acercó al hombre que dormía con la cara escondida tras la cortina y la mano derecha apoyada con firmeza sobre la bolsa de viaje colocada en el asiento de al lado. Vale, desde su ventanilla se veía lo mismo. Una manta pesada, añil, alineada con el vasto campo, plagado de matojos. Y en el extremo, un azul claro y despejado, como un mar lejano, suspendido entre el cielo y la tierra.
En alguna parte, sobre la manta añil, asomaba el sol.
Al levantarse, notó la agitación del vagón; la gente pensó que él se preparaba para bajar, así que empezaron casi al unísono a bajar las maletas, a vestirse y a abrocharse los botones.
Se volvió a sentar y comprobó el móvil. Tres llamadas perdidas de su padre y un mensaje en el contestador: «Oye, Bogdan, quería pedirte…». Le pedía prestados otra vez cien lei, la tasa para inscribirse en una competición de pesca. El cardiólogo le había recomendado pescar. Y eso que en casa, en el jardín, estaba al aire libre, aunque no se lo habían recomendado para tomar el aire, sino por la tranquilidad.
El cardiólogo no tenía la menor idea de la calma que reinaba allí.
Bogdan había prometido pasarse por casa de sus padres al volver de Bucarest. Vivían muy cerca de la estación. Tenía que volver a instalar en el móvil de su padre la aplicación para la cámara de vigilancia del jardín. Al bajarse del tren buscó de nuevo el horizonte, pero ya no lo veía y de repente se sintió atrapado, aplastado por la manta ahora plomiza que parecía no sobrepasar el tejado de la estación.
Echó a andar por el barrio donde se había criado y pasó al lado de la empresa abandonada de productos lácteos, que desprendía un olor nauseabundo a vainilla porque allí, no se sabe en cuál de las ventanas opacas, al otro lado de la puerta oxidada, entre las ruinas, había un obrador de pastelería. La prueba de ello era el eterno olor empalagoso y también la eterna jauría de perros que seguramente habían sido alimentados con galletas durante toda su vida. Una jauría demasiado grande como para vigilar solo una fábrica de dulce.
Bogdan había ido a Bucarest a una feria de camiones para buscar vehículos en los que transportar cerdos vivos. Era veterinario en una granja de la provincia y quería independizarse, como decía él; es decir, empezar algo por cuenta propia. Quería llevar un pequeño negocio donde no tuviera que trabajar directamente con los animales y donde pudiera más bien poner en práctica el funcionamiento administrativo que había aprendido de pasada durante los doce años que llevaba trabajando en la granja, una de las más grandes del país.
La situación, sin embargo, estaba estancada debido a la peste porcina que había desatado un pánico terrible, empezando por los granjeros y hasta llegar a los lugareños que criaban algún cerdo en su corral y que ahora lo sacrificaban desesperados.
De ahí que la feria, que había estado esperando cuatro meses y a la que había ido por inercia, ahora le parecía una broma. Estar allí era una broma. Aunque no hubiera enfermedades en el mundo, le habría sido prácticamente imposible pedir un préstamo para comprar el camión.
Estaba cansado y preocupado, y los problemas de su padre con sus lagunas de pescar le ponían de mal humor. El viejo no quería mucho, tan solo unos cien lei que de vez en cuando pedía siempre a escondidas y sin que se enterara su madre, Dios sabe por qué.
Cuando llegó a la puerta, Bogdan se dio cuenta de que ya no llevaba la llave de sus padres en el llavero. Recordaba haberla sacado, pero no qué había hecho con ella. Llamó al timbre, se asomó por la valla y enseguida vio a su madre saliendo escopetada por la puerta y corriendo con la bata gruesa de felpa que se ponía al salir.
—¡Deja de correr, que me agobias! —vociferó hacia la puerta verde de hierro. Su madre le abrió contenta.
—¿Os habéis olvidado de que venía?
—Anda, cómo se me iba a olvidar —le contestó.
—¿Qué te tengo dicho de correr? Puedo esperar un momento, no se acaba el mundo.
—¿No tienes llave? —preguntó ella.
—Se me ha olvidado —le dijo.
Su madre lo abrazó y lo apretó fuerte con los ojos cerrados. Era menudita y le llegaba hasta el pecho, así que bajó la cabeza y se fijó en su cabello blanco y fino que olía a limpio y champú.
—Venga, suéltame —le dijo.
—¿Por qué? —se escuchó la voz de su madre hundida en su abrigo. Era marzo y hacía frío.
Bogdan sonrió y la dejó estar un poco más.
Hacía mucho que no se pasaba a verlos, pese a vivir en la ciudad. Su padre sí que iba de visita, pero su madre no había ido nunca en los dos últimos años, desde que se había casado con Alina.
—¿Y papá? —preguntó—. No puedo quedarme mucho.
—Creo que en el gimnasio, donde Mircea —le contestó ella.
*
Enfundado en un chándal grueso, con chaqueta y gorro en la cabeza, Grigore se sentó en su banco favorito, frente al Danubio. Hacía aire y le gustaba cerrar los ojos mientras escuchaba el crujir de los pontones. A lo lejos se oía el ruido metálico del astillero. También se oían las gaviotas. Y las olas.
Ahí se escuchaba todo de maravilla, solo desde ese banco. Era el último de la hilera del paseo. El resto iba subiendo, río arriba, hasta la piscina abandonada, hacia una zona donde había algunas terrazas desperdigadas y donde, aun así, se juntaba algo del bullicio de la ciudad. También había gente joven patinando y dueños paseando a sus perros.
Iba todas las semanas donde Mircea, su amigo de toda la vida, que era entrenador de boxeo en un gimnasio cerca del muelle. Entrenaba por su cuenta a algunos chavales.
Mircea tenía sesenta y ocho años. Grigore iba a cumplir setenta.
Si hacía aire —y ahí, en la ribera, casi siempre había una brisa maravillosa—, Grigore bajaba por una callejuela empedrada hacia el edificio de la estación del río, que durante mucho tiempo estuvo en ruinas; después se reconvirtió en un casino y ahora estaba cerrado a cal y canto. Pasaba al lado de un santuario decorado con flores de plástico frente al que había una fuente de agua que, sorprendentemente, siempre funcionaba. Si no pasaba nadie por ahí cerca para verlo, se santiguaba un buen rato y bebía de la fuente, como si el agua estuviese bendita.
Con la edad, Grigore empezaba a evitar a la gente.
Tenía un montón de manías que cultivaba a escondidas. Eran cosas minúsculas e insignificantes y por eso le resultaba fácil esconderlas, pero había acumulado muchas.
No quería que lo juzgaran por haberse ablandado.
Había sido muy valiente de joven, pero su valentía tuvo un límite. Se agotó pronto.
No era creyente, pero sentía algo al pasar junto a una cruz. Un respeto hacia algo que estaba por encima de él, una fuerza que algún día se le manifestaría como una vorágine para atraerlo hacia el cielo. Así se imaginaba la muerte. Como un ascenso convulso lleno de sustos, pero un ascenso, no un entierro. Una desintegración en la luz, no una descomposición en la oscuridad.
A menudo oía un pitido en los oídos. A veces solo en el derecho, otras en ambos. Lo tenía desde siempre, iba y venía constantemente. Lo oía sobre todo por la noche, antes de dormir, cuando se metía en la cama y apagaba la luz y había tanto silencio que el pitido le inundaba la cabeza. Casi siempre era como un murmullo industrial monótono, como un coro de máquinas gigantes y pesadas que trabajaban a su aire. Otras veces era como un torrente que corría a borbotones, raudo y peligroso, con la fuerza necesaria para provocarle un daño irreparable. Como si le fuese a romper algo dentro de la cabeza.
El ruido había vuelto desde hacía algunas semanas y, cuanto más pensaba en él, más fuerte era. Se despertaba instintivamente y se tapaba los oídos, con una almohada o con las manos, pero sabía que no provenía de fuera y que, al comprimirse la cabeza, no hacía más que apretar la cadena que llevaba al cuello aquel monstruo que aullaba cada vez más fuerte.
No había ido nunca al médico para mirárselo. Había problemas más importantes en el mundo.
Recibió muchos puñetazos en la cabeza de joven, así que era imposible que no le quedaran secuelas.
Ahí, a orillas del Danubio, tenía el silencio y al mismo tiempo el ruido suficiente como para no oír su cabeza por dentro y eso le agradaba.
—Papá, ¿por qué has salido de casa? ¿No te había dicho que venía? —le preguntó Bogdan.
—No recordaba muy bien a qué hora llegabas —le contestó inquieto—. Espérame. ¡Espérame!
—Espera, no corras —le dijo su hijo—. Te dejo el dinero ahí, ya sabes. Donde el perro. Ya vengo otro día para lo del teléfono. ¿Estás en el barco o dónde?
—Hace aire —contestó Grigore—. ¿Por qué no me esperas? —le preguntó desilusionado.
—Papá, estoy cansado.
Grigore no dijo nada más.
—¿No me crees? —le preguntó Bogdan. Grigore dijo que sí, que le creía.
*
La calle Traian bajaba desde la plaza Traian hasta el Danubio. Abarcaba solo unos pocos cientos de metros. No era una calle larga, pero cambiaba mucho de un extremo a otro. Empezaba en el centro y en el tramo inicial había unos cuantos edificios antiguos y bonitos que habían restaurado hacía poco, así que parecían nuevos. Solo que, en esta ciudad, la reforma no dura demasiado, la pintura se desconcha enseguida. Para cuando lleguen a restaurar toda la calle, seguramente, en la parte de arriba, las fachadas estarán de nuevo cayéndose a pedazos. Aquí la decadencia no se esconde.
Los edificios del principio habían pertenecido a unas instituciones que ya no existían y, aunque no tenían mala pinta, estaban vacíos. Había un tramo con algunos edificios decentes y, después, casi de golpe, entrabas en una zona decadente de la calle, con las casas en ruinas, sin amueblar y parcelas repletas de basura. Al final del todo, un edificio alto, comunista, igual de abandonado, desentonaba por completo con el paisaje.
Cuando lo dejabas atrás, había un crucero con una fuente y, un poco más abajo, el Danubio que corría con una velocidad impetuosa, de derecha a izquierda; aunque conforme ibas examinando el lugar, te esperabas que fluyera al revés.
Ver el Danubio tras pasar un tiempo alejado de él te alteraba durante unos segundos la percepción del espacio. Fluía al revés. Y corría extrañamente rápido para aquel lugar aislado en el que se te aparecía.
La sala de boxeo donde Mircea impartía sus clases a los niños estaba en esta zona deteriorada de la calle, en el bajo de una casa con una planta. Justo encima de la puerta doble con rejas había un balcón que parecía una tarta cortada, con todas las capas visibles. Los ladrillos que afloraban desprendían un polvo rojizo. Del suelo del balcón brotaba un árbol fino y joven y, a pesar de que el piso que había encima del gimnasio estaba habitado, la gente no había tenido a bien arrancar el árbol, que parecía ser una acacia.
Cada vez que venía a ver a Mircea, Valer bajaba del autobús número 4 en la parada que había delante del hotel Traian y después echaba a andar por la calle Traian. Podía sentir ya la corriente que nacía del río aún oculto y, al mirar al suelo, soñaba despierto con cómo sería si esa calle llevara su nombre.
Tenía muchas ganas de que hubiera una calle en la ciudad con su nombre. Sin duda se lo merecía.
Observaba las placas de los edificios y ni siquiera tenía que cerrar los ojos para verlo escrito: «Valer Pataki, boxeador». O bien: «Valer Pataki, campeón de boxeo». También:
«Valer Pataki (1952-), campeón de boxeo». No, sin el año de nacimiento; así no tenían que esperar a poner su muerte. Mejor no invocar a la parca, pensaba, no vaya a ser que se acuerde.
Aunque ahora, bajando por la calle Traian hacia el local de entrenamiento, se le había venido a la cabeza otra idea: «Valer Pataki, boxeador y escritor».
Sus memorias estaban casi listas. Dentro de una semana iría a la imprenta a recoger las cajas. Quería una presentación por todo lo alto, en un buen restaurante de la ciudad donde invitar a las viejas glorias del boxeo del país a firmar autógrafos, llamar a la prensa y organizar una exhibición con las jóvenes promesas. Por eso quería hablar con Mircea.
Esta publicación se había convertido en su mayor sueño desde hacía muchos años y estaba a punto de cumplirlo. Había vendido un terreno en el pueblo para ello.