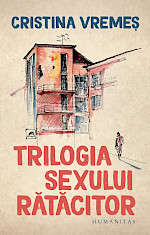Las cosas se fueron de madre la mañana de un domingo de agosto, en la que los primeros transeúntes de la plaza Parvis de Notre-Dame, empleados que trabajaban en los bistrós de la zona, avistaron el objeto. Era algo parecido a una bala gigante colocada en el suelo, con la punta mirando hacia la catedral y la base hacia la Prefectura de Policía. A simple vista, el proyectil medía cerca de veinte metros de largo y cinco de diámetro. Los camareros y propietarios se acercaron con curiosidad, lo rodearon, se encogieron de hombros y se marcharon a abrir sus restaurantes. Esto ocurrió sobre las siete.
Sobre las ocho, los curas y feligreses que llegaban a misa se quedaron de piedra delante de la puerta y se frotaron los ojos.
—¿Y esto qué es? —preguntó desconcertado el obispo, mientras se acercaba lentamente a examinar el insólito objeto que había aparecido durante la noche en mitad de la plaza. Entretanto, había salido el sol, que confería al objeto un brillo cegador.
—¿Será la columna de fuego que condujo a Moisés a través del desierto? —sugirió un creyente de entre los congregados.
—¿Usted cree? —se sorprendió otro.
—Pues claro que creo.
—No, que si cree que este es el objeto divino que guio al pueblo hebreo en el éxodo, el que sale en la Biblia.
—Puede ser —supuso el feligrés.
—Bueno, ¿y qué hace aquí?
—¡Es una señal divina! Nuestro viaje en la Tierra ha concluido y ha llegado el día del juicio final. Tengo el presentimiento de que en cualquier momento se abrirá una trampilla por la que aparecerá Jesucristo y anunciará que debemos subir porque somos los elegidos para ir directos al cielo.
—Después se desatará el fin del mundo y la Tierra arderá junto con el resto, los secuaces del maligno —susurró el obispo—. Pero, entonces, ¿quién es el anticristo?
—¿Acaso importa?
—Es verdad —respondió el obispo y decidió celebrar la misa fuera.
Los fieles se apresuraron a traer todo lo necesario y el prelado quemó incienso y bendijo el proyectil divino, al que ya no podías mirar sin gafas de sol. Los creyentes empezaron a entender qué estaba pasando y se arrodillaron. Detrás de ellos, la primera oleada de turistas se apelotonó para hacer fotos. Una decena de japoneses asedió la estatua de Carlomagno para ver mejor a través del objetivo de sus cámaras. Estaban pletóricos: ni siquiera los amigos que visitaron París antes que ellos habían visto algo semejante, y eso que alardeaban de haber retratado todo, desde la torre Eiffel hasta el último modelo de contenedor de basura.
Sobre las nueve, la plaza situada delante de la catedral de Notre Dame se llenó como nunca antes. Los fieles llamaron por teléfono a familiares y conocidos, decenas de cadenas de televisión se instalaron allí para emitir en directo, la policía esperaba órdenes, los bomberos conectaron kilómetros de mangueras a las bocas de incendio y esperaban tensos a que algo se incendiase o que tuviesen que dispersar a la multitud. Los médicos y enfermeras del hospital Hôtel-Dieu estaban preparados para intervenir con camillas y vías y los pacientes hospitalizados se asomaron a la ventana intentando divisar algo entre las ramas de los castaños. Lo llevaban claro.
Cuando acabó la misa católica, un grupo numeroso de paisanos con sombrero se amontonó delante, siguiendo al rabino. Los judíos se hicieron hueco a codazos y, al llegar al lado del objeto gigantesco, empezaron a hacer reverencias sin parar. En el otro lado, los musulmanes despejaron un sitio de las miradas ajenas, extendieron sus alfombras de oración y se arrodillaron con el rostro mirando al suelo. Mientras tanto, los periodistas rodearon al obispo, que les explicó lo que estaba ocurriendo, es decir, que seguramente se trataba de la segunda venida de Cristo.
—Entiendo, pero ¿por qué no eligió el Vaticano? ¿O Jerusalén? —preguntó uno de los tipos con micrófono.
—¿Quién sabe? —sonrió el obispo orgulloso, pero no tan enigmático como pretendía.
Sobre las once, se formaron varias procesiones y llegaron a duras penas, tras mucho insistir, cerca de la embajada celestial. Había ortodoxos, protestantes y evangelistas que se enteraron por la tele de lo ocurrido en el centro de París y no podían perdérselo.
—¿Cree que el hijo de Dios bajará hoy entre nosotros? —abordaron los reporteros al rabino.
—¿Por qué queréis saberlo? —les disipó el entusiasmo y se fue.
—¿Qué espera de este encuentro? —El imán se vio acorralado por los periodistas.
—Ya lo veréis —respondió con una sonrisa pícara y se volvió con los suyos.
—Algunos vaticinaron que el Mesías vendría a algún lugar de Europa del este. Concretamente, a Rumanía. Sin embargo, Él podría estar aquí, ahora. ¿Qué le parece?
—No me molesta —afirmó entre dientes un cura ortodoxo—. A la capital rumana también se la conoce como el Pequeño París y, teniendo en cuenta la cantidad de rumanos que vive a orillas del Sena, no me extrañaría que incluso Él se hubiese equivocado de ciudad, al igual que los famosos confunden Budapest con Bucarest. Podría haber sido peor.
—Entonces, ¿se podría decir que Jesús es como un famoso?
—¡Por supuesto! —interrumpió un evangelista—. ¿Acaso lo ponéis en duda? Menos mal que de John Lennon o Michael Jackson no dudasteis. Ya os daréis cuenta.
—Volved a casa y descansad, que mañana será otro día de trabajo —intervino con calma el pastor protestante—. No va a pasar nada. Ese objeto no es más que un dispositivo electrónico y Dios no cabe dentro de algo así.
—Estimados conciudadanos, he golpeado ese objeto y solo me ha devuelto el eco que confirma mis dudas. ¡Os aseguro que la trascendencia está vacía! Todo depende de nosotros —concluyó un profesor de la Sorbona.
Para la hora del almuerzo, la Île de la Cité se había hundido casi un metro debido al peso de los cientos de miles de personas que la ocupaban y transmitían de boca en boca los rumores y noticias de última hora. Los representantes de las diferentes religiones se turnaban el acceso directo al venerado proyectil y lo vigilaban de cerca para que el vulgo pudiese tocarlo lo menos posible. Se celebraban misas y oraciones sin cesar, desde todas partes podía verse el humo del incienso elevándose hacia el cielo azul. La ciudad se había paralizado a la espera de que el milagro ocurriese. Los bistrós ofrecían comida y bebida gratis, los cigarros se pasaban de un vecino a otro, los mendigos foráneos brindaban con la misma botella que los pedigüeños patrios, las fronteras entre religiones, naciones, orientación política y estatus social se difuminaron, al menos por precaución.
Pasó el mediodía y llegó la tarde y después la noche. La tensión aumentaba con cualquier historia u opinión que llegara a través del teléfono escacharrado de la multitud. Las cadenas de televisión habían instalado en varios puntos pantallas gigantes que retransmitían en directo. La gente tenía un ojo puesto en ellas y otro en las cámaras que se iluminaban alrededor y estallaban de júbilo en cuanto los regidores de las cadenas emitían su imagen. Eran conscientes de que el mundo entero los estaba viendo, así que no dejaban de gesticular para exhibir su convicción.
Por la noche, el espectáculo público se vio interrumpido por la aparición en pantalla de un individuo trajeado que leía monótonamente un comunicado de prensa. El señor de la corbata, representante de una conocida marca farmacéutica, empezó pidiendo disculpas por la confusión que se había originado. Puntualizó a continuación que el objeto colocado delante de Notre Dame no era más que un elemento publicitario —poco convencional, a decir verdad, pero totalmente inofensivo— del último supositorio que había salido al mercado y los invitaba a todos a probarlo. La emisión del relaciones públicas se cortó por el abucheo unánime. Desamparada y decepcionada, la gente ya no esperaba ningún milagro divino. Renegaron definitivamente, o al menos hasta la primera ocasión, del ecumenismo y se marcharon a casa. La isla pronto volvió a flote y la plaza de la catedral se vació casi por completo. Los curas se retiraron abochornados, pero en cierto modo satisfechos porque, de todo el alboroto, habían sacado al menos un ensayo general decente. La bala monumental quedó a disposición de los viandantes y enamorados, que no tardaron en escribir su nombre con rotulador sobre la superficie lisa y oscura. Al poco tiempo, ocuparon su lugar los adeptos de las teorías conspirativas, convencidos de que todo era un engaño del Gobierno y que estaban ocultando algo. Hicieron guardia durante unas horas al lado del objeto, pero, al ver que no pasaba nada, se fueron a dormir porque al día siguiente era lunes o, mejor dicho, un nuevo día de confabulación al servicio del complot judeomasónico mundial.
Alrededor de la medianoche, en la plaza desierta bajo la luna llena, la policía trajo un remolque y dos grúas para cargar el proyectil vaciado de cualquier significado extraterrestre y llevárselo de ahí. Los operarios intentaron engancharlo cuando, de repente, el objeto se elevó por sí solo del suelo, levitó un rato sobre la ciudad y desapareció en el cielo sin dejar rastro. Después de esto, el servicio público de limpieza se puso manos a la obra y las cosas volvieron a la normalidad.