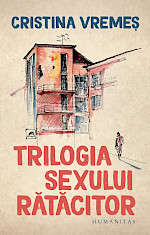El día comienza antes de lo esperado.
Había puesto la alarma a las 05:56 por muchas razones. Quería tener tiempo para meditar a primera hora y, al mismo tiempo, esperar treinta minutos para que la pastilla que mejora la función de la tiroides hiciera efecto antes de tomarme el café, y seguir luego con una serie de ejercicios que combinan la quema de grasas con la tonificación muscular, donde solo se emplea el peso corporal, sin olvidarme, entre tanto, de encender el calentador, porque el agua tarda cuatro horas en calentarse, así que tengo tiempo suficiente para terminar la secuencia de yoga y relajar el corazón, sin arriesgarme a inundar el piso, porque el termostato del calentador ya no va y, por tanto, el agua se calienta demasiado, no se desconecta, y alcanza casi el punto de ebullición que puede desencadenar una presión interna hasta acabar explotando.
La segunda razón: tras leer Inhibición, síntoma y angustia, me he dado cuenta de que tengo un comportamiento obsesivo-compulsivo que quiero superar cambiando algunos detalles del día a día, como no poner la alarma a una hora fija, sino con algunos minutos al azar. Así pues, la hora 05:56 implica alargar cuatro minutos más el estado onírico para salir de la cama a las seis en punto.
Sin embargo, las cosas no fueron así, porque a las 04:35 estaba despierta mirando al techo. Intenté, en vano, volver a dormirme. No me atrevía a mirar el reloj con la esperanza de que fuese más tarde, con la esperanza de haber aprovechado el descanso lo suficiente como para tener energía y ser productiva durante el día. Aunque los rayos de luz que se cuelan entre las costuras de las cortinas tardaban en aparecer, hice de tripas corazón y me levanté, asumí el insomnio, el comienzo anticipado del día y el cansancio del sueño mermado.
Tampoco pasa nada, me digo. Es otra ocasión que no va según lo planeado, como muchas otras, durante estos últimos meses. Aún no sé qué hacer con este rato ganado. No enciendo la luz, siento que aún no es el momento de entrar en contacto con la electricidad o con cualquier otro fenómeno físico. Estoy sentada con las piernas cruzadas sobre una almohada, postura en la que suelo meditar normalmente. Hay algo que me impide reproducir el vídeo con la voz del gurú y espero, en un silencio absoluto, en esa quietud que hay antes del bullicio de las calles, de los camiones de la basura y de los pitidos. Soy la primera persona despierta y el resto del mundo sigue inconsciente.
Sin ningún esfuerzo voluntario, la imagen de una figura parece manifestárseme en un espacio indefinido: ni en el mundo espiritual ni en el material, sino en un purgatorio de percepción. La silueta pasa el control de los pasaportes, recoge su equipaje de la cinta transportadora, se sube al tren que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad, observa a la gente preocupada por la factura del teléfono, a los indigentes con los que se chocan, los cafés en tazas de plástico, sin tapa, que se derraman. Está aglomerado; es el mundo de siempre, alejado de la selva, de las tribus de Laos, de pensiones de trotamundos, de fiestas tecno en la playa, de cubiertos con hojas de plátano, del cuerpo de Iacob, de la sensación absoluta de libertad cuando recorres valles y curvas sobre una moto.
Volver de un viaje de tres meses, a una normalidad sosegada, tiene sus consuelos. Iacob ha reservado el billete de avión. Las noches en la cabaña y las mañanas que comenzaban con el paisaje iluminado con intensidad, siempre inesperadamente extenso, a través de la ventana con el marco de bambú que medía como el respaldo de una silla, esas mañanas perdidas se prolongarán en los 25 metros cuadrados de mi estudio. Viviremos otras experiencias más ancladas a lo que se conoce como el mundo real. Iacob me pregunta si le voy a cocinar. Dudo al responder a la vez que la videollamada se entrecorta. Espero que no se haya dado cuenta del sutil escaqueo. Me pregunto cómo será cocinar curry juntos, en la cocina de un metro cuadrado. Cómo será comprar juntos arroz y Avecrem, esperar en la cola infernal del súper entre promociones chillonas. Pasar todo el tiempo juntos, una semana entera, estudiar el cuerpo del otro hasta tener la impresión de que nos fundimos en uno solo.
La cena de Nochebuena la tomamos juntos sentados en la calle, a oscuras, porque la corriente eléctrica es débil en esa zona del norte de Tailandia. Comimos pad thai con gambas directamente de la bolsa, apoyados en un muro de piedra sobre la tierra. Al día siguiente volvía a un Berlín frío y húmedo. Me despertó por la mañana y me abrazó, con unos ojos serenos y confiados, mientras yo lloraba en silencio, hecha un ovillo entre sus brazos. Iacob recogió sus cosas rápido, sin perderse entre el desorden de la oscuridad, entre cepillos de dientes y gorras, recibos y botas. Sin pensarlo, se ató la mochila a la cintura, se oyó el cierre de plástico cuyo eco permanece en la cabaña que deja atrás y cerró la puerta con una sonrisa.
El tren ha llegado a la Estación del Norte. La gente se apelotona hacia las escaleras mecánicas y el amasijo caótico de almas se coloca en una sola fila ascendente. El olor a rata del metro parisino vuelve como si nunca se hubiera ido durante los tres meses de viaje. La desdicha de una ciudad endurecida, con recursos sobreexplotados, con migajas de plenitud, se vuelve a instalar de forma natural, al igual que los empujones, los nervios compartidos, el sentimiento de desesperación urbano. En París, la vida se ha archivado en una memoria cultural. La naturaleza existe en la mente, en las pinturas. La vida no se vive en el propio cuerpo, sino en la idea de una mesa con almejas y champán, la idea de unas sandalias beis con tachuelas, sin las que los pantalones blancos acampanados no tienen sentido.
El cuerpo, el placer, las sensaciones, los sentimientos no tienen lógica sin accesorios externos, alejados de la libertad de un paisaje con horizonte y tierra. En París, hasta el cielo parece pintado.
La llegada inminente de Iacob traerá consigo, tal vez, el firmamento en su estado natural, al igual que me lo encontré hace unos meses. Su visita coincide con el Salón de la Ilustración Erótica, donde me han aceptado. La sensación de secuestro creativo empieza a diluirse por fin. La ilustración que presento se titula We don’t talk about it anymore, donde aparece una chica desnuda, con la camiseta embadurnada, dibujo rechazado en la mayoría de salones. Así, la vuelta a la vida real no es tan desoladora sino, al contrario, corre el riesgo de volverse pronto demasiado compleja, con una sucesión de acontecimientos enriquecedores, suculentos, y me queda poco tiempo. La exposición, Iacob, la primavera precoz, las prácticas en Suiza, algunas semanas después, me dejarán poco tiempo para aclimatarme.
Evito dejar que la vida transcurra demasiado rápido, sin poder recapitular de vez en cuando. Si no, el flujo de sucesos me da vértigo y corro el riesgo de desarrollar una cierta forma de autismo.
*
Todos los planes se caen, uno por uno. El mundo entero se apaga. Los salones públicos cierran, los aviones apenas vuelan y las compañías aéreas se declaran en bancarrota; la vuelta al mundo real, la que esperaba en el tren desde el aeropuerto, se va por completo al traste. Un virus cuyo nombre acaba en -vid migra del este al oeste y se materializa en una playa camboyana, donde veo a los primeros viajeros y camareros con el rostro medio cubierto por una mascarilla desechable. Ahora, el peligro del contagio está omnipresente y hay lugares donde los cadáveres, víctimas de la atrofia pulmonar, no tienen fosa y los guardan en congeladores grandes, comunes. Las calles están paralizadas, los motores de los coches ya no se oyen, salir de casa está sujeto a un protocolo estricto para evitar el contagio de la plaga. El impacto sobre la ciudad es asombroso, aunque la causa sea una catástrofe. Sobre el tejido de la urbe se cierne una paz extraña, un tiempo de retiro y reflexión. Bajo la luz del sol tenue de marzo, después abril, mayo, las madres juegan al fútbol con sus hijos, los mayores respiran aire limpio sobre los bancos públicos, una humanidad melancólica emerge a la superficie. El paseo diario dura solo una hora y lo saboreo intensamente. Redescubro la ciudad más allá del ajetreo cotidiano que encierra de costumbre.
En cambio, vivir entre cuatro paredes delimitadas por unos pocos metros cuadrados, donde los días se repiten sin ningún orden definido, puede resultar insoportable. Decido programar la rutina rigurosamente. Acepto el hecho de que Iacob no puede venir, que mi ilustración no tendrá un estreno, que las prácticas en Suiza se han cancelado, que está por llegar un periodo largo de silencio y un futuro en el que tengo que empezar de cero.
Las mañanas empiezan temprano, antes del amanecer. Me dejo llevar por el momento, de hacer del silencio impuesto un silencio deliberado, profundo; cierro los ojos, con las piernas cruzadas, levanto las manos hacia el cielo y dejo que un negro absoluto me invada la mente. A partir de aquí, paso a un mantra de meditación guiada. Tras limpiar la mente, paso a limpiar el cuerpo, al que someto a un programa estricto de ejercicios de cardio, de peso corporal y de yoga, durante tres horas, intervalo en el que me vuelvo consciente de cada músculo, sensación, esfuerzo que siento en rincones hasta ahora desconocidos. Soy consciente del corazón, de los hombros, de la yema de los dedos, de las rótulas de las rodillas, de la respiración por la nariz, del centro del estómago. Tras la limpieza, paso a reconstruir el intelecto y analizar los orígenes, empezando con el descubrimiento de la democracia en la Antigua Grecia, pasando por la Revolución francesa y la historia del canon literario occidental, la autoconciencia en Hamlet y las estrategias militares de la Segunda Guerra Mundial, hasta las condiciones extrañas en las que llegué al mundo, hace más de treinta años.
Por el cumpleaños de Iacob, pasamos algunas horas juntos, desnudos, al teléfono. Cuatro días después, mi cumpleaños. Me despierto con la idea de celebrarlo de la forma más normal posible, sin salirme de mi rutina estricta. Si dudo durante un segundo, sin organizarme de manera rigurosa, temo una catástrofe, un episodio largo, negro y denso, donde ya no me podré levantar de la cama al no tener motivos para hacerlo.
Y exactamente eso es lo que ocurre. La pantalla se enciende por la mañana, con mensajes de desconocidos que saben de mi cumpleaños porque las redes los han avisado. Después de comer, me pregunto si Iacob tiene pensado hacerme alguna llamada especial que implique preparativos y por eso no ha dado señales de vida. Me paso el resto del día con el móvil en la mano y en un estado de susceptibilidad que va en aumento. La pantalla no pone de su parte y me hace pasar por el sufrimiento de dar las gracias con el piloto automático, demasiadas veces, sin ninguna emoción real de agradecimiento. Las cuatro, las ocho, la medianoche pasada, y me duermo con un sentimiento amargo, sin haber salido de casa, sin haberlo celebrado con una copa de vino, sin haber visto a ningún ser humano real, sin un rato de sol, preocupada por un vacío inminente cada vez más vacío, entre cuatro paredes blancas.
Al día siguiente, bajo la luz incipiente del amanecer, observo que el tallo del único ser vivo que me consuela, una yuca que se llama Gigi, se ha marchitado. El mal presagio continúa. La figura de Ganesh tiene una oreja desconchada y mi taza preferida se me escurre de las manos. Las pocas cosas a las que me puedo agarrar, el primer día de mi nueva década, se vienen abajo y siento que no queda nada por hacer. Me vuelvo a las mieles del edredón y quedo sumida en un estado semiinconsciente que dura mucho tiempo.
*
Han pasado semanas desde este suceso, periodo durante el cual he pegado la oreja de la figura con Super Glue y el tallo de Gigi con Urgo, canela molida y un mondadientes. Son cosas en las que me proyecto. Arreglarlas es arreglarme a mí. La rutina diaria se vuelve más estricta, la pandemia continúa, me aferro a las alarmas y a los ejercicios de cardio para sobrevivir, hasta esta mañana, cuando no me despierto a las 05:56, como había previsto, sino sobre las 04:00. Quiero agotarme físicamente. Me pongo una rutina de entrenamiento de alta intensidad con intervalos. Quiero dejar de pensar, reducir la actividad cerebral puramente al sudor, al cuerpo.
Al final, durante el estiramiento, la entrenadora dice, entre otras cosas, que lo único permanente es el cambio.