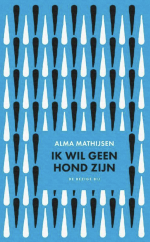Hay mundos enteros bajo nuestra piel. Al menos, si crees en las ilustraciones. A veces no estoy segura. Me cojo la clavícula. Sobresale si levanto los hombros. Lo hago a menudo. La clavícula es un hueso robusto pero delgado. Podría romperlo. Quizá no con mis propias manos, pero si la golpeo con algo pesado, esa escultura de piedra maciza por ejemplo, entonces seguro. No se necesita mucho para hacerse pedazos. No hay más que atragantarse una vez y ya ha pasado. ¿Dónde quedan colgados en la garganta los nudos que no se deshacen? Más allá de las anginas que se me balancean en la parte de atrás de la boca, no veo nada más.
Estoy tumbada en el sofá, el portátil caliente en la tripa, demasiado caliente en realidad, y veo mis dedos teclear, pero ¿quién dice que sean mis dedos? Si me miro las manos ahora, parecen demasiado alejadas del cuerpo. A un metro y medio de distancia, apostaría. Pero no tengo unos brazos tan largos. Con la mano derecha me toco la ceja. Lo consigo. Un metro y medio, si no es más, salvado así como así. Mi brazo, ¿es de elástico? Y mientras pienso en todas estas cosas, hay otra parte de mí que mira a distancia y dice: «Buf, ya sí que has perdido la chaveta del todo, ¿no crees?».
Mira a tu alrededor y dime otra vez que se trata de un desequilibrio químico en el cerebro. Mira los helechos que se tiñen de marrón y se enroscan en la enésima ola de calor; los abejorros que enferman del insecticida que, tras cuarenta años, sigue en el suelo; los pollos que, en la fábrica, como una atracción de feria, dejamos deslizarse boca abajo en cables; las personas de uniformes blancos que, de manera automática, les cortan el cuello; los que se esconden en sótanos si oyen misiles de nuevo, los que salen a la calle, con pancartas recortadas de cajas viejas: «No olvides nunca que destacaron tanques, helicópteros, soldados y fusiles, no contra criminales de la droga, sino contra su propio pueblo»; la que grita «¡Es mi hija! ¡Mi hija!» al policía blindado, que sigue caminando como si no hubiera escuchado nada.
Entre tanto, el portátil zumba en mi tripa. Desde el golpe de Estado hace tres meses, el ejército de Birmania ha asesinado a más de setecientos civiles. Durante las protestas en Colombia, treinta y siete manifestantes han sido asesinados por la policía en dos semanas. Es 9 de mayo de 2021. En Israel celebran el Día de Jerusalén, lo que conlleva que en la calle griten consignas antiárabes y asalten una mezquita. «Hoy hizo buen tiempo», dice el alcalde de Lampedusa, adonde en un solo día llegan más de 1400 inmigrantes. A través de la pantalla todos entran en mi cuarto de estar. No queda ninguna silla libre. La distancia entre lo que sé y lo que puedo tocar es demasiado grande.
De adolescente vivía en pantalones pastel de poliéster: verde claro, azul claro, rosa claro. En el momento en que empecé a sangrar, tuve que mantener la cabeza fría. El secreto es lo que me hizo mujer. Si se hacía visible, me volvería un monstruo. Revolviendo en los armarios del baño encontré una caja de tampones de mi madre, formato súper. Esos eran los de verdad. No los infantiles minis míos, con su dibujo de flores en el plástico.
—Esos no están pensados para ti —dijo mi madre—. Esos son para mujeres adultas, que ya han tenido hijos.
Ella no entendía que había algo sucio en mí que yo debía esconder costase lo que costase. Empecé a robar los súper, uno cada vez, y a guardarlos para los momentos importantes: la clase de educación física, el campamento de verano, nadar con amigas en la piscina descubierta. No creo que se diera cuenta. Hasta que una vez por la tarde, sentada en el váter, pegué la compresa en las bragas y tiré del cordón. No pasó nada. Di otro tirón. Estaba atascado. Algo dentro de mí estaba bloqueado y ya no quería relajarse.
Mi madre extendió una toalla en las baldosas del suelo. Me tendí bocarriba, las plantas de los pies apoyadas y las rodillas levantadas, muy separadas. Me tumbé allí como ella se había tumbado catorce años atrás, cuando otra persona miraba entre sus piernas para comprobar si mi coronilla era ya visible. Ahora mi nuca se apoyaba fría contra las baldosas grises del suelo. Mi madre me agarró la piel, empujó con suavidad hacia un lado y hacia arriba, pero nada.
Unos minutos más tarde estaba sentada con un pantalón de chándal ancho en el asiento del copiloto de camino al hospital. A cada badén, gemía de dolor. En la sala de espera de Urgencias crucé las piernas. Nadie podía ver lo que sucedía en mí. Hojeaba en la pila revuelta de revistas femeninas. Dietas, ropa, músicos de pop, posturas sexuales.
—¿Señora?
El médico era joven, y guapo, y tenía mucho tacto por la delicada situación en la que me encontraba. Demasiado tacto.
—Me dices si prefieres que venga una doctora —dijo—. ¿Estás segura de que estás lista? ¿Te duele? ¿Paramos un rato?
Solo quería que sacara eso. A veces sigo teniendo esa idea. Que hay algo en mí que debe salir.
—Ayer, con El Gordo en el gimnasio, me dio otra vez esa sensación —dice J Balvin. Para un documental, siguen al artista de reguetón durante una semana—. Y pensé: maldita sea, esa mierda empieza otra vez. Como si no estuvieras. No estás en el cuerpo. Afuera está todo bien, pero en tu cabeza no. ¿Por qué siento toda esa mierda?
Es sincero sobre su juventud, sus demonios y su desinterés total por la política.
—No soy de derechas, no soy de izquierdas, voy derecho para adelante —sin querer se hace eco de una mal afamada política neerlandesa. La política no le interesa, repite. Como si el dolor le surgiera solo en la cabeza y él no lo respirara cuando sale a la calle, donde las baldosas están aún húmedas de los cañones de agua y el sudor de los manifestantes flota en el aire.
«Esquina a esquina, de ahí nos vamos / el mundo es grande, pero lo tengo en mis manos», dice J Balvin. Pongo la música tan alta que no oigo nada más, cierro los ojos y agito la pelvis de delante hacia atrás. Al mediodía, cuando cae la manta gris sobre mis ojos y los animalillos cosquilleantes del tórax empiezan a arañarme, solo hay una manera de sobreponerse: el dem bow. El pun-chin-pun-chin por el que se reconoce el reguetón. El ritmo viene de África hacia Panamá y Puerto Rico, a través de las personas esclavizadas y migrantes, y ahora hombres blancos como J Balvin ganan millones con él. No lo pienses demasiado; es un laberinto de relaciones de poder del que no puedes salir. Antes de que lo sepas, estás otra vez atrapada.
Es como la gripe: mientras estás sano, apenas puedes figurarte cómo es estar enfermo, pero en cuanto estás otra vez agripado, y estás en la cama mareado con fiebre alta y no puedes mover ni un músculo, piensas: ay, joder, sí. Entonces ya no te acuerdas de cómo era que no te doliese nada. La depresión se describe como una niebla, como un chaparrón, como una sensación que se abate sobre ti y eclipsa el resto de emociones. Sí, ese agujero negro. Sí, el vacío. Como si estuvieras sepultado bajo tierra, yacieras en el frío húmedo a la espera de tener la fuerza de desenterrarte a través del césped.
Tengo una taza de café de máquina en la mano, me siento en un escritorio en la segunda fila del aula. A mi lado hay un estuche negro, cerrado con cremallera. Frente a mí, en un periódico desplegado, un topo muerto. Las manos para escarbar le cuelgan fofas sobre el artículo sobre el Banco Europeo.
El proyector se pone en marcha.
—Bien —dice el señor Fox—, para empezar cogéis todos directamente el bisturí y cortáis, con cuidado, desde ese lugar bajo el cuello, en la parte superior del tórax, del todo hacia abajo, hasta el ano. Cuidado: hay que aplicar algo de presión, la piel es dura, pero si se aplica demasiada presión, se abre el vientre, se llega a los intestinos y se hace todo una guarrería.
A través de los guantes de látex percibo lo frío que está el animal, bajo su piel suave. Quiero colocar ahí mi rostro, como hago con mis gatos. Cada vez que avanzo unos milímetros con el bisturí, tengo que esparcir serrín en la herida. Absorbe la humedad; la sangre y la baba.
Aplico demasiada presión, por supuesto. Sajo el peritoneo y sus tripas revientan por la delgada incisión. Ningún problema, simplemente seguir intentando soltarlo. Sacarlo de su chaqueta. Con unas tijeras, soltar las patitas de las caderas. Los huesos suenan como una brida, firme, irrompible, hasta que de repente ceden. Cuando me acerco al cráneo, tengo que coger otra vez las tijeras para soltar con mucho cuidado la piel a lo largo del contorno de los ojos. Hurgo el cerebro con unas pinzas para sacarlo. Miro fijamente el falso techo, intento respirar con tranquilidad. No puedo mirar el pringue rosa claro que mana de la parte de atrás.
A mediodía flota un olor en el aula. No a putrefacción, ni a carne. Tiene algo de aséptico, con una nota de vieja herida. Así es como huele la muerte, pienso para mí, cojo la piel suelta del recipiente de productos químicos y le doy la vuelta. Voy a sentarme en el taburete frente a la pulidora, presiono el pedal con el pie y sujeto el interior del topo contra la rueda abrasiva del cepillo rotatorio.
—Muy bien —dice el señor Fox—. Procura quitar toda esa carne, también en las esquinitas. Fíjate, ahí en las patas; sí, exacto.
Unas semanas después de esa noche en Urgencias tuve que volver al hospital. Tenía una cita con el ginecólogo. Mi himen estaba demasiado apretado. Tendrían que sajarlo, de lo contrario seguiría dándome problemas. Solo me dolió un poco. Después pude elegir un regalo en la juguetería. Escogí un molino de viento rojo, que coloqué en el alféizar frente a la ventana abierta. Durante años le contaba a la gente que me habían desvirgado en el hospital, con unas tijeras. Más fácil, me reía. No tuve que elegir al de verdad que me desgarrase, todo estaba ya arreglado. Clínico y limpio.
Como tantos artistas, J Balvin se ha dividido en dos. Por un lado, la estrella mundial, un artista de éxito, rodeado de mujeres, con la ropa más cara en motos y fuerabordas; y por el otro lado está Jose, un hombre sombrío que a veces no puede levantarse de la cama durante días. No tienen mucho en común. Sus voces suenan igual y están en el mismo cuerpo. En la misma cabeza.
Tampoco es tan fácil matar algo, procurar que se mantenga muerto. Antes de que te des cuenta, vienen los gusanos, se pudre, crece y traspira por ahí. El topo debe parecer como si acabara de arrastrarse fuera de un montículo de tierra, pero estar tan limpio como un muñeco de plástico. Necesita un nuevo interior, de virutas y alambre. Dibujas el contorno a lápiz, para las medidas correctas. El alambre lo empujas con arcilla en el cráneo y entonces aprietas el hilo por el molde. Estiras la piel en torno a él como una funda de almohada apretada. Coses el agujero con hilo dental para cerrarlo. Cuando el animal está totalmente preparado, aseguras con alfileres las partes sueltas: las manos, los pies, la cola. Lo que se reseca, se encoge.
Con la mano, acaricio el pelo aterciopelado de mi topo. «El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí». Mi brazo tiene hoy la longitud exacta. Por el auricular en torno al cuello vibra el dem bow. «¿Y dónde está mi gente?».