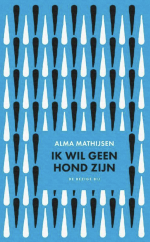47 noches aún
El higienista dental me saca el gancho de la boca.
—¿Ves? —pregunta casi orgulloso.
En el gancho hay una capa de saliva grisácea.
—Sale de la bolsa.
Una palabra extraña para un hueco entre la encía y la última muela. Una bolsa suena grande, como algo en lo que guardas las llaves, puede que incluso gel hidroalcohólico o un teléfono. Todo lo que hay en mi bolsa son restos de comida triturada de hace meses.
No mucho después se nos une el dentista. Me señala la mandíbula en la pantalla del ordenador. La muela del juicio inferior derecha está tumbada, sus raíces apuntan hacia atrás, el lado superior presiona el último molar.
—¿Por qué lo hace? —pregunto.
—No sabemos —dice—, a veces los molares se mueven. En tres semanas tiene que estar fuera.
Esa noche no consigo quedarme dormida. Solo puedo pensar en la muela que debió moverse. Sin estar ya a gusto en la encía. Nunca llegó a sobresalir, para siempre en la oscuridad. Quizá fuera eso. Una muela también quiere ver algo. Pienso en el diente que le falta al repartidor de comida; su risa fue amplia, una hilera de dientes blancos con un hueco en el medio. Quiero saber dónde está ahora su diente. O si lo sustituye uno nuevo.
Quizá debo guglear, a medianoche es siempre una buena idea. La humanidad se encuentra en una fase intermedia, pone. Nuestra mandíbula se hace cada día más pequeña, porque desde la Revolución Industrial comemos cada vez más comida procesada, pero las muelas del juicio no han llegado a su desaparición. Son tan grandes aún como hace miles de años. Las muelas del juicio no respondieron a la voluntad de la evolución. No dejaban de aparecer en la parte suave de maxilar donde en realidad ya no quedaba sitio para ellas. Allí aparecen, cada vez que una persona amenaza con hacerse adulta, grandes y torpes. Un trozo de diente de otra época.
27 noches aún
Estoy sentada frente a las taquillas de los médicos en el hospital. Médicos con batas blancas pasan de largo a mi lado. Me pregunto si no debería estar más nerviosa. Nunca antes hizo falta sacarme nada de la boca. Mientras estos pensamientos me bullen, golpeteo un talón contra el otro. Se abre una puerta, quizá sea mi turno, sale un médico con la barbilla sin afeitar. Una sierra pequeña en la mano. Me reclino más en el asiento. En trabajos manuales en el colegio usábamos exactamente las mismas sierras afiladas. Moos se serró la yema del dedo con una. Sin querer. A lo mejor a este médico le parece divertido caminar cada equis tiempo por el pasillo con una cosa así para darles un buen susto a los nuevos pacientes. O quizá me abran de verdad con una sierra. Se abre otra puerta.
—Puede entrar. Ahora viene el cirujano maxilar.
La ayudante señala con un gran gesto el sillón de tratamiento. Me pone una tela verde claro en la cabeza, en el medio hay un agujero para la boca. La luz de la lámpara brilla a través del plástico, tanto como la sombra de la ayudante.
—¿Puedo quedarme con la muela?
No puedo mirar a la ayudante.
—Sí, claro.
Veo ya la muela en mi mesita de noche. A lo mejor la cojo alguna vez si no consigo dormirme, recorro con los dedos los bordes agudos que estuvieron tanto tiempo escondidos y que por fin ahora pueden afilarse. Tal y como yo misma quiero ser afilada y aguda. O un collar, puedo mandarme hacer un collar con ella.
—Pinchamos otra vez —dice el cirujano maxilar.
Los pies escarban aún más en el cuero del sillón de tratamiento. La aguja fría me pincha otra vez la encía, la siento deslizarse entre los nervios. Un sabor a hierro mezclado con cloro. El dolor me sigue martilleando hasta el cerebro, pequeñas descargas eléctricas que golpean arriba y abajo.
La segunda anestesia actúa más rápido. No siento nada más, solo oigo un enorme crujido que parece venir de todas partes. Dura mucho tiempo, no quiero ver moverse las sombras más sobre mí. La muela se ha esforzado tanto por estar ahí, sus raíces sumidas en la profundidad de mi carne. Todo ese toqueteo no puede ser bueno. Quizá tendría que haberse muerto alguien por una muela del juicio, pienso, entonces la evolución habría entendido lo que estaba en juego. Pero siguen reapareciendo, porque cada vez se las extrae relativamente sin esfuerzo. Ese pensamiento debe desaparecer, porque quizá sea yo la que sucumba a una muela del juicio.
De repente, la ayudante me aprieta una compresa fría contra la mandíbula. Cuando estira el trozo de tela que estaba en mi cara, el dentista ya se ha esfumado. Debería tener más sitio en la mandíbula, pero todo está como aplastado.
—La muela está hecha trizas —dice la ayudante.
Soy yo la que tengo que sacar la conclusión de que no puedo llevármela a casa. La muela del juicio yace en pedazos sobre un paño clínico ensangrentado. La ayudante lo arruga cuando ve que estoy mirando.
—Hasta pronto —dice sin alzar la vista.
Espero que esté equivocada.
23 noches aún
«La inflamación puede aumentar durante los cinco primeros días». Leo por enésima vez el formulario que me han dado. Lo dejo caer y me miro en el espejo. Al lado derecho hay un bulto tan grande como mi puño, los vasos sanguíneos han estallado y avanzan como relámpagos por la mejilla. Sobre toda la mitad derecha de la cara se me ha formado un cardenal que amarillea en los lados. Parece como si me hubieran maltratado a lo bestia.
Desde que el cirujano me ha sajado la encía, ya no consigo dormir, porque no puedo estar tumbada sobre el costado derecho. El dolor es demasiado punzante, es como si alguien no dejara de intentar sacarme la muela del juicio. Hace rato que acabó, pero sigue sucediendo. Como un castigo de la muela, que a cada momento quiere recordarme lo que he hecho. Cada tres horas me tomo un analgésico, primero dos paracetamoles, después la pastilla de ibuprofeno más grande que se vende y entonces empiezo otra vez. Por la noche no necesito poner un despertador, porque no duermo del dolor.
22 noches aún
Tal vez deba ser el primer ser humano que le enseñe a la evolución que las muelas del juicio ya no son bienvenidas. Debo morir para proteger al resto de la humanidad de noches insomnes y mejillas amoratadas grandes como toperas. El dolor es demasiado fuerte, demasiado presente, demasiado palpitante. La muela que se ha hecho trizas y que yace ahora en algún lado entre la basura del hospital, quizá en un vertedero, entre todas las demás muelas trizadas de los últimos días.
Son las 4:03 y llamo a urgencias. Una mujer con voz de carretero responde.
—El martes pasado me sacaron la muela del juicio y no estoy bien —digo, con voz temblorosa.
La mujer se queda callada.
—Me duele mucho, no puedo dormir, desde hace días, está muy hinchada, no puedo más.
Ahora que lo he admitido todo, vienen las lágrimas. Ya casi no me acuerdo de las veces que tuve que llorar de dolor. Quizá fue cuando me picó una avispa, cuando me asusté tanto del dolor que comenzó unos segundos después.
—Ay, cielo —dice—. En este momento no hay ningún cirujano maxilar disponible, pero sí que puedo darte algún calmante hasta el lunes. Ven a Urgencias tan pronto como puedas. Están aquí esperándote.
—Sí.
—Porque no debes tener tanto dolor.
Asiento con ella, se me saltan las lágrimas. Y lo oye todo.
—¿Puedes venir para acá?
Mi pantalón de chándal ondea al viento, hace más frío de lo que pensaba. Me subo más la cremallera del abrigo. Me viene bien tener un objetivo. No hago caso del vértigo, mi cometido es el hospital. Allí me esperan cinco pastillas de morfina. Llevo una sudadera ridícula que me dio un amigo. I can’t fuck, pone. Odio las sudaderas en las que pone algo. He estado sudando en la bici. Una vez dentro me bajo la cremallera del abrigo, pero no me alivia.
—Se cae seguro —dice el conserje y me sonríe.
Rápidamente me vuelvo a cerrar la cremallera del abrigo. Tras el mostrador en la sala de espera hay una mujer, me acerca las pastillas sin pedirme la documentación.
—Que duermas bien —dice.
Ya en la cama me tomo la primera pastilla. Veo Sexo en Nueva York para no sentir la transición de manera consciente y, aun así, sucede. Una enorme bruma se extiende sobre mí. Casi de inmediato me encuentro en una embriaguez que me lleva a dormir. En sueños estoy en una caja, empujo las manos tan fuerte como puedo en la parte superior, pero no consigo que se muevan las solapas. Así duermo ocho horas seguidas. A las tres de la tarde me despierto con un dolor ardiente. Lo primero que hago es mirarme en el espejo. La mejilla me ha seguido creciendo, la boca se me abre apenas unos milímetros. No solo la muela del juicio es un vestigio de hace cientos de años, todo mi físico adquiere una forma medieval. Les mando selfis a mis amigos, que se ríen y piden más fotos.
Todas las muelas del juicio que me quedan aún en la boca pueden quedarse, me digo a mí misma, quizá un poco colocada todavía de la morfina. Sois seres inadaptados a los que quiero hacer sitio. Si es necesario, me alargo la mandíbula. Todavía no sé cómo. Un amigo mío compró una vez una palanca porque siempre perdía las llaves de la bici. Tal vez podría hacer algo con eso. La evolución quiere aprender solo de atrocidades. No de unas pastillas de morfina y un torpe cirujano maxilar.
21 noches aún
A las ocho y media de la mañana puedo ir al ambulatorio. Mi médico está libre. Otro hombre me presiona muy fuerte en la mejilla. Esas lágrimas de nuevo y esta vez también un líquido con trozos en la boca. El ayudante me sostiene un recipiente de cartón bajo la boca, en el que puedo escupir. Sigue empujándome la mejilla con los pulgares, incluso con la última pastilla de morfina siento punzadas. Siguen saliéndome cosas parduzcas de la boca. No me atrevo a mirar más en el recipiente, que parece ahora más pesado. Con una receta de antibióticos e instrucciones sobre cómo sacarme yo misma el pus de la mejilla abandono la estancia. Nunca antes había estado tan inestable de pie. El desayuno no me entró, no pasaba por la ranura que es ahora mi boca. Me desmayo en la farmacia.
La muela me echa de menos. No es eso en lo que pienso mientras estoy tendida en el suelo. Cuando te desmayas, no piensas en nada, no hay nada en ese momento. Cuando recupero el conocimiento, no tengo ni idea de cuánto tiempo he estado ida. Podrían ser unos segundos, u horas, quizá incluso meses. Desmayarse es lo que imagino sobre la muerte. Cuando recupero el conocimiento, veo cinco cabezas flotar sobre mí. Todas con la misma mirada de preocupación.
La muela me echa de menos, es lo que pienso cuando vuelvo a tumbarme en la cama. Ya me he tragado el primer antibiótico. Cada media hora me saco pus de la mejilla. El líquido me rezuma entre la muela y la encía dentro de la boca. Lo escupo tan rápido como puedo en un vaso sobre la mesilla de noche. Las horas transcurren lentas. En Instagram la gente hace un recorrido a pie por la ciudad por cinco restaurantes, hace fotos a la comida en carteles de cartón. Carteles de cartón que están hechos del mismo material que la batea desechable del hospital. Otros se hacen selfis con sus bebés, algunos sostienen al bebé y una botella de cerveza en la mano. Los quiero ver a todos.
«Estás al día», dice Instagram.
En Twitter todo el mundo está indignado. O no dicen nada, pero retuitean algo y ponen «¡Esto!» encima.
7 noches aún
Cuando le pregunto a un amigo cuándo deja de doler, me dice que no me daré cuenta, que saldré de casa y que de pronto me percataré de que el dolor ha desaparecido. De que no me ha molestado ya durante unas horas sin haberlo notado. Me aferro a ello. He empezado a comer patatas fritas otra vez, aunque sigo teniendo miedo de que se me quede algo en el hueco de la boca. Después de cada comida, picoteo incluido, coloco una jeringuilla en el lugar donde antes estuvo la muela del juicio. Vierto agua en el hueco y así lo mantengo limpio. El ayudante me dijo que lo hiciera.
El día después de la última noche
El amigo tenía razón. El dolor ha desaparecido. De pronto, no siento ya su presencia. Ya no me vierto la jeringuilla en el hueco, la encía se ha cerrado. En el espejo veo cómo se ha formado un saliente, rosa suave y sano. Ha salido una lápida en el lugar donde estuvo la muela del juicio. Un vestigio de una edad de piedra que hubiera preferido seguir llevando conmigo.