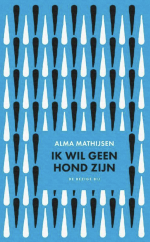El molino, el camino al río, el pozo, los caballos, las vacas y el trigo. Los cubos resquebrajados llenos de tomates rojos de sangre, tarros apretados con encurtidos para el invierno. La corriente estrecha del río Séverski Donéts, que engarza todos los campos, aprieta Rusia contra Ucrania, mantiene junto el mapa, como mi bisabuelo Nikolái cosiendo abrigos con hilo y aguja. El viento en los lienzos del molino, las chicas del komsomol en la plaza principal del pueblo. Bailan. Se toman del brazo unas a otras, se mantienen en equilibro al oscilar con el cuerpo hacia los lados y apoyarse con fuerza suficiente contra la tierra. El molino apenas hace ruido, la maquinaria de madera cruje una única vez. Un poco más allá, el bisabuelo Nikolái camina por el campo de trigo. Toma unas espigas entre las manos, separa una parte del tallo, desprende algunos granos y se los mete en la boca. El cereal seco cruje entre sus dientes y saborea la tierra en la que mi abuela se crió: dulce y amarga. Mastica, escucha a los animales, el trigo y el viento. Mira la tierra negra bajo sus pies, tan fértil que toda la Unión Soviética se alimenta con ella y luchará siempre por esta franja de tierra. Lo veo de pie, mi bisabuelo en el campo verde, con el cielo azul claro sobre él.
Cuanto más me acerco al lugar de nacimiento de mi abuela, tanto más claro se vuelve el azul del cielo de su juventud. A cada kilómetro que me alejo de mi tierra natal, los agujeros en el asfalto se vuelven más grandes. La gente introduce largas ramas en ellos, para que no haya accidentes, y de cuando en cuando emerge un girasol solitario. Cada vez cuento más casas derruidas, hasta que con las yemas de los dedos recorro uno a uno los agujeros de bala en la valla del jardín de mi tía abuela Nina. Descubro que ese azul puede ser cualquier cosa: que los ojos azules de mis tías abuelas lo vuelven enojados témpanos de hielo que se aprietan si se habla de política, que es también las cimas de montañas desde las que un glaciar se desliza cuando lloran o blasfeman. Que como los lagos del Cáucaso todo en sus ojos enmudece cuando comemos: una mirada serena y hermosa en la que te sientes segura. Mi bisabuela Anna afirmó una vez que los ojos de todos sus hijas e hijos serían tan azules como el cielo sobre las tierras de cultivo ucranianas. Con cada hijo que nació, tuvo razón. Su primera hija, Anastasia, llegó al mundo con los ojos más azules de todos ellos. Su mirada resaltaba en cada lugar al que la llevaban. Anastasia irradiaba luz, incluso durante los últimos días en su lecho de muerte, cuando un muchacho de Lugansk aún vino a pedir su mano y ni a golpes pudieron arrancarlo de su lado. Entonces mandaron fuera a mi abuela, que era pequeña, porque ver a un muerto cuando se es tan joven no es bueno.
A 2722 kilómetros de los campos donde Nikolái cogió en brazos por primera vez a su hija recién nacida Anastasia, Folkert Jan me sube a su barco. Entre el muelle y la cubierta corre el Beneden-Merwede. Sobre nosotros penden nubes holandesas contra el azul plomizo del cielo, un cielo que nunca llega a sobresalir del paisaje para volverse por completo azul claro, pero que siempre intenta fundirse cabal con todo. Mi piel palpita del calor húmedo holandés, que desde hace días me envuelve el cuerpo como un paño pegajoso. En la cubierta blanca y negra de hierro del Sjouwer I, el calor no hace sino crecer. Folkert Jan mira con los brazos cruzados su barco portacontenedores de 192 metros de eslora y dice:
—Bueno, ya estás aquí, bienvenida. —Tiene el rostro lleno de pecas, su pelo es rojizo y brilla al sol—. Ya sabes que en cuatro días no puedes bajar, ¿eh?—bromea.
Miro al muchacho delgado que más allá limpia la cubierta en un mono de trabajo naranja y al pequeño filipino que acaba de saltar del barco y bebe un café de un vasito de papel en el pantalán de la estación de repostaje. Nos saludamos.
—Este es un barco tranquilo —dice Folkert Jan—, con hombres amables. Tienes esos buques donde la cosa está difícil, donde los hombres son un poco engreídos. En la mayoría no dejan que se quede gente.
Mi madre está en el muelle del canal y, con los brazos en jarras, mira los contenedores, que descansan en cuatro niveles en el casco abierto del barco. Veo su mirada recorrer los contenedores, la veo contando con la cabeza: cuatro de alto, cuatro de ancho, once de largo. Arrastro los pies tras Folkert Jan, yendo al otro lado del barco.
Mi madre y mi abuela nadan en el Séverski Donéts cuando regresan por primera vez a la Madre Patria.
—No es el mismo río—dice mi abuela una vez que ha estado un rato flotando—. Parece también que hubiera menos colinas, como si todo estuviera excavado.
Es el verano de 1973. Luganska es caluroso y polvoriento y la tía Nina ha extendido una tela entre la casa y el cobertizo para que haya sombra. Mi madre apenas habla ruso, pero en la boca de mi abuela ruedan de repente sonidos redondos y ásperos. Un ruso fluido e impecable, algo que mi madre en casa, en Holanda, nunca ha oído tan por extenso. Ahora todo el día está dale que te pego con el ruso. Para mi madre eso significa un interminable empeño de manos y pies que con cada vaso de vodka la van soltando. Noche tras noche, mi abuela y ella tienen que ir de visita a algún sitio para unirse bajo una tela extendida en un enorme jardín a una larga mesa repleta de comida, zumo recién exprimido y vodka. Se sienta entre primos de primos, al lado de chicos y chicas que se llaman a sí mismos hermanos o hermanas, como mi primo Maksim, que no es mi primo, sino mi hermano, una palabra que directamente me da la sensación de que estamos cerca el uno del otro. A mi madre le ponen enormes rodajas de sandía en el plato, tan grandes que puede hundir toda la cara en ellas. El jugo rojo de la sandía es más dulce que en casa y hace que su cuerpo sobrecalentado se refresque. La comida de la mesa es más mantecosa, más sabrosa, los tomates no saben aguados sino a calor y a verano, el vodka es acre y frío. Mi madre desentona en vaqueros; en el transcurso de las semanas empieza a ponerse más vestidos de flores, por lo que poco a poco se va volviendo una con sus sistri y sus tías, con la abuelita Anna, que pela patatas en una silla en el jardín bajo el manzano. Pone las patatas en la sartén y deposita las pieles en el delantal en su regazo. Mi madre se pregunta si alguna vez se pondrá un diente de oro, como sus tías, cuyas dentaduras relucen cuando ríen en la tardía luz crepuscular.
El Sjouwer I zarpa. Mi madre está sola en el embarcadero de la estación de repostaje y me despide, agitando la mano hasta que ya no puede verme, como hace mi abuela cuando me marcho de su habitación en la residencia. Entre nosotras, solemos despedirnos hasta que se dobla la esquina, hasta que no podemos ya vernos la una a la otra. Entre nosotras, se llama a la puerta dos veces para que quede claro: «Buena gente». Dejo el bolso en el camarote y empujo el ventanuco sobre la cama para abrirlo. El agua se desliza silenciosa más arriba. Los ciclistas cruzan los diques, los molinos atrapan el viento y las aspas describen círculos.
—Casi 500 kilómetros más hasta Manheim —dice Edwin en el puente de mando—, y navegamos a unos 10 kilómetros por hora, así que calcula.
En un brazo tiene un tatuaje donde se lee tanto EDWIN como EDMIN, la M y la W están tatuadas una sobre otra. Pasados dos días me contará que esa M fue un error, que durante un tiempo estuvo de moda entre sus amigos tatuarse el nombre en letras góticas. Giraré el antebrazo hacia él para mostrarle el nombre de mi abuela, Александра: Aleksandra. Está escrito con su propia letra.
Edwin presiona un botón. Despacio nos elevamos con el puente de mando, hasta que alcanzamos a ver más allá de los contenedores. Podemos divisar la proa del barco, puedo mirar el río. Pasamos bajo puentes que atravesé cuando era pequeña en el asiento trasero del coche, atravesamos diques por los que pasé en bicicleta con mis padres en verano.
En la popa miro el sol que se hunde poco a poco en dirección al paisaje y deja rayos rojos en el aire, largas marcas de luz en el agua, como manchas de acuarela sobre un papel. La bandera holandesa ondea con el viento, se dobla a veces a la mitad, se estira. Hombres en sillas de pesca nos saludan, parejas de edad dejan de pedalear para observar el barco.
Desde el río todo parece transcurrir a cámara lenta, el tiempo se percibe distinto, la vida adopta otro ritmo. Cuando me abuela navega por aquí, en los últimos días de ocupación de los Países Bajos, ve lo mismo: aun si todo está arruinado en la orilla, en el agua no parece que haya sucedida nada, silenciosa y a salvo. La veo pasar, nos cruzamos, el agua ondula entre el Sjouwer I y su barco, forma espuma en el río. Se ha vuelto menuda, esquelética. Lleva una blusa blanca y una falda de tubo. Tiene los brazos y las piernas morenos, las mejillas rojas. Le da los pañales usados de Peter a Koos, su marido, que cuelga con la barriga fuera del barco. Con una pastilla de jabón restriega él los pañales para lavarlos y golpea con todas sus fuerzas la tela contra el costado del barco. Yo no digo nada, no grito su nombre (Sasha para los íntimos) en las salpicaduras del agua, solo miro. Miro sus manos estrechas, que se deslizan por los cabellos del joven Peter, por sus rizos peinados con grasa, en los que en su juventud pondrá más grasa aún y cuyo aspecto dramatizará al rugir montado en una moto a lo largo del río Merwede; en su mirada, que observa el río tras ella con satisfacción, alivio, y más adelante con un azul limpio y brillante en los ojos, una sonrisita en el rostro. Vamos para casa, le decimos ella y yo al agua. Abandono la popa justo cuando ella desaparece de mi vista, cuando el río describe una curva y la luz de la noche se vuelve azul oscura.