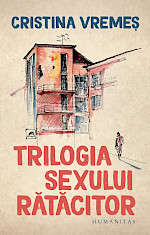Listo. He recogido mis cosas, el traje en su funda, el calzador para los zapatos y he entregado la llave. Me quedan seis horas al volante hasta llegar a casa, aunque la vuelta siempre se hace más corta. Bajo la ventanilla y, con la cabeza asomada, recorro la avenida principal de la ciudad. Refrescado por la noche y la velocidad, el aire me araña las mejillas y me recuerda a la aspereza de una esponja desmaquillante. Tengo la piel sensible y me cuesta aguantar el proceso por el que tienen que pasar los presentadores de las noticias para no parecer una luna llena en pantalla: les aplican en la cara una capa de polvos que después retiran con esas esponjas desgastadas. Cuando ya no aguanté más la sensación, subí la ventanilla y pisé aún más el acelerador. La carretera estaba vacía. Podía volver de madrugada y conducir con resaca o quedarme otra noche, pero entonces habría faltado el lunes al trabajo y habría sido un prime time arriesgado, con todo lo que he sufrido para llegar a ser presentador y con lo fácil que es que te reemplacen por otro compañero o compañera que se pasa las vacaciones en el plató, solo para robarte el primer plano. Que me haya cogido libre un fin de semana les habrá parecido un atrevimiento, e incluso me siento culpable por haberme escapado dos días. ¡En qué me he convertido! Aunque ya era así en el instituto, cuando se me ponía un nudo en el estómago solo de pensar en hacer pellas una hora y envidiaba a Marcus, el malote de la clase, que no tenía miramiento en desaparecer durante días. Y, mira, hasta él ha llegado a ser algo: vicealcalde y hombre casado. «Ya ves», me dije a mí mismo, y pisé a fondo. Cierto es que todo esto podría ser noticia si me estampara contra un quitamiedos. Casi puedo oír a la jefa de redacción preguntando como hace siempre que hay que informar de un accidente: «¿Algún fiambre?». «Sí, uno». «¿Solo uno? Vale. Mételo en las noticias de las 17:00, como por la mitad». «Ya, pero es nuestro compañero». «Entonces mételo a las 19:00, en la apertura». Y así me convertiría en noticia, presentada por mi sustituto, que apenas se aguantaría la sonrisa de la emoción. El hecho de que haya ido a la reunión de diez años del instituto y haber vuelto a ver a Marcus es más irrelevante para la jefa y para el público que la noticia de un hombre mordido por un perro.
La reunión fue el sábado, a las 10:00. El viernes por la noche, después de la retransmisión, fui a que me desmaquillaran y me marché en mitad de la noche. A las cinco de la mañana estaba en la ciudad donde nací y pasé mi adolescencia. Recorrí la avenida de castaños que divide la ciudad en dos —pues durante el día se convierte en una zona recorrida por europeos— y que más bien separa la comunidad en lugar de unirla, con sus varios pasos de cebra, y aparqué en el único hotel que se merece las tres estrellas. Subí a la habitación, me di una ducha, encendí la tele y me quedé dormido al instante. Dos horas después ya estaba en pie y pensé en ir a ver a mi madre, a la que no había avisado de mi visita. Mejor cogerla por sorpresa para que no le dé tiempo a ponerse nerviosa y luego me marcho enseguida para dejarla tranquila. Papá había fallecido hacía mucho, lo conozco solo por las fotos y mi madre se comporta como si nuestro piso fuera un mausoleo. Tiene las persianas bajadas, no vaya a ser que el sol destiña las fotos de la pared; y las persianas bajadas, para que no entre el polvo. Me pregunto qué aire respirará. ¿El aire que entra por el pasillo en lo que abre y cierra la puerta cuando se va y vuelve del mercado? Una vez en la puerta, llamo. «Pasa», me dijo mi madre, sin abrazarme o besarme. No le sale, al igual que a mí solo me sale tratarla de usted. Me quité los zapatos y pasé a la sala de estar, donde la tele estaba puesta en un canal de la competencia. Me senté con cuidado; sé cuánto cariño le guarda mi madre al sofá donde me concibió. Seguramente, el resto del tiempo mis padres hacían el amor en el suelo o de pie. O ni lo hicieron. Porque la cama del dormitorio era para dormir, amparada por el retrato de la Virgen María, y el sofá también era para descansar, al menos tras haber nacido yo y hasta que me eché la primera novia. No sé si mi madre sospechó alguna vez que llevaba chicas a casa; no me preguntó, ni yo dije nada. Aunque tenía cuidado de que la tía viniera sin perfumar y, al final, recogía de la almohada y del suelo todos los pelos. A las 17:00, cuando mi madre volvía del trabajo —y nunca llegó antes durante toda su carrera como contable en la cementera—, todo estaba impoluto. Lo hice hasta que me fui a la universidad, a la capital. Solo ahí, en la residencia, pasé mi primera noche en los brazos de una mujer. Por la mañana, como un gesto reflejo, me puse a recoger sus pelos. «¿Tienes a otra o cómo va esto?», me preguntó. Me quedé bloqueado y lo único que hice fue quedarme mirando mientras se vestía corriendo y daba un portazo tras de sí. Han pasado varios años desde entonces y desde mi última relación estable, salvo la que tengo con la tele, que me proporciona bastantes polvos.
Apenas me había sentado cerca del mueble con vitrina donde brillaban las decenas de figuritas de porcelana, cuando mi madre llegó de la cocina con un plato de embutidos que me plantó delante, sobre la mesita baja, donde extendió un mantel para no manchar la madera, y se sentó en el sillón, cerca de la ventana oculta por las cortinas. Colocó las manos en el regazo de la bata y miraba ensimismada las imágenes de la pantalla. «Venga, come», dijo y, cuando empecé a masticar, se giró para mirarme. Como de costumbre, bajé la mirada hacia el plato y fingí que no me daba cuenta de que me estaba mirando. Le di las gracias por la comida y me levanté. «Me voy corriendo, tengo una reunión del instituto. No sé cuándo volveré a verla, pero ya hablaremos», le dije en el pasillo, agachado para calzarme. Lo de hablar es porque nos llamamos una vez al mes y me cuenta lo que han hecho los vecinos. No dura más de cinco minutos y al final siempre es la misma retahíla: «¿Y usted, qué tal?», «bien, ¿tú?», «yo también», «bueno, ya hablamos», «claro, madre, hablamos».
Estaba ya en el pasillo calzándome. Mi madre vino hasta la puerta del salón y se apoyó en el marco de la puerta. «Lo único que te pido es que no vendas el piso», me dijo. Me levanté de golpe y, con el calzador en la mano, le eché una mirada que casi le saca una sonrisa. «Eres igualito a tu padre. Venga, ve y cuídate», añadió, con una voz cálida y tierna que nunca había escuchado. «Cuídese, madre», le dije y salí por las escaleras, bajando deprisa. Ya tendría tiempo de pensar luego en la manera en la que mi madre se había despedido de mí. Pero no tuve tiempo ni ganas de volver para devolverle el calzador con el que había salido en la mano. En clase éramos treinta. A la reunión vinieron dieciocho. Los demás habían desaparecido por el mundo y Marcus no supo cómo localizarlos. Porque Marcus se había encargado de organizar la reunión. Precisamente él, el gallito y el que más se saltaba las clases, el que acabó el instituto copiando las tareas de uno, los trabajos de otro y comiéndose el bocata que más le apeteciera ese día. Con el dinero de bolsillo que nos quitaba a los demás, invitaba a tomar algo a las tías más guays del instituto y te hacía un favor si pagabas la ficha para jugar al billar con él. A cambio, daba la cara por ti si tenías problemas con otros de la clase. Conmigo nunca se metió, tal vez porque éramos vecinos en el bloque. Iba a menudo a su casa, porque en la mía no podíamos jugar, no fuera a ser que rayáramos el parqué, rompiéramos alguna figurita o, en general, nos cargásemos el ambiente afligido tras la muerte de mi padre. Así que me llevaba los indios de plástico y bajaba donde Marcus, que ahí podías saltar desde la biblioteca llena de figuritas, aunque de metal, y nadie se enfadaba. Conocía a sus padres y hasta nos llevamos ambos una tunda de su padre. Gran pescador que, la víspera de ir a pescar, llenaba la bañera con pececitos de cebo y nos pilló sacándolos de la bañera con un tarro que vaciábamos en el váter para tirar de la cadena y gritar «¡Liberad a Willy!». Nos cayó una somanta de palos. Al menos así supe lo que era que tu padre te pegara una paliza. Tal vez de aquí también venía la relación singular que tenía con Marcus, el terror de la clase y del instituto, quien luego ha hecho posible nuestro reencuentro.
Nuestra antigua tutora pasó lista, nos levantamos del pupitre y hablamos sobre nuestra última década. De entre las chicas, la mayoría se habían casado, tenían hijos y trabajaban en una cadena de montaje, en la fábrica de volantes de automóvil. Solo una, la empollona de la clase, había estudiado medicina y había abierto una consulta como médico de familia. Los chicos estaban todos casados, habían sido padres y trabajaban en una cementera, menos Vlad, el jefe de un lavacoches que también pavimentaba carreteras; yo, el soltero reputado como el tío de la tele, y Marcus, el vice, que desató una ola de aplausos. Luego se escuchó el típico «oye, ¿y a mí cuándo me asfaltas la calle?», lo que hizo que Vlad y Marcus mirasen de reojo al compañero. Después se disculpó en la cena del restaurante, solo quería hacer la gracia.
El restaurante está en el hotel donde me he alojado. La jefa de sala es la mujer del jefe de policía de la ciudad y la amante de Marcus, el dueño del hotel, aunque en las escrituras aparezca el nombre de su mujer. No había podido acudir a la cena porque había salido con las amigas. Por lo demás, todos habían venido acompañados y corrieron hacia la barra que se abrió por un módico precio. Aunque tenían pensado hacer el mayor gasto posible. «Todo vuelve», nos dijo a mí y a Vlad riéndose. Estábamos en una mesa separada y, a nuestro lado, de pie, la jefa estaba esperando la señal para llenarnos el vaso de whisky. Después de medianoche me quise subir a dormir. Marcus y Vlad susurraban, para que no los escuchara o para que no se les oyera entre la música alta, y yo me había aburrido del baile de los compañeros que gritaban en un corro agarrados a sus mujeres. Su alegría tenía algo que ver con los ceños fruncidos de otros, los que habían perdido el tren y no tenían esperanzas de que llegara otro, sobre todo porque no estaba en su mano. Si es que alguna vez lo estuvo. Tampoco parecían el tipo de gente que se tira al tren. Sé lo que me digo. Una de mis primeras noticias fue sobre un joven que puso la cabeza sobre la vía. Le dio igual de dónde venía el tren y hacia dónde iba, solo sabía que existía y que pasaría por allí. Mientras, mis compañeros se conformaban con bailar en el andén y olvidar que estaban en una estación.
«La noche es joven», me dijo Marcus cuando iba a levantarme. «Aún tenemos faena». Salimos por la avenida de los castaños y echamos a andar hacia el centro con Marcus. En algún momento nos tumbamos en mitad de la calle y nos medimos las fuerzas con unas flexiones. Después pasamos por el club de estriptis, situado detrás de la iglesia. «¡Señor vice!» sonrió el camarero. Nos tiramos en los sofás para observar a las chicas que dejaron los vasos de vodka e intentaron agarrarse a la barra mientras movían las caderas. Se rindieron pronto y vinieron a bailarnos en el regazo. Cuando una de ellas se me durmió encima, me levanté para moverla. Aún tenía la esperanza de poder marcharme de madrugada a casa.
«Vamos a mi casa a tomar una más», me dijo Marcus. «No te libras».
Llegamos a la casa de Marcus. A las afueras de la ciudad había levantado una mansión con piscina. Entramos al salón y, mientras llenaba los vasos, vi unas bragas que habían dejado sobre la mesa con una nota: «remiéndalas». Eso es lo que ponía en el trozo de papel arrancado de una agenda con el membrete del ayuntamiento. Brindé, me bebí el vaso y me dejé caer en un sofá. Marcus creyó que me había dormido cuando enhebró una aguja y empezó a coser las bragas de su mujer. En algún momento sí que llegué a perder la conciencia. Me desperté en la habitación.