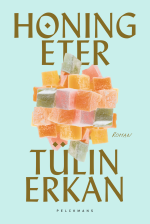1.
En el salón, junto a un calendario, algunas fotos y la cuenta del restaurante en el que decidieron seguir juntos, hay colgada una lista con todos los animales y plantas en peligro de extinción: 3.079 y 2.655, respectivamente. Ella tiene la lista desde los trece años, y en aquella época, a falta de algo mejor, pegó trocitos de esparadrapo junto a los animales que más le apetecía ver.
Él lo veía como un recuerdo de juventud y nunca se había parado a pensar que podrían acabar viajando en busca de animales y plantas amenazados de extinción.
Cada vez que añadían un animal a la lista lo comentaban, pero no hasta el punto de que él llegara a imaginarse que tendrían que hacer un viaje de dos mil kilómetros para intentar ver una rana en particular. Además, ella solo había ido de acampada tres veces en toda su vida, nunca había cazado renacuajos y ni siquiera se le daban bien las plantas.
Sin embargo, ella había abierto una cuenta en el banco. Cada mes ingresaba cien euros para el viaje, y cuando ahorró lo suficiente y anunció que ese mismo año se iba de viaje a Kenia y al Congo, él se puso triste.
Él había ahorrado para renovar el alcantarillado de la casa, para librarse del persistente olor a pozo negro que flotaba en el pasillo. Le pareció que el plan de ella era ridículo y se sintió muy solo.
2.
De camino al aeropuerto llueve.
—No he cogido el chubasquero —dice él.
—Yo tampoco —dice ella.
Él consulta el pronóstico del tiempo.
Ella abre el bolso y consulta la lista de los esparadrapos.
Ella quería ir a ver a Sudan, el último macho de rinoceronte blanco; mejor dicho, el último macho de rinoceronte blanco del norte, que aún vivía cuando reservaron el billete a Kenia y que entretanto había muerto. Sabía que era un riesgo. Sudan ya tenía cuarenta y cuatro años cuando aún estaban buscando vuelos, y eso, para un rinoceronte blanco del norte, significa ser excepcionalmente viejo. Además, lo vigilaban cuatro helicópteros y quince hombres con machetes que sabían perfectamente dónde le gustaba a Sudan que lo rascaran, de modo que, incluso cuando el animal aún estaba vivo, ella se temía que no iba a ser capaz de atravesar semejante barrera.
3.
En el avión, él está viendo un documental de la BBC sobre la naturaleza, y ella intenta descubrir qué es lo que le han servido para comer.
—¿Es pollo? —pregunta él.
—Sí, creo que sí —responde ella—. Por lo menos eso dice la etiqueta. ¿De qué va? —dice, señalando la pantallita.
—De escarabajos peloteros. Han descubierto que crecen hasta llenar el agujero que han escarbado ellos mismos, y han filmado todo el proceso.
Ella sonríe, quiere anotarlo, pero su mesita está llena de comida. Una hora después, cuando la azafata se ha llevado todos los restos, puede por fin sacar la libreta del bolso, y escribe que eso quizá se puede aplicar también a la gente. Que quizá el «volumen» de una persona lo determina el entorno en el que se asienta. Y quizá no es algo predeterminado. ¿Puede uno crecer más si se rodea de grandes personas? Lo escribe en mayúsculas. Y debajo, entre paréntesis: en sentido figurado, claro.
A ella le parece una pena que él no lea lo que escribe en la libreta.
Él está orgulloso de no leer la libreta de ella.
Quiere consultar qué tiempo hace en Kenia, se da cuenta de que no es posible y suspira. Hojea el folleto de artículos libres de impuestos y le pinta bigote a un hombre que anuncia un altavoz inalámbrico.
4.
En Estambul pierden la conexión, porque ella quería invitarle a un buen desayuno. Él era consciente del riesgo, pero ella no, porque no había tenido en cuenta la diferencia horaria. Él pidió solo un café. Ella le preguntó si de verdad quería hacerlo, lo de ir a Kenia con ella; él estuvo veinte minutos intentando convencerla de que sí, de que quería acompañarla, y así es como perdieron el vuelo.
Ahora están en una puerta de embarque vacía, como si fueran los últimos invitados de una fiesta a la que ninguno de los dos quería ir.
5.
—¿Tienes miedo de que no los encontremos? —pregunta él cuando están otra vez en el aire, con todo el cansancio acumulado—. Los animales de tu lista, quiero decir.
—No —responde ella—. Tengo miedo de que haya demasiada gente. En todos esos sitios. Y de que me parezcan todos estúpidos. La gente, quiero decir. Y tener que reconocer que yo soy igual que ellos. Igual que el resto de la humanidad, que solo es capaz de declarar un alto el fuego cuando todo está arrasado, que quiere protegerlo todo cuando ya es demasiado tarde.
La azafata les lleva toallitas calientes. Se quedan un momento en silencio.
—Para la gente, casi todos los animales entran en dos categorías. O están en peligro de extinción, o son una plaga. Me aterra pensar que quizá somos así. Que siempre hay demasiado o demasiado poco. Insatisfacción patológica. Y que esa insatisfacción es lo que nos hace tan violentos.
Él hace un ruidito que suena entre comprensivo y amoroso, y se huele las manos. Se acuerda del restaurante chino al que iba de niño y entonces, con su propia toallita, limpia las manos de ella.
6.
En Kenia hace tanto calor que el aire está como hinchado.
Ella está buscando la dirección de su alojamiento, encuentra en Google su última búsqueda, «is extinction a bad thing», y el primer enlace que aparece es un artículo que describe cómo la extinción de los dinosaurios permitió la aparición de los mamíferos.
Está irritada. No por los artículos, sino porque ahora no deja de darle vueltas a la cabeza intentando averiguar por qué está ahí. Por qué están ahí.
Toman un taxi para ir al hotel. En la cama, él lee un ensayo en el que alguien afirma que la clasificación del reino animal es un invento antropocéntrico y, por tanto, la extinción de especies también es un problema antropocéntrico.
—¿Qué estás leyendo? —pregunta ella, mientras se corta las uñas de los pies en el balcón de la habitación.
Él empieza a leer en alto, se salta algunos fragmentos, aunque sabe que ella lo leerá otra vez y querrá hablar largo y tendido sobre el tema.
Están tumbados en la cama, bajo el ruido del ventilador, despiertos, muy cerca pero sin tocarse.
—¿También quieres ver plantas? —pregunta él.
7.
De camino al hábitat del último rinoceronte blanco, ella lee en el móvil un artículo titulado «Do we miss the dodo?» y él ve un documental de National Geografic: Meet the Heroes Who Protect the Last Northern White Rhinos in the World.
Reconoce la música porque él mismo la usó una vez para hacer un vídeo. Detiene la reproducción para buscarlo.
Se dirigen al lugar en el que murió Sudan. Una hija y una nieta suyas viven en un centro de acogida al que no puede acceder nadie. Al parecer, las dos son de constitución demasiado débil como para tener descendencia. A ella se le saltan las lágrimas cuando lee que los rinocerontes pesan sesenta y cinco kilos al nacer.
8.
Tienen que esperar a la entrada del parque antes de que les dejen pasar. En la solicitud de admisión hay una casilla para especificar a qué clan pertenecen, pero ellos deben dejarla en blanco, porque «los europeos no tienen clan», dice el hombre que reparte los formularios.
En el puesto de control hay una tiendecita en la que se pueden comprar llaveros de Sudan. La gente se hace selfies con los llaveros.
Ella ve también el vídeo de los héroes y se echa a llorar.
A él le da vergüenza. Se olvida de consolarla.
—Tienes que ver este vídeo —dice ella—. Es precioso.
Él ve el vídeo otra vez.
9.
Ella dice que le encanta que los hombres del vídeo lleven uniforme militar. Y que se sienten en un taburete al lado de Sudan con un cubo lleno de barro que le restriegan por la panza. Ellos, que llevan suficiente munición encima como para cargarse a una manada entera de turistas. Que estén tumbados todos juntos en la hierba. Ese rinoceronte y esos hombres. Que no es porque le recuerde a Flipper. Que no le conmueve la amistad entre personas y animales (o quizá también), sino la placidez de esos seres, los hombres y el rinoceronte. Que se imagina los tiempos en que los seres humanos caminábamos entre los demás animales, como las cebras entre los leones. Y que un día nos fuimos y ahora volvemos con nuestros miserables prismáticos para intentar captar algo del lugar del que procedemos.
Él intenta seguirla como intentaba seguir a las mariposas hace tiempo. En silencio, con los ojos entrecerrados.
—¿Entiendes? —pregunta ella.
10.
Les dejan entrar. El guía los lleva hasta el lugar en el que murió Sudan. El vehículo circula durante una hora por un inmenso mar de hierba. No hay nada que ver. Tampoco turistas. El guía les dice que hay elefantes a lo lejos, pero que es probable que ellos no puedan verlos.
Ella pregunta si hay más gente que visite este lugar, y el guía asiente con la cabeza.
—It’s like pilgrimage.
Parece decepcionada. Se quedan en silencio. El guía va a orinar y dice que eso es lo bonito. Que vayamos a lugares en los que había algo que ya no está.
—You also like Sudan? —le pregunta el guía a él.
Ella dice que él ha venido solo por ella.
—Also good —dice el guía.
Se comen un bocadillo en el coche, con las puertas abiertas y las piernas hacia afuera. Él dice que ha estado pensando y que le parece más bonito que Sudan ya no esté allí. De inmediato aclara que no era eso lo que quería decir. Que una ruta de peregrinación es quizá lo más bonito que se puede hacer por Sudan. Ella se lo traduce al guía, que asiente.
—I agree.
Él sonríe. Ella sonríe porque él sonríe.
11.
Él pregunta si verán también jirafas. El guía explica que no hay película de dibujos animados en la que no salga una jirafa, y que por eso la gente piensa que hay muchas, pero que también están desapareciendo. Ella asiente con la cabeza, y él le saca fotos al guía, que mira a su alrededor para saber hacia dónde tienen que ir.
—Me da miedo que yo sea menos si las jirafas se extinguen —dice él, y sonríe para la foto.
—¿Menos? —pregunta ella.
—Sí —responde él—. Menos. Si la jirafa desaparece, muere un pedacito de mí. Muere el espacio que hay entre la jirafa y yo. Y si muere ese espacio, el espacio que nos separa, yo me hago más grande. Ocupo más. Y cuanto más ocupo, más animales tienen que hacerme sitio. O sea, que es algo que se realimenta. Es algo...
Busca la palabra exacta.
—¿Malo? —pregunta ella.
—Malo —responde él.
12.
—Sudan tiene millones de años. Es decir, tenía cuarenta y tantos, pero estaba aquí antes que nosotros. Sus antepasados. Solo creciendo entre estos animales llegará el hombre a saber el tamaño que puede alcanzar. Cuando murió, Sudan no era solo un rinoceronte tendido en el suelo. Eran millones de años tendidos en el suelo. Mirar a Sudan es una de esas cosas que nos permite comprender la cantidad de tiempo que nos ha precedido. La puerta que nos llevaba a ese tiempo desaparece con él.
El guía quiere ver la foto, le parece que sale muy favorecido.
Se está poniendo el sol. Los dos hombres van sentados delante, ella detrás, vuelven por donde habían venido. El guía le pregunta a él si pertenece a algún clan. Él le explica que no funciona así. Que ella, y señala hacia atrás, es su clan. O al menos es lo que más se le parece.
Ella va sentada atrás, no sigue la conversación. Piensa en la palabra «gestación». Que es una palabra hermosa. Que la gestación de un rinoceronte no consiste solo en cargar durante año y medio con una nueva vida, que gestar algo requiere muchísimo tiempo. Y que esos sesenta y cinco kilos son, probablemente, la carga más pesada que llevará nunca, si descontamos los dos mil kilos que pesa de por sí, y que carga con esos sesenta y cinco kilos sin saber con qué carga. Se pregunta cuánto peso estaría dispuesta a cargar ella sin saber de qué se trata. Se pregunta si ya lo estará haciendo.
Quiere escribir eso en la libreta, mientras la busca en el bolso encuentra la lista. La lista de los esparadrapos, la de los animales que hay que ver antes de morir.
Se pregunta si la familia del guía tendrá una lista como esa. Seguramente no. Una lista de animales en vías de extinción, colgada en el salón de la casa del guía, parecería más bien una plegaria.
No lo escribe. Sonríe a medias y da una cabezada.