—Shhh, que viene.
Los hombres se aguantan la respiración y permanecen inmóviles, amontonados en el callejón. Por delante de ellos pasa una mujer con un abrigo verde, bolso, zapatos y guantes de piel de serpiente. Sus tacones emiten un sonido agudo y del pelo recogido en un moño se le han soltado unos mechones. La calle peatonal está llena de gente que va de compras y el lujo descomunal de la mujer desentona. Aun así, nadie le silba; incluso hay quien se aparta al verla venir.
—Vamos, ahora —le susurra el mayor al otro, y los dos la siguen a hurtadillas.
Lo hacen a una distancia considerable, mezclándose con la multi tud, con sus vaqueros rotos y sus chaquetas impermeables. —¿Qué te parece?
—No sé qué decir… ¿Adónde crees que va?
—Ni idea. Pero ya lo averiguaremos.
La mujer se detiene en un puesto y compra higos secos. Los hom bres se detienen a su vez unos cuantos metros atrás y toman un café. El mayor tiene alrededor de treinta y cinco años y el otro es unos cinco años más joven o quizá más. Los dos tienen el pelo castaño y los ojos marrones y acaban de salir del barbero.
—Date la vuelta —refunfuña el menor y los dos se giran de espaldas a la mujer.
—¿Te ha visto?
—No lo sé, pero estaba mirando hacia aquí y ¡me he asustado! —Compórtate con normalidad, no sabe quiénes somos. Simplemente no tiene que darse cuenta de que la estamos siguiendo. —Sí, pero...
—Tres segundos más y continuamos.
La mujer echa a andar con su bolsa de papel con la fruta y el cielo co mienza a oscurecerse. En seguida se pone a chispear. Al lado de la mujer aparece como de la nada un hombre trajeado que la cubre con un paraguas grande negro.
—Sí.
—¿Qué hacemos? ¿Seguimos?
—Pero si es que no hemos hecho nada.
—¿Y qué quieres? ¿Que la sigamos día y noche?
—Sí.
Comienzan a caer unos goterones y los hombres se enfundan las ca puchas.
—Venga, tío, volvamos.
Los hombres se dan media vuelta y después de recorrer unas calle juelas entran en un pequeño bar y se sientan en la barra.
—¡Dos completas, con extra de huevo, y dos jarras de cerveza! El dueño asiente silenciosamente y desaparece detrás de la cortina. En una radio antigua se oye la música de los Beatles y en las tres mesas, unos hombres de mediana edad mojados por la lluvia se toman la sopa en silen cio. La hija del dueño, una adolescente enfurruñada con un delantal sucio, les planta delante de las narices las dos jarras de cerveza con demasiada espuma.
—Mmm, sí.
El hombre más joven suspira. Se había imaginado que sería más fácil. El dueño les trae los dos platos hondos y humeantes, cada uno con tres mitades de huevo duro marinado.
—Señor Takashi, ¿sabe usted quién es Milena Blok?
El dueño se queda mirándolo fijamente Y mueve la cabeza descon tento:
—Estuvieron a punto de encerrarme tres veces hasta ahora —señala hacia el bar —pero Milena pagó por mí.
—¿Es verdad que todos pagan? —pregunta el mayor.
El dueño se encoge de hombros.
—El que paga no tiene problemas. Si hay problemas, Milena los so luciona.
El joven se bebe la mitad de la cerveza y luego pregunta:
—¿Es verdad que mató a su marido?
—Si hay problemas, Milena los soluciona — el amo sonríe burlón y les da la espalda. Los deja embobados mirando la sopa, mientras la pasta se sigue hinchando en el plato. La chica les llena de nuevo las jarras sin pre guntarles siquiera.
Fuera está lloviendo a mares y los establecimientos han encendido ya los letreros de neón. Los dos corren con las deportivas mojadas maldi ciéndolo todo hasta llegar a casa.
—¡Buen momento has encontrado para fumar!
El joven echa el humo del cigarrillo de contrabando por la ventana abierta. La pequeña habitación está cubierta con un tatami antiguo y está bañada por la luz rosada del letrero del hotel de enfrente y la repisa de madera está mojada. Por doquier, latas de cerveza vacías y envoltorios, y como mobiliario tiene solamente un armario pequeño, una mesa con dos sillas y los colchones enrollados en un rincón.
—¿Y cuándo quieres que fume?
—Mmm, sí.
Un aire puro y frío llena la habitación y el mayor está sentado en un taburete con la mirada perdida en el vacío.
—¿Lo volvemos a llamar?
—¿Así, sin ningún motivo concreto? Ya viste qué hizo la otra vez…, que él va a ir hasta el final y que le dejemos de una vez en paz. Todavía no entiende con quién se juega los cuartos.
—He oído que ayer lo echaron de los juegos.
—¡Lo hará picadillo! —grita el mayor, dando un puñetazo en la mesa.
—¿Y qué más quieres que hagamos? ¿No ves que no escucha ni a los suyos ni a nadie?
Fuera están cayendo relámpagos.
—Lo metemos en la cárcel —declara el mayor.
—Quieres meter a nuestro padre en la cárcel —repite el hermano pequeño.
—No por mucho tiempo. Así, hasta que pase este asunto. Luego ya entrará en razón.
El hermano pequeño frunce el ceño.
—No aguanta ni un día sin beber.
—Sí, bueno. Ya aguantará. Le robamos el monedero a un pringao, se lo metemos en el bolsillo, denuncia en un santiamén, pequeñas vacaciones, solucionamos el problema.
—¿Y crees que Milena no solucionará ella también el problema? Los hermanos se acaban los cigarrillos en silencio, mirando las som bras de una pareja que está echando un polvo en el hotel de enfrente. —¡A trabajar!
—Vamos.
El amanecer los alcanza sudorosos, delante de la puerta del almacén, be biendo una coca cola. A través del cielo todavía cubierto de nubes se filtran los rayos anaranjados del sol. El autobús oxidado se para delante de ellos y el chófer toca el claxon un buen rato. La gente sale del almacén y va amon tonándose dentro del autobús. Los hermanos se miran el uno al otro y arrastrando los pies se suben ellos también al autobús y se cogen de las barras. Ya no queda ningún sitio libre. El hermano mayor se agarra con fuerza a la barra, frunciendo el ceño. El hermano menor se queda dormido.
Cuando llegan a casa, estiran los colchones y se echan encima. La ventana sin persianas les llena de luz la habitación, pero en sólo unos minu tos están roncando. En el hotel de enfrente, la pareja está desayunando en la habitación.
—¡Sí! ¡Soy Ron!
El hermano menor se sobresalta, despertado de manera brusca por el timbre estridente del teléfono móvil.
—¿Qué? ¿Cómo?
Tiene los ojos desencajados. Gruñe algo ininteligible. Tira el telé fono al suelo y sacude con fuerza a su hermano menor, que sigue dur miendo. Le dice algo en voz muy baja y el otro salta también de la cama de un brinco. Los dos sacan todo lo que hay en el armario y se pelean por los únicos tejanos que no están rotos. Ron es más rápido y se los pone antes, mientras su hermano se endosa una camisa. Los dos comienzan a chillar, ti rándose de la ropa.
Con ojeras y con las caras todavía húmedas y sonrojadas, a los dos hombres se les puede ver haciéndole reverencias a un mendigo viejo y cojo, apoyado en un muro en la calle principal. El mendigo les alarga refunfu ñando unos cuantos billetes de los grandes que había sacado de un bolsillo interior. Los hombres se precipitan dentro de una tienda y, cuando salen de ahí, llevan pantalones baratos de tela, cinturones de imitación, camisas blancas y corbatas —Ron una azul de lunares y su hermano una de rayas amarillas—. De una tienda de zapatos de segunda mano, salen con dos pares de zapatos viejos que, sentados en unas escaleras, lustran con un tubo entero de betún.
—Así que era esto.
—Mmm, sí.
—Nos hemos movido demasiado despacio.
Los hermanos fuman al lado de la estatua ecuestre de la plaza cen tral.
—Éste ha sido su destino. Cuando el destino va a por ti, no hay nada que hacer.
A Ron se le están humedeciendo los ojos.
—Por qué diablos ha tenido que ser así... No podía estar en su sitio... ¡Y tan pronto!
El hermano mayor le da un golpe en el brazo.
—¡Que viene!
Milena viene hacia ellos. Lleva zapatos, bolso y guantes de piel de serpiente, otros diferentes a los del día anterior. A su lado camina un hombre de unos sesenta años. El hombre lleva un traje cruzado de seda y un abrigo de lana gris, un sombrero de rayas finas y sonríe alegre. Sus cabe llos grisáceos están recogidos en una cola corta, y pisa enérgicamente mien tras ella se apoya en su brazo.
—Te he dicho que tengo los hijos más guapos del mundo… y, bueno, ¡aquí los tienes!
Los hermanos tragan saliva. Milena los mira benévola de arriba abajo.
—El mayor, Cristof, y el menor, Ron —dice el hombre señalándo los.
Milena le da la mano a cada uno y la sensación de la piel de serpiente les da escalofríos en la columna.
—Encantada de conoceros —dice ella mirándolos directamente a los ojos y los hermanos saben que los había visto el día anterior. —Milena nos lleva a un asador para celebrar la boda, que el do mingo nos vamos al Caribe.
Como unos condenados a la horca, los hermanos siguen a su alegre padre y a su prometida - serpiente con pasos cortos, como si quisieran huir pero sin tener adónde. La gente se aparta de su camino.
—No lo aguanta ni dos semanas —murmura Ron.
Cristof lo mira sin decir palabra.
—¿Crees que lo echará a los tiburones del Caribe?
—Mmm, sí.
Los asados están deliciosos y hay champán en abundancia. Su padre tiene ya las mejillas rojas y los hermanos intercambian miradas de preocu pación. Milena no da señales de que el champán le afecte en absoluto. Los hermanos se toman la bebida con prudencia y no dejan de mirarla.
—Y, padre... —comienza Ron—. ¿Por qué no nos dices cómo os co nocisteis?
El padre suelta una carcajada.
—¡Muy buena historia! Iba tarareando por la calle y de repente entré a jugar a la ruleta y ¡perdí todo el dinero! ¡Ja, ja! Milena me encontró ahí, pagó por mí, y luego me llevó a su casa. ¡Un ángel! ¡Pagó por mí en todas partes! Me dije: «Jean, una mujer como ésta no encontrarás en el mundo entero», ¡y me fui a pedirle la mano de inmediato!
A los hermanos se les cae la cara de vergüenza, pero no pueden hacer ningún comentario porque ella está allí mismo. Parece sonreír, pero ¿y si está terriblemente furiosa?
—Muy bonito de su parte —dice el hermano menor, masticando con dificultad.
—No pasa nada —dice Milena, y de su tono de voz Cristof entiende claramente que le está diciendo que deje de entrometerse. Ron se toma la copa de champán de un solo trago.
—Os traerán los trajes para la boda del sábado. ¡Los he escogido yo mismo! ¡Todo será maravilloso! Con vuestra madre no tuvimos dinero para la boda, pero ¡nunca es tarde en la vida! —dice el padre cogiendo a Milena por los hombros. Con mi ángel, ¡por fin seré feliz! ¡Y la haré la mujer más feliz del mundo!
—Oh, Ilya... —Milena parece enternecerse. Quizá sean las palabras del padre, quizá sean las dos botellas de champán que se ha tomado ella sola. Quizá sea una manera cariñosa de llamarlo, o quizá haya olvidado cómo se llama.
Cristof le da una patada a Ron por debajo de la mesa.
—Así será, padre, ¡por vosotros! —dice Ron mientras alza la copa. Brindan todos con él y vacían las copas. Nadie quiere ya la tarta de chocolate que los camareros acaban de traer, excepto Jean que está mordis queando los adornos del pastel.
Delante de su puerta hay una mujer de unos treinta años que aguanta en una mano las dos perchas con sus fracs y en la otra una bolsa de papel. La mujer lleva el pelo corto, tiene los brazos musculosos cubiertos de tatuajes, pantalones de piel y los mira mal.
—¿Vosotros sois Ron y Cristof?
Ron asiente, aturdido. Es sábado por la mañana y la noche anterior los dos hermanos bebieron hasta olvidar sus penas.
—Pues esto es para vosotros —dice ella. Le da los paquetes y luego entra en la habitación.
Ron despierta a Cristof y los dos miran recelosos a la persona que les ha invadido el espacio. La mujer se sienta en un taburete y enciende un ci garro. Hace como si quisiera hablar, pero parece que se contiene en el último momento.
—¿Quieres un poco de café? —pregunta Cristof cautamente. La mujer asiente. Ron sale corriendo y vuelve con un cazo lleno. Detrás de él se oyen gritos en una lengua asiática. Ron llena dos tazas desportilladas. —Yo soy Mașa. Vuestro viejo se casa con mi madre.
Los hermanos se miran asustados.
—¡Nosotros ya le hemos dicho que renuncie, que es mucha mujer para él!
—¡Que sepas que nosotros no hemos estado de acuerdo desde el principio!
—Juro por lo que tú quieras que no es un estafador, no lo hace por dinero, ¡es así de estúpido!
Mașa los mira perpleja. Apaga el cigarro meneando la cabeza. —Yo os quería... pedir... —dijo bajando la vista— que no dejéis que se vaya. Todos se van enseguida. A todos nos ha chocado que apareciera uno lo bastante loco para pedirle la mano a estas alturas. Ella ya tiene su edad.
Los hermanos se quedan mirándose el uno al otro y luego una son risa les ensancha el rostro.
—Si así es como están las cosas, ¡quédate tranquila, hermanita! Éste es como la mala suerte, ¡se pega como las lapas!
—¡Si lo echan por la puerta, entra por la ventana! —se ríe Ron. —¡Es como una mosca cojonera con las mujeres! ¡Si se le da un poco de atención, ya no se va jamás!
A Mașa se le humedecen los ojos.
—¡No pensaba que iba a llegar este día! ¡Verla feliz por fin! ¡Desde que empujó a mi padre por el balcón, ya nada ha sido igual! A los hermanos se les hiela la sonrisa en la cara.
—¿Empujó por el balcón?
Mașa los mira confusa.
—Eso... Ah, fue un accidente. —Pone la taza en el suelo y se levanta. —Nos vemos mañana a las 9. —Y se esfuma.
Los hombres se toman el café de la misma taza mientras fuman en si lencio. En el hotel de enfrente, las cortinas están corridas y no se percibe ningún movimiento.
—¿Después de la boda nos dejarán a nosotros estos trajes? —Mmm, sí.
View Colofon
Original text
"Un înger" written in Romanian by
Anna Kalimar,
Other translations
- "Een engel" translated to Dutch by Jan Willem Bos,
- "Un angelo" translated to Italian by Maria Alampi,
- "Um Anjo" translated to Portugese by Simion Doru Cristea,
Un ángel
Translated from
Romanian
to
Spanish
by
Corina Oproae
Written in Romanian by
Anna Kalimar
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Corina Oproae
Ni un instante Portasar
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Corina Oproae
Written in Romanian by Cătălin Pavel
10 minutes read
Rebelión a la inversa
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Corina Oproae
Written in Romanian by Cătălin Pavel
11 minutes read
El dilema del paraguas marrón La primera puerta a la derecha Nada
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Corina Oproae
Written in Romanian by Anna Kalimar
10 minutes read
Alameda Zorilor: el comienzo
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Corina Oproae
Written in Romanian by Andrei Crăciun
9 minutes read
El comunismo visto por los niños muy pequeños
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Corina Oproae
Written in Romanian by Andrei Crăciun
7 minutes read
You might also like
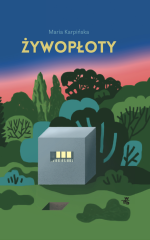
Los setos
Translated from
Polish
to
Spanish
by Teresa Benítez
Written in Polish by Maria Karpińska
12 minutes read
Apartotel
Translated from
Italian
to
Spanish
by Paula Caballero
Written in Italian by Maurizio Amendola
10 minutes read
Punto de fuga
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Guillermo Briz
Written in Dutch by Maud Vanhauwaert
8 minutes read