Día cero
Sus dedos volvieron a escaparse casi automáticamente hacia el móvil que había dejado junto a la sopa. No es que esperara algo quién sabe cuán interesante en la pantalla, pero la costumbre no lo dejaba en paz. Prefería desactivar la aplicación de citas en línea cada vez que volvía a casa de visita durante unos días. Y todavía no tenía del todo claro si lo hacía por él y su familia, ya que se sentiría incómodo si los ponía en una situación embarazosa, o si lo hacía para protegerse de las molestias de segunda mano, porque no aguantaba ver entre los perfiles apodos torpes y fotografías lamentables y medio borrosas de personas del pueblo que hacia afuera procuraban proyectar una imagen impecable de amorosos padres de familia ejemplares, pero que por dentro eran todo lo contrario. Sí, el exterior era muy importante en Strmčnik.
—¡Basta, deja ya ese teléfono! —El grito bajó por su brazo casi como el silbido de un látigo, de tan fuerte que había sonado en la oscura cocina revestida de madera—. ¡Es de mala educación mirar el teléfono todo el tiempo durante el almuerzo! ¡Tu mamá ha cocinado muy bien y tú lo desprecias así! ¡Además, tenemos tan pocas ocasiones de comer juntos…!
Inclinó la cabeza e inadvertidamente se encorvó como un perro a quien su dueño le reprime al atraparlo haciendo algo que no le está permitido. Sin embargo, no está del todo claro si el perro realmente lamenta su acción o si solo ha aprendido a evocar la imagen de mala conciencia a lo largo de los años porque se ha dado cuenta de que así contenta a su dueño. Jan, después de más de veinte años de su vida, sabía muy bien qué ponía de mal humor a su abuela y qué la hacía feliz. También sabía que la lista de cosas que la irritaban era mucho más larga que la lista de cosas que lA complacían y que encendían una chispa de alegría en sus ojos. Vera no era una de esas abuelas benévolas que mima a sus nietos, les compra helados y los lleva al zoológico, aunque sus padres se opongan explícitamente porque sus hijos se han portado mal y no se lo merecen. Ellas son solo abuelas y ya han criado a sus hijos, y los nietos están para ser mimados, ¿o no es así?
Pero Vera no era así. Incluso si Jan se había portado de manera ejemplar, como era por regla general, y cuando traía el boletín de notas con todo excelentes, cosa que pasó prácticamente cada uno de sus primeros doce años de la escuela, no se ganó una palabra de aliento de su abuela, y mucho menos alguna caricia. Menos aún que eso, no le dio nunca ni un billete o incluso un fajo de billetes como los que los abuelos de los compañeros de Jan les regalaban a sus nietos cuando estos sacaban notas mucho peores. Tanto los padres como los abuelos les compraban bicicletas de montaña caras, material de esquí de primera calidad o les daban grandes cantidades de dinero para que pudieran elegir todo aquello y comprárselo ellos mismos. Jan aprendió a esquiar con unos esquís viejos, había heredado la bicicleta de su padre, que ya no tenía ganas de ir en bicicleta, y a veces usaba ropa y zapatos de segunda mano aunque no tenía hermanos o hermanas mayores. Hasta que un día un compañero de clase al que solía pedir prestado dinero para la merienda le espetó que no pensaba darle más dinero y que no aguantaría más esa tacañería suya porque su madre le había dicho que ellos tenían dinero más que suficiente, pero Jan no sabía en absoluto que eran ricos. Y también, según los criterios que funcionaban fuera de Strmčnik, se los habría considerado ricos incluso en la ciudad cercana donde vivía la gente a la que le gustaba ir de vacaciones a su hotel. Era un hotel no muy grande ni lujoso como otros del pueblo, contaba solo con quince habitaciones, pero era el más antiguo y hermoso y, sobre todo, podía presumir de una larga tradición de propiedad. Ambas cosas, la tradición y el hecho de que entrara en la categoría de los llamados hoteles familiares, hizo que se apreciara cada vez más a lo largo de los años y les aseguraba una ocupación casi al cien por cien no solo en la temporada de invierno, sino cada vez más también en verano.
La mayoría de los turistas caen en la trampa de que el adjetivo familiar junto a un hotel proporciona una calidez y un amor particulares, algo que solo es posible dentro de una familia (lo que, por supuesto, también es una trampa y un engaño). El hotel Flajs estaba muy bien administrado y siempre limpio y los huéspedes se sentían bien en él y volvían, pero aquello no lo aseguraba el hecho de que perteneciera a una familia, sino porque precisamente había muy poco afecto, amor y humanidad en esta familia. La principal y única razón por la que el hotel tenía tanto éxito era Vera. Los labios de Vera casi nunca formaban una sonrisa y la mayoría de las veces se fijaban en una línea recta que recordaba mucho a la ranura de una hucha. Como si aquella señora mayor temiera que con el aire que exhalaba por la boca dejara escapar algo valioso, algo que debería guardarse un poco más y utilizarlo, convertirlo en dinero de alguna manera.
Había sido así desde hacía mucho tiempo, el primer recuerdo que Jan tenía de ella era ese, y con los años fue empeorando. La veía sentarse a la mesa con una expresión dominante y desdeñosa en su rostro, y lo miraba con unos ojos fríos y despectivos. Tenía una tez cerosa que, a pesar de su avanzada edad, no estaba sembrada de arrugas, como si su resentimiento eterno la protegiera de las marcas del envejecimiento. Tenía el pelo cada vez más ralo y en las orejas llevaba unos pendientes de oro que su padre le había regalado cuando ella cumplió diez años y que, según su propio relato, no se había quitado desde entonces, y por eso los agujeros de los lóbulos de las orejas se le iban ensanchando de forma casi indecente. Se mecían como los pechos de las ancianas africanas, que llenan de horror y despiertan el miedo a la muerte y al envejecimiento, a la lenta descomposición del cuerpo. Jan no podía soportar la vista de los lóbulos de sus orejas; cada vez que llegaba a casa y ella le pedía que la abrazara, cerraba los ojos con horror para no ver esos pedazos flácidos de carne. Cuando comenzó a estudiar Historia del Arte y sus profesores en las clases le presentaron los diferentes estilos a lo largo de la historia, se dio cuenta de a quién le recordaba su abuela: a una de las damas matronas retratadas por Rembrandt que le encargaban para poner junto a sus maridos, mercaderes codiciosos de La Haya o Delft, con un fulgor de astucia en sus ojos. A Vera, solo le faltaba una cofia blanca y un cuello blanco sobre un suéter negro, y parecería cobrar vida en un lienzo de uno de los maestros del Renacimiento del norte. Sin marido, claro, este había fallecido hacía mucho tiempo, y Vera se vistió de negro desde que pasó a ser viuda para honrar la memoria de él.
—Sí, abuela —dijo Jan—. Lo siento —añadió, y se volvió hacia su madre, una mujer menuda cuyo rostro estaba tanto más hundido y exhausto cuanto más tensa y radiante estaba la piel de Vera.
Entonces se oyeron los relinchos de un caballo. Entraba por la puerta de la terraza, que estaba abierta, ya que hacía una buena temperatura afuera, y además el día estaba soleado y los rayos del sol de principios de primavera ya derretían con fuerza los montones de nieve en la valla de la terraza a la hora del almuerzo. El charco en el suelo se hacía cada vez más grande. De noche, con el mercurio bajando de cero, de nuevo se volvía a congelar, lógicamente, pero estaba claro que el invierno tenía los días contados. De hecho, era el momento más hermoso para esquiar, cuando la nieve en las pistas aún era lo suficientemente sólida y cuando a mediodía los esquiadores podían echarse en las tumbonas frente a las cabañas y disfrutar bajo el sol. Por tanto, cuando había esa primavera incipiente las tarifas de los hoteles eran las más altas.
Los relinchos se iban acercando.
—Maldito mozo —resopló Vera con desdén—, no puedo creer que todavía vaya por allí con el caballo. Pero ¿quién se cree que es? ¿O a lo mejor se piensa que es como los partisanos que llegaron a Liubliana al final de la guerra y las calles estaban llenas de boñigas de caballo y todo apestaba? De tal palo, tal astilla —dijo encogiéndose y dejando sus cubiertos como si el mero sonido de un caballo la molestara tanto que ya no pudiera comer.
Una cabeza con abundante pelo se asomó por la puerta. Una especie de Grizzly Adams, solo que tanto su cabello como los mechones de la barbilla ya habían encanecido considerablemente. Estaba sin aliento, cogía aire y se apoyaba con una mano contra el marco de la ventana. Había abierto la boca para decir algo cuando…
—¿No puede tocar el timbre y entrar por la puerta como toda la gente normal y civilizada? —dijo Vera en tono reprobatorio—. ¡Y si su caballo hace sus necesidades en el jardín, va a recoger las boñigas y se la llevará con usted!
—¡Han encontrado… han encontrado… un coche! —empezó vacilante esa cabeza con la melena despeinada—. ¡El coche que Miran había enterrado en la nieve en otoño! ¡Y que anunció una recompensa! ¡Lo han encontrado unos esquiadores, lo han encontrado en El descenso del Abejorro!
—Stojan, por favor, ¿por qué crees que esto nos interesa? ¿No ves que estamos en el almuerzo? ¡Incluso un perro quiere comer en paz! ¡Nos estás molestando!
—¡Han encontrado... a Roman en el auto!
Hubo un estrépito: era el ruido de la cuchara que se había caído de las manos, una única persona en la mesa del comedor llamó la atención sin querer. No había dicho ni mu durante todo el almuerzo, a pesar de que la habían mencionado al menos una vez explícitamente en la conversación y fue para decir que era una buena cocinera a quien felicitaban por la deliciosa sopa de ternera con fideos. Más adelante, los miembros de la familia tendrán la oportunidad de probar unas excelentes patatas al horno y carne de cerdo de sus diligentes manos. Pero ¿realmente la tendrán? Las manos de Vlasta ahora temblaban tanto que ni siquiera podían sostener una cuchara, y mucho menos agarrar una sartén con patatas aún calentadas de la estufa, o un asado que estuviera en el horno. A Jan le invadió la desagradable sensación de que esa estancia en su pueblo natal, que él imaginaba como un fin de semana largo en el que se lo pasaría esquiando principalmente, se prolongaría de manera impredecible. Sintió como si la punta de la bufanda de seda que se había puesto —aparentemente con descuido, pero en realidad con una estudiada elegancia, alrededor del cuello—, se hubiese atascado en el engranaje de alguna máquina. Y se arrastraría y arrastraría, tan fuerte y persistente que Jan no tendría más remedio que acercar la cabeza, ya que de lo contrario la bufanda se iría tensando alrededor de su cuello y él terminaría de una manera tan trágica como Isadora Duncan. Tuvo la sensación de que algo había empezado en alguna parte y que ya no sería posible detenerlo. Ya no podía fingir que no había oído lo que había oído. O lo que vino después.
—Está muerto, con la cabeza ensangrentada, eso es todo lo que he visto y he venido aquí inmediatamente…
Vlasta apartó el plato con tanta fuerza que la sopa salpicó el hule a cuadros, con una repugnancia tal como si hubiera visto en el plato frente a sí misma nada más y nada menos que la cabeza decapitada y ensangrentada de Juan el Bautista. Luego se levantó y salió de la cocina, giró donde el mostrador de recepción y fue hacia la puerta donde ponía «Lavabos». Al pasar por delante de la recepción, en aquella carrera descabellada suya, por poco hizo caer a una pareja con todo el equipo de esquí. Afortunadamente, estaban tan absortos en la conversación que no prestaron mucha atención a esa mujer loca y apresurada.
—Sí, pero si tomamos el primer día el bono para toda la semana, tenemos que estar realmente seguros de que vamos a tener buen tiempo todos los siete días —dijo él.
—Pero ya te he dicho que hará buen tiempo. La previsión del tiempo se ve resplandeciente —dijo ella, vestida con una chaqueta de plumas rosa con cuello de piel blanca, y le puso su teléfono delante de los ojos de él—. Mira, sol hasta finales de semana —dijo con un tono triunfal, como si todos los días pusiera con sus propias manos la bola brillante del astro en el cielo, o al menos como si hubiera hecho un mapa meteorológico de toda la zona de esquí.
—Bien, de acuerdo. Como quieras. Digamos que te creo —dijo él.
—No te queda otra que creerme. Siempre tengo razón —dijo ella, y en el momento en que él ya había puesto la mano para darle una bofetada, en broma seguramente, ella sugirió—: De esta manera, no vamos a ahorrar solo en el bono, que sale más barato cogerlo para toda una semana que si lo compramos para cada día por separado, sino que también vamos a ahorrar tiempo porque no tendremos que hacer cola cada mañana frente a la taquilla de la pista de esquí. ¡Sin mencionar que también tenemos un descuento si compramos un bono de tres horas para esta tarde!
La miró con admiración y movió la cabeza, como si no pudiera creer ese tesoro que le había deparado el destino: una esposa ahorradora y astuta. Ella, por su parte, se dio media vuelta y se volvió hacia el mostrador de recepción justo cuando la puerta del baño se abrió y aquella mujer con una cara blanca como la cal salió tambaleándose. Su tez se veía aún más enfermiza en contraste con su abundante cabello negro despeinado.
—Buenos días, ¿nos podrían dar las llaves de la habitación que reservamos? —dijo la mujer con el equipo completo de esquí—. ¡Rápido, que tenemos prisa!
Vlasta asintió sin decir palabra, se colocó detrás del mostrador de recepción, cogió el ratón y miró la pantalla del ordenador. Por un momento le pareció que volvería a vomitar bilis del estómago, allí mismo, en el mostrador y en las carpetas debajo del mostrador, o incluso dibujando un arco directamente sobre los clientes que estaban apoyados en el mostrador y la estaban mirando con curiosidad. Se dijo a sí misma que ya no podía echar fuera nada más, que su estómago estaba completamente vacío, que no estaba enferma, que en el fondo no estaba tan mal lo que había pasado... Luego extendió la mano a sus espaldas y, sin seguirla con la mirada porque se lo sabía de memoria cogió las llaves. Bueno, ni siquiera de memoria, las cogió del único compartimento que aún estaba lleno.
—Señores, tengan, bienvenidos al Hotel Flajs. ¡Les deseo una agradable estancia! —dijo Vlasta y se dejó caer en la silla, pálida como la pintura en la cara de un payaso de circo. Cuando le salió una lágrima, se le pareció aún más.
—¡¡Vlaaaasta!! Ven a acabar de comer —llegó la voz de Vera desde la cocina—. ¡Se te ha enfriado la sopa! ¡Y no vamos a tirar las patatas y el asado!
View Colofon
Original text
"Čmrljev žleb" written in Slovenian by
Agata Tomažič,
Other translations
- "Hommeldal, of wat er is gebeurd in Strmičnik in de looptijd van een weekpasje" translated to Dutch by Staša Pavlović,
- "ČMRLJEV ŽLEB – KRATAK SADRŽAJ" translated to Serbian by Jelena Dedeić,
- "Trzmieli Żleb, czyli co wydarzyło się we wsi Strmčnik podczas tygodniowego turnusu narciarskiego" translated to Polish by Joanna Borowy,
- "Văgăuna bondarilor Sau ce s-a întâmplat la Fundata în săptămâna abonamentului la schi" translated to Romanian by Paula Braga Šimenc,
- "Lo strapiombo del bombo" translated to Italian by Lucia Gaja Scuteri,
- "Čmelákův žlab" translated to Czech by Kateřina Honsová,
- "A ranhura do zangão" translated to Portugese by Barbara Jursic,
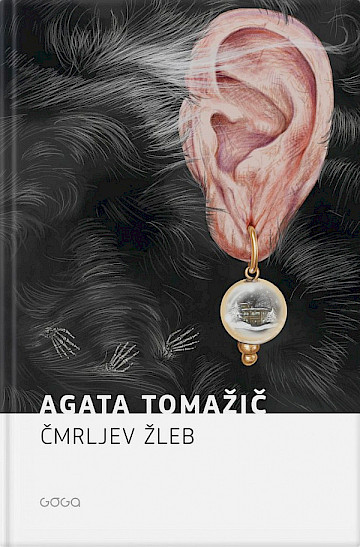
El descenso del abejorro
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by
Xavier Farré
Written in Slovenian by
Agata Tomažič
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Xavier Farré
De caballos y demonios
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by Xavier Farré
Written in Slovenian by Mirt Komel
5 minutes read
Unos meses más tarde
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by Xavier Farré
Written in Slovenian by Andraž Rožman
11 minutes read

Comparto el cielo con los pájaros
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by Xavier Farré
Written in Slovenian by Agata Tomažič
10 minutes read
Very Important Person
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by Xavier Farré
Written in Slovenian by Andraž Rožman
10 minutes read
Medsočje
Translated from
Slovenian
to
Spanish
by Xavier Farré
Written in Slovenian by Mirt Komel
10 minutes read
You might also like
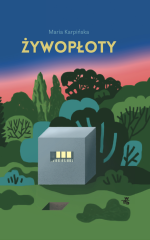
Los setos
Translated from
Polish
to
Spanish
by Teresa Benítez
Written in Polish by Maria Karpińska
12 minutes read
El infierno
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Carmen Clavero Fernández
Written in Dutch by Aya Sabi
8 minutes read
Un pitido
Translated from
Romanian
to
Spanish
by Luciana Moisa
Written in Romanian by Lavinia Braniște
9 minutes read