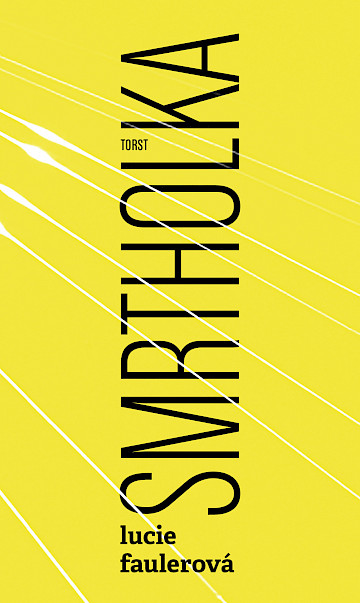Servicio suspendido.
El suicidio por estrangulamiento es relativamente poco común. A la soga, por lo general, se le dan varias vueltas y, a veces, se acolcha con algo blando. Durante el estrangulamiento, la irritación del nervio vago y la presión sobre la arteria carótida impiden el paso del flujo sanguíneo al cerebro y provocan el cierre de las vías respiratorias. Pero lo que pasa es que, habitualmente, no suele cerrarse del todo la laringe y la muerte tarda más en llegar de esta forma que con el ahorcamiento, siempre y cuando no provoque únicamente una pérdida de conocimiento y la soga se afloje.
Por su parte, el ahorcamiento ha sido durante mucho tiempo el método favorito de los suicidas en la República Checa. Sobre todo entre los hombres, que lo usan aproximadamente en 61 de cada 100 casos, mientras que en las mujeres la proporción es de 40 de cada 100.
Si no tienes la suerte de desnucarte, la muerte llega más o menos a los diez minutos. La garantía de éxito con este método de suicidio es alta, aunque si la persona se salva también hay una alta probabilidad de daños cerebrales.
Me sorprendió la gama tan amplia de variantes que ofrece el ahorcamiento en su ejecución, mucho más de lo que cabría esperar. Cierto profesor contabilizó en el siglo xix 261 posiciones en las que se ahorcan los suicidas. En 168 de los casos, las piernas se apoyaban en el suelo; en 42, el cuerpo reposaba sobre las rodillas; en 22 casos, el suicida se tumbaba en el suelo; en 16, estaba sentado y en los tres últimos se quedaba en cuclillas. El objeto más empleado era, naturalmente, una cuerda, pero también nos podemos encontrar con corbatas, pañuelos, trozos de ropa, cordones, ligas, cinturones, cables eléctricos o correas.
Soga. Una palabra que ya nunca voy a poder pronunciar.
A veces pienso en esa decisión, en la desgana de vivir o, más bien, en las ganas de no vivir de los ahorcados que son encontrados en cuclillas.
Shhhimmm.
— Pero ¿sabéis de verdad por qué estoy hoy aquí? —dice un señor con una camisa blanca de pie bajo el escenario al fondo del gimnasio.
— ¿Por qué? —le pregunta una señora con un vestido amarillo que está de pie a su lado. Es su mujer, aunque la pareja interpreta para nosotros el diálogo entre un mentor (él) y el público (ella), porque con el público (nosotros) uno nunca sabe.
— ¡Toda esta sesión tiene que serviros de inspiración para que tengáis valor!
— ¿Valor para qué? —eleva la voz la señora del vestido amarillo. A mi lado, Madla se mete el puño entero en la boca.
— El valor para vivir vuestra auténtica vida! —exclama el señor de la camisa blanca.
Debería ser seguramente el momento de catarsis en el que se espera una reacción apasionada del público real. Miro alrededor a los demás en sus sillas puestas en semicírculo; dos tercios son, de nuevo. mujeres. Nadie reacciona, así que la señora del vestido amarillo toma la iniciativa en nombre de todos los presentes y se pone a aplaudir. Entonces aplaudimos también.
— ¿Habéis oído hablar alguna vez de la técnica hawaiana del Hoʻoponopono? —pregunta el señor de la camisa blanca. Silencio—. Antes de contaros nada de cómo surgió esta técnica, os diré lo fundamental. ¡Lo más importante! ¿Estáis preparados?
— ¡Sí! —Se estremece la señora con el vestido amarillo.
— Escuchad con atención. Pero, de verdad, escuchad con atención —dice despacio—, esto es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy aquí. Es exactamente eso que os puede cambiar la vida.
Ahora todos callamos, esperamos en tensión, queremos cambiar nuestra vida.
— Te amo —dice el señor de la camisa blanca mirando a la señora Starostníková—. Lo siento —dice después, dirigiéndose a Bohačková—. Por favor, perdóname —dice haciendo un gesto con la cabeza a Boháček—. Te doy las gracias —dice con la mirada clavada en Madla, que se saca el puño de la cavidad bucal.
Se produce otro breve silencio. Carraspeos. La gente se revuelve en sus asientos. Starostníková se tira de la papada. La señora del vestido amarillo tiene una expresión indescifrable.
— ¿No hay nada raro en estas frases, ¿verdad? Si las decís todos los días, ¿a que sí? —dice el señor de la camisa blanca—. Estas cuatro frases, estas frases aparentemente corrientes, pueden ayudarnos a limpiar nuestra conciencia. Con ellas podéis deshacer programas ocultos que nos controlan, que no nos permiten cumplir nuestra misión en este mundo. Ni nuestros deseos. Gracias a estas cuatro frases podemos alcanzar el llamado estado cero, un estado en el que no existe nada y todo es posible. En este estado no hay pensamientos, palabras, recuerdos, ninguna creencia. No hay nada. Es un estado de vacío, un estado al que intentan llegar los seres humanos de diversas maneras desde hace siglos, milenios.
El señor de la camisa blanca intenta aparentar que lo que dice lo formula de improviso, pero está claro que sabe muy bien lo que está contando, lo debe de contar a menudo.
— ¿Sabéis lo que es el estado cero? ¿No? Un estado de amor puro que no conoce límites. Todos los que estamos aquí tenemos una lente a través de la que miramos el mundo, solo que esta lente está llena de sedimentos. Ya sabéis a lo que me refiero. Prejuicios, ilusiones, recuerdos, patrones de comportamiento adquiridos de los que es necesario librarse. Depurarse de ellos. Y si depuramos y depuramos, entraremos en un espacio al que podemos llamar un mundo sin fronteras… —Madla se pone a tararear en voz baja la melodía de Juegos sin fronteras—, os encontraréis con vuestro propio yo, os liberaréis de la energía negativa y así podrán fluir a través de vosotros solo ideas y palabras puras. ¿Por qué entonces justo estas cuatro frases? Te amo. Lo siento. Por favor, perdóname. Te doy las gracias. ¡Porque estamos sucios de negatividad y dolores emocionales! ¡Esto nos produce desequilibrio interior! ¡Enfermedades! Solo a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y, por consiguiente, transformación, lograremos liberarnos de ello. Eso es Hoʻoponopono.
El señor de la camisa blanca dice que a través de las palabras «te amo» nos conectamos con el creador, la esencia es amarlo todo, hasta tu propio sobrepeso, todas las locuras que se te ocurran. Sencillamente les diremos: «Os amo, locuras; te amo, sobrepeso». El señor de la camisa blanca dice que con las palabras «lo siento» reconocemos que en nuestro sistema ha entrado algún virus, y no pedimos al creador que nos perdone, sino que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. El señor de la camisa blanca dice que, si pedimos perdón, estamos pidiendo también la transmutación de la energía negativa en luz, pedimos la transformación de nuestra conciencia en el vacío, para que gracias a ello descubramos nuestro propio yo, porque es algo que se puede encontrar solo en el estado cero. Cuando damos las gracias, dice el señor de la camisa blanca, expresamos al creador nuestro agradecimiento y fe en nuestra purificación. El señor de la camisa blanca dice que Hoʻoponopono no es el concepto vital de un McDonald’s, en el que nos dan en seguida la comida preparada por la ventanilla; dice: «El creador no es un criado. Hay que limpiar, limpiar, limpiar, borrar, encontrar tu propio Shangri-La, limpiar, borrar, limpiar».
— ¿No sería más rápido con algún laxante? —me dice Madla inclinándose sobre mí.
— ¿Y qué te crees que es el Shangri-La? —le respondo.
— Mátame —susurra Madla—. Te lo agradeceré, de verdad.
El señor de la camisa blanca dice que vamos a cantar sobre ello, que la gente lo canta ya por todo el mundo, que puede que gracias a ello entendamos lo depurativo que es el proceso. La señora del vestido amarillo va a por una guitarra metida en una funda. Madla vuelve a meterse lentamente el puño en la boca.
El señor de la camisa blanca toca la guitarra y, junto a la señora del vestido amarillo, cantan una y otra vez las cuatro frases hasta llegar al estribillo («hoʻoponopono, hoʻoponopono», etc.) y buscan contacto visual con el público (nosotros) para alentarnos, como para que nos unamos.
Observo a los carroñenses en semicírculo. Miro a los que tienen los ojos cerrados y sonríen, miro a los que se les caen las lágrimas, miro a los que, seguramente sin interés, miran al frente, miro a los que cantan sin empacho y también a los que se suman vacilantes, miro a Bartáková, que se está limpiando la mugre de las uñas. ¡Pero qué ven mis ojos! En ese instante, al ritmo hawaiano de una canción sobre el amor, el perdón, las disculpas y el agradecimiento, al ritmo de una canción sobre la búsqueda del sentido de la vida, de una canción con la que nos purificamos, en el gimnasio irrumpe un terrorista. Corre primero hacia Bartáková y con un machete le corta la mano, esa de la que se estaba quitando la mugre de las uñas. Después corre hacia Starostníková y le atraviesa la papada con un gancho. La sangre salpica a la camisa blanca del señor de la camisa blanca, pero él sigue rasgando la guitarra, aunque se le queda un poco congelada la sonrisa. Otros terroristas entran corriendo; son diez como mínimo, dos de ellos llevan una bomba atada. Sin embargo, al instante se detienen, prestan atención a la canción, empiezan a balancearse al ritmo, canturrean con el señor de la camisa blanca y con la señora del vestido amarillo. Después toman conciencia de su propio yo, de su propio sentido de la vida, dan gracias a su creador y nos ordenan que nos tumbemos en el suelo. Gritan, hacen señas con sus armas, disparan unas cuantas veces, todos gimoteamos, nos lanzamos miradas aterrorizados, tenemos miedo de morir. Aquí y ahora. Ya no volveremos a casa. Vamos a morir aquí. Así. Termina. Todo. Y en ese instante ajustamos cuentas para nuestros adentros, porque en ese instante también sabemos lo que realmente importa. Bartáková sabe que lo que importa es, por ejemplo, la mano, hasta ahora no se le había ocurrido. Todos saben de repente lo que es importante y lo que es menos importante, todos desearían estar en otro lugar, cada uno tiene un lugar concreto en la cabeza, cada uno tiene personas concretas en ese lugar concreto en la cabeza. Luego los terroristas le pegan un guitarrazo en la cabeza al señor de la camisa blanca y se largan. Nos dejan vivir porque se dan cuenta de que en este pueblo estamos peligrosamente cerca del estado cero.
Así que estamos todos vivos, con algún que otro shock postraumático y más de una cama orinada, pero a todos nos enriqueció; de hecho, solo después de esta experiencia vivimos de verdad. Un buen año, dos. Amamos, pedimos disculpas, pedimos ser perdonados, damos las gracias.
Y después de dos o tres años… Después contamos la historia de cómo una vez nos atacaron unos terroristas en el gimnasio de Carroña durante un curso de Hoʻoponopono. Lo contamos durante toda la vida —la parte que nos queda después de aquello— a un montón de gente. Fue realmente una vivencia estremecedora. Lo contamos en la noche de Navidad con una copa de vino espumoso en la mano. Y después nos vamos a casa; en casa, ordenador y una carta de motivación desastrosa a medio escribir y a clicar en veinte ofertas en Infojobs para cambiar de trabajo, porque el de ahora empieza a ser repetitivo y no hay posibilidad de crecimiento; una mirada indecisa al frigorífico lleno; cinco conversaciones abiertas con tíos en el Messenger, porque todos pueden ser el bueno, pero ¿cuál de ellos?, ¿¿cuál??; otro cerco de la taza sobre la mesa —«¿cuántas veces tengo que decirte que te pongas un posavasos?»—; tocarte los michelines de la barriga delante del espejo en el baño, ¡desde mañana voy a dejar de zampar así!; antes de ir a la cama, mandar un último besito besito y te echo de menos y una carita triste, y antes de apagar la luz también un besito a la que tiene acostada al lado, y, bueno, ¡figúrate!, ¡otra vez ha subido el precio de la mantequilla, será posible!
Chan-chan.
En lugar de la ventana, la puerta entreabierta del baño. Papá está frente al espejo, chapotea con la cuchilla de afeitar en el lavabo lleno de agua mientras tararea Our House de Crosby, Stills and Nash.
Antes pensaba que mi padre era una secuoya. La mayor del mundo. Como Hiperión, un árbol de casi 116 metros. Solo que, después de que muriera Madla, empezó a hundirse en el suelo. Su corteza se volvió gris, las ramas se combaron y yo ya no encontré en ningún atlas un árbol digno con el que poder llamar a mi padre.
Cajitachiquitita cajitachiquitita.
Cajitachiquitita, cuchichean las ruedas del tren, cuchichean como unos orcos insidiosos mientras se ríen, cuchichean cuando desde lo alto de la colina miro al cementerio. Revolotean pelusas alrededor.
Los álamos nievan y el ataúd de Madla es tan absurdamente pequeño que no puedo apartar la vista de él. En voz baja le digo a Adam que no es posible que cupiera dentro. Adam me pone los dedos en la boca porque se me oye un poco. Pero tengo razón, dentro tiene que estar tronchada o encorvada. Y cuanto más tiempo habla el cura, más pequeña es esa caja de madera, ¡puede que Madla ni siquiera esté dentro! El cura eleva un poco la voz porque por encima, por detrás de la iglesia, pasa mi tren. Vuelvo la cabeza hacia la colina y me imagino sentada dentro, yéndome deprisa, estoy de viaje, no aquí, estoy de viaje, que es mi destino, el viaje puede ser el destino, ya se sabe, ya se sabe desde hace mucho, como dice una canción. Y cuando están bajando el cuerpo de Madla a ese agujero en el suelo, la caja de madera es ya, más bien, una cajita de joyería, la cajita de un anillo muy pequeñito, una cajita que podrías apretar dentro del puño y hacerla desaparecer en la manga. Como un truco. Abracadabra.
Me sacudo las pelusas del vestido.
Cajitachiquitita cajitachiquitita cajitachiquitita, cuchichean las ruedas. El tren avanza despacio y se arrastra por el suelo. Atravesamos la blanca nieve amontonada.
Chan-chan.
Siempre estoy pensando en Madla. Vías muertas. Un túnel sin fin.
Una página del libro en blanco.
Huuu-sh-sh-sh.
A veces, cuando el señor Rochester trae a la tienda algún mueble nuevo que acaba de terminar, se queda un rato mirándolo desde diversos ángulos. En uno se detiene, me busca un poco con la mirada y pienso que me quiere preguntar qué me parece, y puede que quiera preguntar solo para que no nos quedemos callados más que porque le interese de verdad. Pero solo una vez preguntó. «¿Qué le parece?», dándose cuenta en seguida de que yo no iba a decir nada, así que añadió: «No está mal, ¿no?», y yo meneé la cabeza, que no, que no estaba mal, y puede que sonriera un poco cuando me atreví a acercarme a aquella cómoda y acariciar los bordes.
—¡Cuánto trabajo me has dado! —dijo, acariciando él también la cómoda. La acarició lentamente y después le dio una palmadita.
Soy una cómoda y el señor Rochester me acaricia la espalda. De arriba abajo.
Y después, una palmadita.
Me mira con sorpresa cuando suelto una risita como una adolescente idiota y me pongo roja como una adolescente idiota. Meneo la cabeza, como si quisiera sacudirme este momento vergonzoso de los oídos.
Sonríe.
Me gustaría abrazarlo.