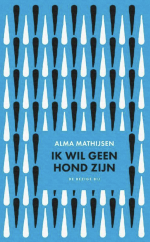Era un día caluroso de junio. Solo que no se le decía junio, sino targelión o esciroforión. Dos personas abandonaban las murallas de Atenas y en amistosa charla echaban a andar a lo largo del río Ilisos para darse un paseo por la naturaleza. Hablaban, principalmente, del amor.
El más joven de los dos llevaba transcrito un discurso ajeno acerca de que el amor era el mal, pero también él lo pensaba. De hecho, solo hablaba de ese discurso ajeno. El hombre mayor, para sus adentros, no estaba de acuerdo; sin embargo, le ponía bastante su fervor. Y, así, pararon bajo un alto plátano, donde el hombre se acomodó en la hierba e invitó al chico a que, ya que no había otra, le leyera algo del discurso. Lo escuchaba a ratos con interés no disimulado y, cuando los pasajes se repetían, priorizaba el zumbido de las cigarras, además de —el muy zorro— prepararse un discurso más inspirado.
Pasaron varios milenios y la ciudad también abandonó las murallas. En los lugares por donde corría el río Ilisos, hoy retumba una carretera de ocho carriles. Allí donde se alzaba el plátano, hay un banco y una papelera. La ciudad se arrellanó sobre la hierba y el río se tiñó de marrón, ya que no le quedó otra que convertirse en una canalización subterránea de desagüe. Atenas es la única capital europea que ha enterrado sus ríos.
Cuando el chico terminó de leer, el hombre mayor se cubrió la cara con teatralidad y remató su discurso contra el amor con los, hasta la fecha, innombrables excesos de la persona enamorada: ¡cómo es de celosa, manipuladora o chantajista! E, inmediatamente después, cuando se descubrió la cara y tuvo, de repente, que enfrentarse a la belleza del muchacho, sencillamente no fue capaz de proceder al elogio de la persona sensata no enamorada, como esperaba de él aquel sabelotodo. En su lugar, planteó la duda de si no son las más preciadas de nuestras vivencias una expresión más de locura divina que de sensatez.
A orillas del río Ilisos apareció el hotel Hilton. Salió de él una joven filósofa de Harvard que, como si nada, saltó a la corriente y se puso a nadar en dirección a la Galería Nacional para participar en una conferencia con el tema «Cómo el corazón de la persona de la Antigüedad inventó el alma: contextos, perspectivas, problemas». ¡Todo esto es solo un poco loco en comparación con la eternidad en el rostro del chico!
El hombre mayor se llamaba Sócrates. Por razones desconocidas, pensaba que en cada uno de nosotros se mezcla el amor con la sabiduría, el placer insaciable con la buena mesura. O algo así. Y, para hacer de esta contradicción incluso la propia esencia del alma humana —y hay que recordar que el alma humana no significaba gran cosa antes de Sócrates—, la comparó con un carro de caballos. Así, el alma humana, en la hora de su amanecer, fue comparada con un auriga que a duras penas consigue conducir a dos caballos desiguales.
Lo que significan exactamente estos caballos no queda al final claro: uno debería ser hermoso, bueno, blanco, de ojos negros, amigo de los juicios verdaderos, con la nariz prominente, no necesitado de fusta… Y el otro, falso, corpulento, de nariz chata, rubicundo, amigo del desacato y la jactancia, sordo y con mucho pelo en las orejas. La imagen del alma como un auriga sonaba, no obstante, inequívoca:
ἐοικέτωδὴσυµφύτῳδυνάµει ὑποπτέρουζεύγουςτε καὶ ἡνιόχου.
¿Era precisamente el simbolismo del carro lo que podía convencer a este joven ciudadano sobre la verdad de Sócrates y batir su indecisión? ¿Se manifestó el carácter homoerótico de la filosofía original también de este modo, esto es, en la elección de una metáfora del gusto de los jóvenes ciudadanos? Los carros no eran por entonces muy prácticos para el transporte por aquellos caminos de piedras, se usaban más en celebraciones, en cortejos y, sobre todo, en las pistas de carreras que se llenaban de muchachos. ¿O quizá allí, bajo el plátano, embelesó a Sócrates el sol de mediodía, al que conocían como el carro de oro del dios Helios?
Imaginemos que Sócrates enuncia su símil del auriga y el río Ilisos se convierte en un segundo en una carretera. ¡Toma locura divina! Que la filósofa de Harvard vaya cómoda en su taxi… Será Sócrates a quien primero le chirríe en los oídos. Las cigarras, estupefactas, puede que aún aumenten la intensidad de su canto, aunque les secunde con audacia el sonido aún desconocido de los motores, algo así como olas del mar, a su manera, en las que de vez en cuando ladra algún monstruo. Tampoco el olor del plátano significa ya nada, porque pica en la nariz el olor a plomo y azufre. Sin duda, se trata de elementos de las profundidades de la tierra, que durante la noche vigila el dios Hades y por el día utiliza el herrero Hefesto. Pero nada puede compararse a la percepción visual: caballos de metal y carros sin caballos pasan a una velocidad increíble a derecha e izquierda, unos en dirección a la costa hostil, donde probablemente terminarán en algún túnel camino del inframundo, y otros arriba, hacia las montañas, posiblemente hacia una rotonda en un paso elevado en la que darán vueltas sin parar como un hilo dorado hasta que los dedos de las sirenas los enreden con los rayos del sol. Ahora, no muy lejos de allí, parece que alguien ha tocado el claxon.
—¡Esos ojos! —toma aliento el filósofo—. ¡Esos ojos brillantes!
La eternidad en forma de muchacho confundido corre a sujetarlo para que no se haga daño al levantarse como loco de la hierba de un salto. Parece que está teniendo una de sus visiones…
Sócrates comparó el alma con un carro de caballos quizá también porque aún no podía imaginarse un automóvil. Porque cuando habla del alma, de su inmortalidad, le atribuye la capacidad de moverse por sí misma.
¿Y adónde lleva, si no, el invento del automóvil?
Automóvil, del griego autós, esto es, «a sí mismo», y el latín mobilis, «que se mueve». El invento fue llamado automóvil para diferenciarlo de los medios de transporte dependientes de una fuerza externa.
Con el caballo, el asunto es más complejo: aunque le pongamos herraduras, lo ensillemos o le enganchemos un carro, no quiere decir que haya sido creado para el transporte.
Sócrates amaba la ciudad. A su joven acompañante tuvo que costarle sacarlo al campo. Los paisajes y los árboles, según las palabras de Sócrates, no tienen nada que enseñarnos, a diferencia de las conversaciones humanas.
Si, cara a cara con el hermoso muchacho, comparó el alma con un carro, en otra ocasión, cuando después de cierto festejo se encontrase en compañía de ancianos, no dudaría en comparar el alma con los sectores sociales. Sustituiría el auriga con un caballo bueno y otro malo por la razón de la cabeza, la inflamabilidad del pecho y el ansia del bajo vientre, en analogía al gobierno, los soldados y los obreros. La virtud de uno y de muchos de repente debería ser la justicia.
En el propio Sócrates es como si se hicieran uno el caballo viejo y el joven. El caballo que gobierna y el caballo que delira. Un alma justa y un alma maníaca.
Sócrates como maestro fue un continuador de la tradición de los centauros, hombres caballo mitológicos que criaban a todos los muchachos para ser héroes. Un rival amoroso, sin embargo, lo incluía junto a los silenos y los sátiros porque consideraba sus discursos meras tomaduras de pelo, a pesar de lo cual —aunque por estos discursos fue enviado a la muerte por la sociedad—, mereció un respeto sin precedentes por parte de la historia. Aún en tiempos de Goethe, Sócrates era un ejemplo comparable al de Jesús.
Claro que Jesús es, desde el principio, representante de la minoría reprimida, nómada, adversario de la ciudad y partidario más bien de la misericordia que de la justicia. Su entrada triunfal en Jerusalén se produjo a lomos de un rústico borrico.
En tiempos de Jesús, vivía en la costa de Egipto otro tipo de centauro y, no obstante, director del musaeum del lugar, Herón de Alejandría. Mientras que el cristianismo estaba entonces en pañales, los cultos del Antiguo Egipto estaban perdiendo popularidad. Y, así, los sacerdotes se dirigieron al hombre para todo Herón para que, por una suculenta suma, les convirtiera el templo en un lugar en el que ocurriesen milagros.
Este levantó la mirada de una máquina de refrescos desmontada y aceptó la oferta: mejoró el templo con unas puertas que se abrían solas, lámparas de aceite que se rellenaban automáticamente, marionetas móviles de dioses, efectos sonoros, e incluso, gracias a su conocimiento del magnetismo, elevó hasta el techo un carro metálico.
¡Alabada sea la mecánica!
Al propio Herón se le ocurrió el principio de la máquina de vapor: una esfera que el vapor hacía girar, a la que denominó «balón del dios del viento Eolo».
En los tiempos en los que Goethe usaba pañales, otro genio perdía el interés por las letras latinas y griegas porque le apasionaban mucho más las poleas compuestas, las grúas y los cabrestantes del taller de su padre. Las máquinas de vapor fueron nuevamente descubiertas para las necesidades de las minas inglesas y James Watt decidió consagrar su vida a su perfeccionamiento.
Pero no había chapistas capaces de seguir exactamente sus diseños, no había aún ni un sistema unificado de pesos y medidas y, por eso, pasaron muchos años hasta que la propulsión a vapor conquistó el corazón del mundo moderno.
Y para que el mundo de entonces entendiera mejor qué novedades mefistofélicas traía consigo la máquina de vapor, calculó Watt el rendimiento de uno de los ungulados que trabajaban en las minas e inventó la revolucionaria unidad del caballo de fuerza: una máquina desarrolla el trabajo de diez o doce caballos.
Aún en el siglo del vapor, el caballo era omnipresente. Tiraba de los carros de los campesinos y de los coches de la aristocracia, de las diligencias de largo recorrido, de los coches de alquiler, de carruajes ómnibus, ¡e incluso de los primeros trenes y tranvías de tracción animal! El caballo repartía el correo, recogía la basura, cuidaba del descanso nocturno con un guardia en la silla, con un minero se dejaba la piel por las galerías de las minas y con un soldado moría en las batallas. La carne de caballo se asaba en espetones y sus crines se cortaban para hacer cepillos o arcos para los músicos.
Por eso, los primeros vehículos de motor tuvieron que adaptarse al tráfico de caballos. Por ejemplo, los coches fueron pensados a la izquierda: se iba por el lado izquierdo de la calzada y el volante se situó a la izquierda, porque con los caballos todo se hace a la izquierda. El coche, igual que los caballos, se maneja principalmente con los pies y se dirige con las manos. Igual que los caballos, tiene varias velocidades. Igual que los caballos, a veces hay que alimentarlo y, a veces, aparcarlo para que descanse.
La historia del alma: Nicolas-Joseph Cugnot, el matrimonio Benz, Rudolf Diesel, Ferdinand Porsche…
Johann Wolfgang von Goethe inscribió su nombre en los libros de lecturas escolares con la balada El rey de los elfos. En ella, un padre y su hijo van a caballo en una noche oscura mientras al niño se le aparecen un rey y unas princesas que lo intentan atraer a otros mundos hasta que al final muere. Algunos psicoanalistas ven en ella una lucha entre un buen padre y un violador homopedófilo por el alma desdoblada del hijo. Sorprendentemente, a nadie se le ocurrió ver en el misterioso rey de los elfos a Bibendum, el muñeco blanco de neumáticos que sale en el logo de la empresa Michelin y que advierte al personaje de Goethe sobre la llegada de una nueva era en los transportes. El protagonista comete el error de no ser comprensivo con su hijo y no bajarlo del caballo y mandarlo con Bibendum. Como suele suceder, nuestra mayor amenaza la constituyen las personas que cuidan de nosotros.
Por el contrario, cuando llegó a Detroit el joven Henry Ford con el primer coche de Estados Unidos, la gente se indignó por el ruido que hacía: temían que les espantara a los caballos, y los policías querían intervenir, pero no había ley alguna que les diera derecho a ello. Y Henry se abrió paso por ese bosque de miradas, decidido a establecer la producción en masa de un automóvil accesible para todos.
Los gastos de producción los consiguió reducir con la introducción de las cadenas de montaje, que por entonces se usaban en los mataderos. Así, el trabajo de las personas se robotizó radicalmente por su culpa: un obrero pasaba x horas al día en una línea desempeñando una misma tarea rutinaria. Y Henry tenía que compensarlo con infinitos beneficios para forzarlo a seguir bailando al son que le tocaban.
Mientras que en los mataderos los obreros escuchaban cada diez segundos el alarido de un animal degollado que, inmediatamente después, era despiezado, en las factorías de Ford montaban vehículos revolucionarios sobre los que era posible experimentar un nuevo tipo de liberación.
De niño, crecí al este de Bohemia junto a un nudo de carreteras muy frecuentado. Todas las noches me acunaban para dormirme los camiones que pasaban e incluso mi cama se convirtió en un camión con plumas y animales de peluche que cruzaba la frontera.
La imagen del camionero, escuchando la radio y parando en las gasolineras, me atraía tanto que durante cierto tiempo me cortaba el pelo como uno de ellos. Papá decía que parecía una niña. Por desgracia, los padres no siempre entienden a sus hijos.
Nunca he visto nada más bonito que un charco de gasolina derramada: en mis fantasías, era el modelo a escala de la galaxia en la que me gustaría vivir.
¿Y las primera constelaciones que supe reconocer? El Carro Mayor y el Carro Menor.
Y aunque la mayor parte del tiempo no se pudiera ver ninguna estrella, porque sobre la ciudad se formaba otro cielo más ácido por sus exhalaciones, me producen una particular añoranza.
No es ninguna sorpresa que, en cuanto pude, me apuntara a la autoescuela de la ciudad, Popelka. Sentía que, solo si no perdía el contacto con la sagrada niñez y la noche, mi vida se elevaría a la categoría de destino. Sencillamente, estaba escrito que me convertiría en conductor.
Era un día caluroso de junio. El sol pegaba en el hormigón del parking vacío, en el que solo había un coche Škoda Felicia con una llamativa L. En su capó estaba apoyado un tipo con barba, una gorra y un chaleco vaquero.
—¡Aquí estás! —Me saludó con la mano, apagó el cigarrillo y abrió la puerta del conductor.
Me senté nervioso al volante y él se acomodó en el asiento del copiloto, donde ya había dejado una riñonera con la documentación. Entre nosotros se balanceaba un árbol aromático.
—¿Qué es lo primero que tienes que hacer al sentarte en el coche?
—¿Girar la llave? —solté a ciegas.
—Y una mierda. —Puso mala cara—. Piensa un poco o te echo directamente.
Una ola de excitación y pánico atravesó mi cuerpo. Entonces caí: el cinturón de seguridad.
El instructor se rio satisfecho e inició su exposición: «Abajo, en los pies, tienes tres pedales. El de la izquierda es el embrague: con ese se cambia de marcha. En medio está el freno y, a la derecha, el acelerador. Si vas a arrancar, primero hay que estar sentado en una posición cómoda. Comprueba los espejos. Aún hay que quitar el freno de mano, así…».
Me cogió la mano para enseñármelo directamente. Al final, pude girar la llave y, con su ayuda, pisar el embrague y mover la palanca de cambios de punto muerto a primera e ir pisando el acelerador…
—¡¿Estás loco?! Pisas como un elefante. Hay que querer al coche, por Dios. Prueba otra vez, pero suavecito, ¿vale?
Me empezaron a temblar las rodillas de la vergüenza.
—Tranquilo, chaval, si no pasa nada. —Me dio unas palmaditas de comprensión paternal en el muslo—, ἐοικέτωδὴσυµφύτῳδυνάµει ὑποπτέρουζεύγουςτε καὶ ἡνιόχου.
Y, tras media hora de maniobras de principiante, salimos a una carretera desierta.