Es finales de enero, un sábado, un año después de que abandonaras la arro cera en la casa que compartíais. Viertes el café en dos tazas y sacas las reba nadas de pan de la tostadora. La azucarera se encuentra en el penúltimo estante del armario encima de los fogones. Cuando llegas a alcanzarla, tu hombro hace un crujido asqueroso. Ella alza la vista de su teléfono, que está junto a sus gafas en la mesa del comedor. Colocas la azucarera sobre la mesa, te disculpas y rompes a llorar en el cuarto de baño. Si respiras despa cio, el llanto casi no se oye. Apenas un eco. Un secreto que compartes con el calendario mensual colgado en la puerta.
Te lavas la cara y te secas cuidadosamente las mejillas con la toalla que está junto al lavabo. Las gafas disimularán las manchas rojas que se te han formado bajo los ojos. Cuando estás lista, vuelves a la cocina y llevas el resto del desayuno a la mesa. Le prometiste que la llevarías a la estación de autobuses. Le queda una hora para irse a casa. Fue agradable, ponerse al día. Quitando el hombro, eres todo líneas pulidas y curvas suaves cuando te sientas en frente de ella. Tiene las muñecas más delgadas, la barbilla más pronunciada. Te preguntas si a ella le llama la atención algo de ti, tus pó mulos, por ejemplo, tus caderas, ahora adultas.
Hace un año vaciaste la mitad del salón de vuestro piso compartido. Después de empaquetar las cortinas, el olor a cloro del dormitorio se abrió camino hacia el pasillo. Te fuiste sin la televisión y sin la arrocera. Esa arro cera ya la vendrías a buscar más adelante.
Estabas en el pasillo de la vivienda anti okupas que compartisteis du rante un año y sujetabas una caja con una vajilla. Los dedos te palpitaban del dolor, destrozados de tanto cargar, desmontar y fregar. La caja contenía las últimas cosas que debías meter en el coche: platos hondos, tazas de té de color verde con el borde dorado, paños de cocina y, por supuesto, la tetera japonesa gris. Te habías hecho un corte en el dedo y notabas que la sangre se mezclaba con la capa de polvo de la caja de cartón. Frotaste la yema del dedo sobre el cartón hasta que terminó humedeciéndose, el movimiento se volvió más torpe, el corte comenzó a arder por la fricción y la suciedad. Ella estaba en el vano de la puerta del salón. El póster que había estado colgado en la pared a sus espaldas se encontraba ahora enrollado en una maleta en el coche, probablemente ya aplastado por el resto de cosas que te llevabas.
Tenías pensado despedirte con firmeza, de la casa, de ella, de la al fombra del salón, sobre la que os habíais sentado la noche anterior y que había absorbido en su tejido el deseo de besarla en los labios como un jugo espeso. Ese deseo: pegajoso, dulce, y ya invisible. Pero eso fue el día antes, cuando no olías mal ni te sentías incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que querías decir. Ella aprovechó para despedirse como si fueses a volver y, acto seguido, te abrió la puerta de la calle. —Estoy muy orgullosa de ti —dijo.
Y parecía como si se estuviera riendo de ti, con esa sonrisa que tarda rías meses en descifrar, para entender finalmente que sus palabras habían sido sinceras.
Así que prometes llevarla a la estación de autobuses. ¿Cuántas veces habrás pasado por los terrenos baldíos a las afueras del pueblo, por los campos, los invernaderos de berenjena, los estercoleros junto a los establos o la carroza de carnaval ya casi terminada en el terreno de la granja con salón de belleza
anexo? Antes desviabas la mirada de las vistas que pasaban ante tus ojos desde la ventana del autobús. Ahora las observas, e intentas encontrarles una estética que enseguida sabes que surge del deseo nostálgico de un tiempo del que no te puedes desprender, del que aún percibes la sensación de hundimiento. Aparcas el coche algo alejado del centro para que podáis pasear un poco por el pueblo. Camináis por el centro comercial desan grado, un cementerio de letreros y escaparates vacíos. La crisis fue el golpe de gracia incluso para el puesto de patatas fritas, al que siempre ibais al salir de clase para pediros una ración. Te acuerdas de lo angustiada que estabas en esa época, y de lo protegida que te sentías también. Estás presenciando la destrucción del nuevo yo que has construido con mucho esfuerzo en los últimos años. Vives la descomposición de forma consciente, y eso te pro duce una sensación desagradable y molesta en el estómago. Sin embargo, de algún modo, en tus adentros, también sabes que ese nuevo yo tiene aspi raciones más complejas que la de arreglar las cosas que salieron mal en el pasado. La idea de que el sufrimiento es crucial para la salvación se ha que dado obsoleta. Así rezaba literalmente el lema del primer capítulo del libro de autoayuda de tu estantería, ya desgastado de tantas lecturas. «La idea de que el sufrimiento es crucial para la salvación se ha quedado obsoleta.» Jesús padeciendo en la cruz en la página siete, el símbolo de la serpiente que se muerde la cola unas páginas más adelante.
La llovizna cae sobre vosotras y permanece como una neblina gris por encima de vuestros cabellos. Su abrigo es gris, de lana, le llega a las pan torrillas y sigue la última moda. Al igual que ella, tú tienes un abrigo así. Sus pendientes también te llaman la atención. Son pequeños y de oro. Ella señala tu muñeca con un dedo enguantado. Un brazalete dorado. —Qué bonito —dice.
Y tú piensas: mierda. Piensas: qué típico. Piensas que se ha hecho mujer, así de simple, y que tú también, y que ya no tenéis el aspecto de esas niñas que un día fuisteis, tan atemorizadas, tremenda y abrumadoramente solas, aunque la imagen sigue siendo la de siempre. Vuestras caderas que llevan el mismo ritmo mientras camináis, conversaciones que incurren en antiguas frases estándar. Ahora parecen torpes y falsas, pero también forman parte de vosotras, al igual que vuestra columna vertebral. Bajo la capa de carne amasada, golpeada y acariciada aún se encuentra ese esque leto de niña débil que se esfuerza al máximo por parecer fuerte, como si siempre hubieras sido desproporcionada. La cosa está en que sencillamente eres incapaz de aceptar que eres la única, siempre y sin excepción, que en tiende lo que pasa, y lo horrible que es eso, y lo que pesa sobre ti. Da la sen sación de que, incluso ahora, después del renacimiento, el clímax y esa dolorosa y agotada muerte de vuestra amistad, el amor por ella envuelve tu cuerpo como el eczema que te rascabas de niña y que después se restablecía formando una cicatriz. Piel nueva, delgada y firme.
Quizá fue ella tu primer amor. No, no es tan sencillo. Ésta era una historia de amistad, ¿no es así? Este momento, tú con su maleta y ella señalando el reloj renovado de la iglesia, resume vuestra relación a la perfección. El amor romántico no le hace justicia. Lo que os une es que sois recuerdos acumu lados, dos montones de acontecimientos y rituales compartidos que, tras repeticiones frecuentes, empiezan a significar cada vez más, se hinchan, salen de su contexto y, por eso, no sólo se convierten en demostraciones de vuestra relación, sino que, de forma pausada pero firme, la extienden de tal modo que vuestra amistad como tal solo puede entenderse a través de estos rituales. Este paseo los confirma, hace que cada movimiento sea reconoci ble, y por eso esta historia no habla del amor romántico. Por eso también rompes con el ritual y le das un incómodo abrazo cuando llegáis a la esta ción, no esperas a decirle adiós con la mano, sino que te vas incluso antes de que llegue el autobús. El trayecto de vuelta a casa en coche es un gong que resuena en un espacio vacío. El paro del motor, el momento de recono cimiento. Cuelgas el abrigo en el perchero. Dejas las llaves en el cajón. El suelo de baldosas y tus pies descalzos. Tardas un siglo en abrir el grifo para llenar un vaso de agua. Sientes un hormigueo en la mano izquierda, como si no corriera la sangre por ella. Colocas los platos limpios en el armario. Te quitas los vaqueros, te pones los pantalones de chándal. Abres la mano de recha, la izquierda busca sujeción en la pared. Tras acostarte de lado en el sofá, juntas las palmas de las manos y las colocas entre los muslos. Sueñas con el ritmo de un idioma del que estuviste rodeada durante un tiempo pero que ya no conoces, con un horario lleno de vuelos retrasados, pistas de aterrizaje con hoyos profundos mientras llegas a una ciudad aún por de terminar. El sueño huele a beicon frito en el piso de Osdorp, la noche ante rior al día en el que empaquetaste tu vida y la dejaste a ella atrás. Cuando te
despiertas pasadas unas horas, no recuerdas durante los primeros minutos lo que ha pasado, y es una sensación agradable, como si fueras otra persona en otra situación con más intereses y aficiones personales en su CV. Después te levantas y te miras en el espejo del baño.
¿Por qué fuiste a verla, después de la mudanza? ¿Por una arrocera? ¿Y por qué te emborrachaste tanto que estuviste un cuarto de hora sin mo verte, tumbada en la carretera mojada por la lluvia en Meer en Vaart, Osdorp, después de salir a por cigarrillos a la tienda 24 horas? Su voz lle gaba desde muy lejos, como si estuviera detrás de una pared y se asfixiara. Sabías que los hombres que bebían cerveza junto a la puerta de la tienda podían verte las bragas bajo la falda, pero eso daba igual. Los adoquines se te clavaban en el trasero, en las pantorrillas, en los hombros, en la cabeza. Tu ropa absorbía el agua sucia del suelo. Encima de ti las nubes reflejaban las luces del centro de la ciudad. Ese brillo nocivo, naranja y químico que Ámsterdam deja en el aire.
—¿Te acuerdas?
¿El camino de vuelta al piso? Vomitó en los arbustos al lado de la parada del tranvía, apestaba a vino agrio y a patatas fritas y se agarraba a ti. No fue nada agradable, ¿verdad? Si simplemente te hubieras quedado. No quiere que estés enfadada con ella.
Después os sentasteis frente a frente en el pequeño sofá del piso y las dos llorasteis y le reprochaste esto y aquello y ella hizo lo mismo. La observaste mientras se lavaba los dientes e intentaba quitarse el rímel frotándose las pestañas con un disco de algodón húmedo. Largas y gruesas rayas negras sobre sus mejillas, desde la comisura de los párpados hasta las sienes, manchas bajo los ojos. Cuando tiró el disco de algodón, su cara estaba de todo menos limpia. Sonrió. Te temblaban las piernas, apo yaste el cuerpo firmemente en el marco de la puerta, dijiste: —Quiero irme a dormir.
Y por un momento ella parecía…
—Estoy mareada.
Un vacío.
—No puedo dormir.
Estabas tan terriblemente enfadada que daba la impresión de que te iba a estallar el pecho. La melodía de una canción que no paraba de repe tirse pero, ¿de dónde venía? Resultó que la estabas cantando en voz alta. Ella se rio, se volvió hacia ti en la cama y tú, hay que ver, ¿qué te llevó a decir eso?
Como si se tratara de un documento filmográfico, todo esto daba una idea de cómo podía haber transcurrido la escena. Pero la escena transcurrió así: tus brazos corpulentos, los oscuros labios costrosos que quisiste presionar contra su cuello, claramente visibles en el espejo. Una mujer que está hecha
de acciones automáticas sin lugar para la improvisación.
Vuelves a colocar todos los muebles en su sitio y viertes el vino blanco que sobró de anoche por el fregadero. Sobre el mantel se han derramado unas pocas gotas de cera del candelabro. Debió de ocurrir cuando apagaste la vela.
View Colofon
Original text
"Manoeuvre" written in Dutch by
Simone Atangana Bekono,
Other translations
- "Manevră" translated to Romanian by Cătălina Oșlobanu,
- "Manovra" translated to Italian by Antonio De Sortis,
- "Manobra" translated to Portugese by Xénon Cruz,
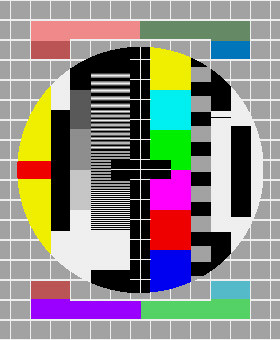
Maniobra
Translated from
Dutch
to
Spanish
by
Irene de la Torre
Written in Dutch by
Simone Atangana Bekono
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Irene de la Torre
Diario de un último día
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Lotte Lentes
9 minutes read

El sol cuando cae (fragmentos)
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Joost Oomen
9 minutes read
Y lejanos dedos diez
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Joost Oomen
10 minutes read
Nuestro padre
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Lotte Lentes
7 minutes read
Cátedra o cómo hacer nata montada
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Joost Oomen
8 minutes read
Nec mergitur
Translated from
Dutch
to
Spanish
by Irene de la Torre
Written in Dutch by Simone Atangana Bekono
8 minutes read
You might also like
