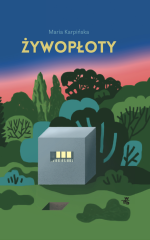¿Quién dijo que siempre tiene que hacer calor y todo tiene que estar barato? Hoy hace calor y todo está caro.
Meto los productos en la cesta: un cartón de huevos, salchichas, jamón, venga, va. Teníamos que seguir una dieta sin carne, pero no en fiestas, digo yo. Y hago cuentas.
Hace un año, por esta misma cantidad de dinero, se podía comprar el doble. ¿O quizá hace dos años? ¿O quizá el triple?
¿Qué más se compraba? ¿Qué habría metido en la cesta mi madre, si estuviera aquí?
Rábano picante, remolacha encurtida. Después de pensarlo bien, añado mayonesa, la primera que veo, pero, tras pensarlo mejor, la cambio, por la Kielecki, con omega tres. El paradigma de la norma polaca. Mi madre la habría cambiado. No, mi madre habría cogido la que es. Sin pensarlo.
¿La producirán en la provincia de Kielce?
Qué de preguntas.
La respuesta a esto último la tengo al alcance de la mano, literalmente, pero no lo compruebo. ¿Qué más da? A lo mejor, me da miedo que en la etiqueta ponga Radom, Łomża, Staniątki.
Añado a la cesta dos velas, una de parte de cada uno. Como Maria está con mi padre, tengo un rato, así que igual me acerco al cementerio, que está ahí enfrente. Porque estoy haciendo la compra en Mościce, con la idea de esquivar el supermercado Biedronka y la multitud de sus clientes, entusiastas de las compras festivas como preparación para el apocalipsis.
Busco un corderito de azúcar.
Ya no hay de los de azúcar, dice la empleada, a la que abordé en la sección de dulces. De chocolate, sí.
De esos no quiero. De los productos de chocolate, cojo una liebre con pinta de Papá Noel.
Me pongo en la cola, pago, guardo las compras en el coche, no sin primero coger las velas.
Al otro lado de la puerta del cementerio, todo está más tranquilo. Hace tiempo que no vengo por aquí; tantas callecitas, cada una diferente, pero cada una similar a la que recorrí la última vez. Mejor dicho: recorrimos. La última vez, quizá en el aniversario de su muerte, el que hacía de guía era mi padre. Hace casi medio año.
¿Sería capaz de hacer de guía también hoy?
Descarto la pregunta y elijo uno de los caminos de hierba, el de la derecha, el que está más cerca de la valla. Deambulo, pasa el tiempo, tropiezo con tumbas, con baldosas desiguales, con adoquines torcidos. Deslizo la mirada por las inscripciones. En un principio, el laberinto parecía sencillo. Más sencillo.
Cuando la enterramos, vivía más gente. Por ejemplo, todos los que me rodean en este momento. Sus fechas de defunción son recientes, la última década, cadáveres jóvenes. Y algunos de los aquí presentes en cuerpo todavía no habían nacido entonces. Al final consigo llegar, aunque sin seguir método alguno.
Me quedo ahí, leo la inscripción. Recojo los farolillos con la vela consumida con forma de árboles de Navidad de varios tamaños. Y una corona, de plástico descolorido, que simula una rama de abeto. Seguramente de alguna de las amigas del ambulatorio, se mantuvieron unidas hasta la muerte, e incluso después. Una de ellas, si mal no recuerdo, yace en alguna de las tumbas vecinas.
Árboles de Navidad, claro, estuvimos aquí en diciembre, lo había olvidado. Me acuerdo de que la señora Ewa, que todavía vivía, nos había comprado unos arbolitos de cristal que estaban de oferta. Con ellos montamos todo un bosquecillo. Han quedado tres. Los coloco en fila detrás de la cruz, en el cabecero.
Cuando mamá murió, mi padre lloraba a los pies de la cama, y yo salí fuera con el teléfono. A llamar a todo el mundo. Procuré ser breve y, en la medida de lo posible, concreto.
Enciendo las velas que he traído. Abro la banqueta; es incómoda, demasiado baja. O yo demasiado alto.
Después, un cigarro.
De algún modo, siento como si me hubiera encontrado con una antigua conocida. Con la que se cortó el contacto.
No hay corderitos de azúcar, le doy vueltas a esa frase en la cabeza y me pregunto: ¿es que están agotados o es que pertenecen ya al pasado?
*
Escucha algo de música positiva, dijo Elżbieta. No sé, podría ser My favourite things. Así que otra vez pongo a Coltrane.
Domingo, de Resurrección y de aburrimiento. Antesala del lunes. Por eso no me gusta; una manía de mi época de colegial.
Estamos en la habitación de mi padre, coloreando triángulos. Quiero decir, él colorea, y yo, con una escuadra en la mano, dibujo la espiral de Teodoro. Antes llamó Grażyna, el teléfono todavía está caliente.
Primero, un triángulo rectángulo, isósceles. Al lado, el siguiente, cuyo cateto mayor es la hipotenusa del primero. Dibujo una más corta, el triángulo mayor se apoya sobre el menor. Después, el siguiente. Las hipotenusas de los anteriores se convierten en los catetos de los siguientes. Y así dieciséis veces, unos cuantos triángulos cada vez más alargados creando una forma que recuerda a una caracola, a una concha. Mollusca, Conchifera, Gastropoda, que yo recuerde. Dibujo el cuerpo y las antenas, muy mal, a mí esto no se me da bien. Al final, mi padre interviene a aquel gasterópodo geométrico con un lápiz de color.
No dice nada, está distraído. Henio, te has salido de la raya, daban ganas de decirle.
Con Ola le sale mejor.
Vuelvo a poner el disco. Cuando la canción que da título al álbum va por siete minutos, es decir, justo por la mitad, suena el timbre.
¿Quién es? Me levanto con esfuerzo, me pongo la sudadera y voy a abrir. En el porche, la señora Piwońska, con una bandeja de pasteles: mazurca, tarta de queso, bizcocho de semillas de amapola y pastel de Pascua con glaseado. Junto al pastel de Pascua, amentos y boj, un ramillete modesto, un adorno. ¡El pastel de Pascua, cómo no! Mira que algo me rondaba la cabeza en la tienda de ultramarinos, pero luego era incapaz de recordar de qué se trataba. Sujeto la bandeja, la pongo en la mesita del porche, escucho las felicitaciones, yo también la felicito deseándole las mejores cosas que se me ocurren en ese momento. La señora Piwońska declina mi invitación a tomar café, tiene invitados en casa. Pregunta por la salud de mi padre, respondo con evasivas. Para mí su forma es importante. Esta de aquí y ahora, hoy, es buena.
Finalmente, una situación incómoda. Heidi saluda o se despide, y deja sus huellas en la gabardina color tienda de campaña militar. Propongo correr con los gastos de limpieza, pero la vecina agita la mano y desaparece.
Piwońska cierra, pues, el portillo, la perra corre a lo largo de la valla, claramente decepcionada, y yo fumo, sentado en la escalerita. Y detrás de mí —me doy cuenta un instante después—, El Otro lame el glaseado del pastel de Pascua, aplastando con las patas las golosinas restantes.
Comienza a chispear; por ahora nada de salir a pasear, a pesar de esa buena forma. Además, he invitado a Maria a comer, esta tarde. Hay que prepararse. Estas no son sus fiestas, en Ucrania la Pascua es más tarde. Ha pedido vacaciones, se va el miércoles, no estará ocho días. Yo me he tomado esos días libres. A mí estas fiestas tampoco me van mucho, así que voy a preparar sopa de tomate con arroz o con pasta y, de segundo, espaguetis con salsa de tomate. Pero para que, al menos, haya algo representativo de la tradición, he hecho una ensaladilla. Bueno, en realidad, todavía la estoy haciendo, porque aún tengo que terminarla. Me levanto de las escaleritas, evalúo los daños causados por el gato. Bah, no es nada. Lo que fácil viene, fácil se va.
Estoy listo.
Me siento en la mesa de la cocina y corto en daditos lo más pequeños posible patatas que se habían cocido con su piel, zanahorias, raíz de perejil, apionabo. Huevos y pepinillos. Manzanas ácidas, cebolla blanca. Meticulosamente, uniformemente, muy lentamente.
Lo añado a la producción de la noche.
A continuación, dos latas de guisantes. Condimentos. Para terminar, mostaza sarepta y mayonesa.
Mi padre sigue mis movimientos desde la derecha, la perra, desde la izquierda. Así transcurren el mediodía y las primeras horas de la tarde del domingo; así transcurrió parte de la noche.
En calma.
*
Lunes, no de Resurrección, pero sí de aburrimiento. Es como un segundo domingo consecutivo, una antesala. El tiempo se mueve en bucle. Y, de nuevo, alguien llama. Mi padre se está echando una cabezada, Cohen lo ha dormido. No espero visitas. ¿Piwońska?
En la entrada está Kasia y, al fondo, Sylwia.
Qué delgada, casi no la reconozco. Tiene los pómulos hundidos. Su cabello rojizo, como el de Joanna, brilla bajo el sol pálido.
Hola.
Hola, digo, le doy la mano, su apretón es flojo. Nada que ver con Sylwia, que me regala una sonrisa reconfortante.
Pasa. Pasad, venga.
Entran, se paran debajo de la escalera, con sus abrigos y zapatos idénticos, entre los cuencos del perro y del gato. Yo llevo la parte de arriba del pijama y vaqueros, y estoy descalzo. El silencio de repente se multiplica, porque Cohen acaba de terminar. Kasia se queda mirando mis huesudos pies, y yo, el tatuaje de la mano de Sylwia. En los dedos, dibujos indios y, debajo de la muñeca, una palabra, seguramente un acrónimo: YOLO. Y en cuanto a Kasia, tiene sobre el pulgar izquierdo un signo de interrogación —¿está invertido?—. Sí, ladeo la cabeza. ¿Una innovación?
Por fin, Sylwia se quita el abrigo y ayuda a Kasia con su cremallera, que se ha trabado.
Desde fuera se oye a la perra arañando la puerta.
Gracias. ¿Y el abuelo?
En su habitación. En la antigua sala de estar, señalo con la mano al final del pasillo, me pongo el polar de mi padre, me calzo las zapatillas en mis pies sin calcetines, y cojo el tabaco del alféizar. En el paquete aún quedan cuatro cigarrillos. Abro la puerta, la perra entra corriendo.
Salgo.
*
Luego debería haber una comida. Pero no hay.
El poco de sopa y los restos de la pasta con salsa son para mi padre. No tenía planes para mí, y mucho menos para visitas inesperadas.
En la mesa hay una ensaladera alargada con la ensaladilla tradicional y una cuchara clavada en el centro muy tiesa, como un mástil. Al lado, el pan, ya duro. Como mesa de celebración, tiene un aspecto patético.
Y de postre, galletitas, de esas en forma de erizo. Las han comprado las chicas. Y ese Papá Noel de chocolate. Podría ser mucho mejor; miro con maldad al gato. Se está lavando sin ningún estrés.
Decoración: amentos y boj. Todo encima del festivo mantel de la abuela Zofia con pequeñitos narcisos bordados y numerosas manchas. Crónica de los accidentes de Semana Santa, las dos últimas décadas del siglo pasado y las dos primeras del actual. La Polonia meridional.
Kasia no dice nada y no come, tiene los ojos rojos. Ha levantado un muro de paquetes de clínex a su izquierda, o sea, a mi derecha. Debe de sentirse rara porque desde la estantería la miran varias Kasias de diferentes edades. Unas cuantas, y riéndose. El culto a la nieta, el altar del abuelo.
El padre-abuelo murmura algo como que de la alfombra sale humo, que si un incendio, que Zenia, Zenia está detrás de la ventana. Le digo para tranquilizarlo que en seguida lo apago. Le sigo la corriente y le digo que voy a avisarla. Responde algo en su idioma.
Hoy no ha reconocido a nadie.
Sylwia parlotea incansable sobre la performática, su principal campo de interés. Lo hace extensamente: se trata no solo de un espectáculo, sino también de un ritual y las rutinas habituales. Repetir, interpretar. Por qué la gente hace lo que hace. Tiene un sueño: una beca en Estados Unidos, para realizar performance studies en la Universidad de Nueva York. Ya ha presentado los papeles.
Contemplo a Sylwia como a un cuadro y traslado la jarra de infusión de frutas lo más lejos posible de ella. Que no beba tanto, no vaya a ser que vuelva a irse. Porque todavía tenemos infusión de manzanas secas, y está buena y todo. Cuando Sylwia deja de hablar, saco como de la manga el siguiente salvavidas de mi cosecha: el lenguaje, el pragmatismo, la pragmática y la performática en filosofía. El giro performativo de las humanidades. La teoría de los actos de habla. Semiótica y semántica. Las relaciones con el posestructuralismo y la fenomenología. La cognición incorporada. Las concepciones de sujeto. Rorty, Apel, Habermas, Butler. Esta última apenas la he catado, pero bueno, ha funcionado, la performatividad del género ha dado en el blanco. Filosofía feminista. La matriz heterosexual. El género en disputa. Queer theory.
Entremedias, recaliento la sopa, chamusco la pasta con salsa y encuentro helado en el congelador.
Luego, le doy de comer a mi padre con una cucharita.
El muro de Kasia va menguando a ojos vistas.
A Sylwia se le van agotando los temas.
Se agotan mis salvavidas.
¿Y qué significa ese tatuaje —me sopla la desesperación—, esas siglas en tu mano? ¿YOLO? You only live once, me dice sonriendo.
Ah, sí, he oído algo de eso, asiento con la cabeza y noto —¿por qué?— que me estoy poniendo colorado.
Es tarde.
Las acercamos a la estación de Mościce.
Avisad cuando lleguéis, digo.
Corre, corre, caballito, va y suelta mi padre.
*
Ya es el tiempo sin Maria. Bila Tserkva.
Y la señora Ola está enferma. Una inflamación de algo: faringitis, bronquitis, radiculitis, qué sé yo.
Ocho días y nosotros dos, nosotros tres, por la perra, nosotros cuatro, que también está el gato.
Rutina diaria. Despertarse a cualquier hora, después de una noche toledana. La boca, como un zapato. Dolor de espalda. Martilleo en la cabeza. Escozor en los ojos. Rituales que le dan ritmo al día, gracias a los cuales existe la posibilidad de sentirse más seguro en el caos. Que estructuran el confuso flujo de acontecimientos en secuencias intencionales, que conducen a alguna parte, al menos, en apariencia. Que reducen la necesidad de tomar decisiones problemáticas: qué toca ahora, por dónde empezar. Las mismas una y otra vez, como los medicamentos, que son una constante. Horas y dosis. Y como las pausas para fumar.
Primero, los rituales del baño. Bañera de acero desconchada con un antipático asiento de plástico. Resbalones. Carnalidad, pergaminidad. El jabón lo limpia todo, la esponja frota. Cepillo, dentífrico, taza. Forcejeo en el agua. Afeitado largo, impreciso. Dificultades. Para acabar, higiene, aroma no masculino a pradera florida. Resplandor. Destello de unos ojos descoloridos agrandados por las gafas.
A continuación, los rituales de la alcoba, del vestuario: vestirse y desvestirse, abrocharse y desabrocharse. Arrancarse los botones. Quitarse y ponerse los zapatos. Caminar descalzo.
Después, los de la cocina: desayunoalmuerzocena. ¿Un sándwich? ¿Huevos revueltos? ¿Un huevo pasado por agua? ¿Duro? ¿Queso para untar? ¿Paté de pescado? ¿Ensalada? ¿Cereales? ¿Gachas de avena? ¿Yogur? Comida de la perra y el gato. Más tarde, teléfono y pizza.
Luego vienen los entretenimientos. Quién por el fuego, quién por el agua, quién a la luz del amanecer, quién en la noche, quién por alta prueba, quién por juicio común, quién en su feliz mes de mayo, quién por decadencia lenta, quién en estos reinos de amor, quién por algo contundente, quién por avalancha, quién por acuerdo, quién por accidente, quién en este espejo.
Y si alguien llama, solo puede ser Grażyna. Porque sabe que estamos solos. Qué linda.
Luego, las pinturas, los lápices de colores, la libreta.
Descorro y corro las cortinas.
Accidentalmente he quemado el calendario de este año, era el perfumado. Los días pierden su contorno. Internet falla. A veces saltan los plomos. Todo se entremezcla, se enmaraña. No distingo el día de la noche. Ni a Kasia de Sylwia, en sueños. Ni a la perra del gato.
Ese ocho ha resultado ser el signo de infinito.
En cuanto puedo, cuando está durmiendo —se acerca el deadline—, me abro paso a través de los manuales. En los llamados ratos libres. Tengo un montón. De libros, no de ratos. Una montaña infernal. Víctimas. Medicina. Galton, Watson y otros. Darwinismo social. Rassenhygiene y sus partidarios. Los jinetes del Apocalipsis, el segundo te trae la guerra, ya no conocerás la paz. Tengo que tomar notas.
Por dónde hay que empezar; empiezo por las cobayas.
Siempre me han gustado los roedores. Mi padre acogía a los no deseados. Mi madre no los soportaba. Esas criaturas marchaban sobre mí por la noche. Yo soñaba con ejércitos de tierra. Vencer o morir. Infantería.
Mi padre no come. Yo no como. Si acaso, pizza. Al fin y al cabo, es una comida italiana.
Luego él duerme en la habitación y yo estoy en la cocina, y en mi cabeza se precipitan palabras e imágenes.
Hojeo libros, anoto, desarrollo ideas. Bebo litros de café, tomo pastillas para el dolor de cabeza. Y pego notas en la nevera. Parece que está hecha de papel. Las nuevas capas tapan las antiguas.
Así es como mis listas de tareas caen en el olvido.
*
PRACTICIDAD
La medicina durante el nacionalsocialismo se diferenciaba de lo que hubo antes y después en que los médicos científicos podían hacer con los pacientes lo que quisieran. Los dirigentes del Tercer Reich les ofrecieron para sus experimentos personas, en lugar de ratones o cobayas. Las personas que se empleaban como objetos de experimentación pertenecían a la categoría de inútiles, es decir, de poco valor desde el punto de vista racial, social y económico. Una de las categorías más claves era la de la productividad. A los no productivos se les encontró una utilidad, se hizo uso de ellos en nombre de la salud de las futuras generaciones. Sentido práctico. Entre los planificadores, ejecutores, colaboradores del exterminio había también médicos.
Las relaciones médico-paciente tenían lugar en las rampas de los campos de concentración.
En la visita de los médicos se seleccionaba a los que seguirían vivos. En uno de los libros sobre medicina en la época del Tercer Reich, que aborda los experimentos en los campos, figura como epígrafe la frase: «Los médicos de los que se habla en este libro señalan en sus declaraciones que nunca infringieron el ethos médico». Una pista para seguir leyendo. Intención práctica.