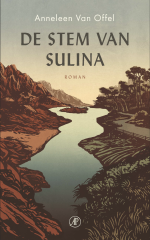I suppose, I said, it is one definition of love, the belief in something that only the two of you can see.
Rachel Cusk, Outline
Por enésima vez me prohíbe sacar de la mochila el mapa de la isla. —Si lo sacas pareceremos turistas —dice.
—¿No es eso lo que somos? —le pregunto yo.
Ella no me contesta, pero mira la pantalla de su móvil con el ceño fruncido. Alguien le aconsejó que se bajara una app para descargar mapas de una zona específica y usarlos luego sin conexión. Seguimos la flecha verde de su pantalla, que se mueve sin cesar al pararnos y se detiene unos minutos cuando caminamos. Deambulamos por séptimo día consecutivo por uno de los barrios de las afueras de Cala d’Or. Ella cambia de dirección con gestos cada vez más firmes, pero ya hemos pasado cuatro veces por de lante de Funroute ’69, un circuito de karts cubierto de musgo y medio oculto bajo las palmeras. Empiezo a notar cómo me arde la piel de los hom bros y, desde hace ya un rato, una bola de demolición invisible apisona mi sien izquierda con una severidad excesiva, como cada día sobre esta hora. Lo veo cada vez más como una advertencia: debo abandonar esta isla lo antes posible.
—¡Eh! Camina a mi lado, ¿no? ¿Por qué me pisas los talones todo el rato?
Doy dos zancadas y volvemos a ir al mismo ritmo. Enseguida tengo miedo de chocarme con ella al siguiente cambio de dirección repentino. —No puedo adivinar dónde vas —digo irritada.
Ella acelera el paso y yo mascullo un «lo siento», como si el choque que temía acabara de suceder.
Aquí llaman a los supermercados simplemente supermarket. Los letreros muestran descoloridas fotografías de alubias en salsa de tomate, quesos franceses y cerveza. Desde hace ya siete días, nuestras vistas están compues tas por complejos de apartamentos y hoteles de elevada altura. Sus balcones son como jaulas llenas de orcas, delfines y cocodrilos inflables que esperan con paciencia a que alguien se los vuelva a llevar a la playa o a la piscina. Nosotras desentonamos con nuestras Nike, camisas holgadas y cabellos re cogidos en un moño desaliñado sobre la cabeza. Las chicas de aquí son más coquetas. Se pintan los labios y se ponen grandes aros de oro para ir a la playa. Por las noches llevan vestidos sin tirantes que cubren sus nalgas justo lo suficiente como para no avergonzar a sus padres.
Yo también he traído vestidos, pero no me los pongo. Prefiero aliarme con ella. Es más agradable, me repito a mí misma. Aunque en realidad, lo que quiero decir es que es necesario. Reducir nuestras diferencias al mínimo significa enfatizar el contraste entre nosotras y el resto de presentes en la isla. Nos lo pasamos en grande teniendo un enemigo común. Con risas disimuladas señalamos tatuajes de rosas y cabezas de bebé, pantorrillas y hombros quemados por el sol, enormes fundas de móvil de Hello Kitty, chanclas adornadas con diamantes de imitación. Mientras podemos definir todo lo que no somos, ninguna de las dos tiene que preocuparse por lo contrario.
Hace tres años que la conozco y sólo la he visto una vez con vestido. Como una niña pequeña ofendida, alzaba los hombros en un probador del centro comercial. Tiraba del dobladillo, no podía subirse la cremallera del todo. Intenté ayudarla, pero no quería quedarse quieta.
—Quítamelo —dijo mientras yo intentaba solventar el problema de la cremallera—. Me lo quiero quitar.
Se quitó con torpeza la tela satinada de los hombros, en alguna parte se rompió una de las costuras. El vestido negro aterrizó en el suelo como un trapo desechado. Ella siguió allí de pie, en su desgastado sujetador. Y yo a su lado, con el abrigo puesto.
En la isla me siento cada vez más como el vestido que se ha puesto pero que no quiere llevar. Cada noche damos vueltas en la cama hasta que ambas en contramos una posición tan cómoda como aceptable. Lo suficientemente alejadas como para que no haya demasiada intimidad y lo suficientemente
cerca como para que se nos pueda seguir considerando amantes. Una vez intenté tocarla, sin encontrar ningún tipo de ternura en ella. Permanecía tumbada a mi lado como una torre de alta tensión. Su rigidez me incitó a ser combativa, así que la acaricié, la toqué y la manoseé, y ella no se opuso,
pero no cambió nada. Fue solo cuando bajé la mano, y dejé que mis dedos desaparecieran tras el dobladillo de sus braguitas, de forma descuidada, grosera, rasgando un trocito de su piel, que me pidió que parara.
Antes nos acurrucábamos tan cerca la una de la otra que todo, hasta el último pelo de nuestras colas de caballo, acababa entremezclándose. Todo encaja a la perfección, decíamos en ese entonces. Sí, todo encaja a la perfección, hasta que solo encaja de manera aproximada y pasa a encajar con dificultad para terminar sin encajar en absoluto.
A la hora de comer se niega de nuevo a pedir en un idioma diferente al espa ñol. Es una cuestión de respeto, dice, respeto por los lugareños. Pero cuando echo un vistazo a mi alrededor, no consigo hacerme una idea de lo que aquí se entiende por lugareños, ni de quién podría saber apreciar su gesto. Además, la camarera del Churchill’s Tapasbar resulta ser extranjera, llamarse Eva, y no tener ningunas ganas de responder al chapurreo español en un idioma diferente al suyo. Después de dos intentos, lo da por imposi
ble. Se inclina hacia atrás, decepcionada, y sigue con la mirada a la cama rera, que echa su melena rubia platino sobre sus estrechos hombros mientras camina.
—Hija de puta —digo en voz baja.
Ella tiene ganas de reírse, pero se contiene, se mira malhumorada las manos colocadas sobre los muslos, como una niña cabezota. —Oh, Dios, vaya una hija de puta.
Lo digo más alto, exagerando, y observo cómo las dos caras abrasa das por el sol de la mesa de al lado se giran hacia nosotras. Cuando vuelve Eva le digo que nos traiga dos mojitos, y después una botella de vino, dán dole las gracias en español. Le hago todas las preguntas que puedo. Eva habla muy animada, gesticulando mucho, de postre nos pedimos tiramisú y también helado.
Antes de pagar la atraigo hacia mí. Me besa bruscamente, de manera que nuestros dientes se entrechocan, ella suelta una carcajada. Dejamos veinte euros de propina para Eva y gritamos un gracias que resuena por toda la terraza; todo el camino de vuelta a casa caminamos cogidas de la mano. No la suelto hasta llegar al hotel, donde hay un grupo de chavales fumando frente al edificio. Sube la escalera por delante de mí, sus delgadas y bronceadas piernas sobresalen de sus pantalones cortos. Yo quiero mor derle las pantorrillas.
En el vestíbulo del hotel, una chica duerme medio tumbada sobre un telé fono móvil que cuelga del cargador. Dos niños de unos diez años juegan al ping-pong desganados. Una mujer arrastra los pies hacia la escalera entre suspiros, con el nudo de su largo pareo amarillo tan apretado a la cintura que se le sale la grasa por todas partes. Los días se unen entre ellos de forma lenta y continua; quien quiera diferenciarlos puede observar el tablón de la programación nocturna. Ayer, fiesta latina; esta noche, karaoke; mañana, noche de póquer.
Estamos por última vez en la bahía con el agua hasta el ombligo. En la su perficie resplandece un brillo nácar de aceite solar arrastrado por la co rriente. Ella no se atreve a adentrarse más. Delante de nosotras, el agua es menos transparente y, de repente, se vuelve mucho más profunda. Le dan miedo los peces, se asusta con los trocitos de algas marinas que le rozan las rodillas. Rodeo su cintura con los brazos y la aprieto contra mí hasta que se relaja. Un poco más lejos, cinco hombres quemados como gambas empu jan una balsa con dos compartimentos; encima han colocado una nevera y una mini cadena. Gritan eufóricos y yo me imagino que se electrocutan mientras arman ese escándalo. Por las comisuras de sus labios, que se curvan ligeramente, deduzco que ella se imagina más o menos la misma si tuación.
Nos quedamos calladas y miramos hacia el mar abierto. Hay perso nas nadando a lo lejos. Tan lejos que están más cerca de los barcos que nave gan fuera de la bahía que de nosotras. El primer día yo también nadé allí. Me sentí libre y lúcida cuando logré dejar atrás la bahía dando largas braza das, pero en el mar abierto esa lucidez se convirtió súbitamente en miedo. Volví hacia la orilla lo más rápido posible y, cuando llegué sin aliento a nuestras toallas, ella se había enfadado. Me había perdido de vista, dijo, ya no podía distinguirme entre el agua, había estado preocupada. Yo le dije que lo sentía y le prometí que ya no volvería a nadar tan lejos. Mientras me secaba en la toalla a su lado pensé que ambas tenemos tendencia a desear algo que está fuera de nuestro alcance. Ella sospecha que el mar abierto es conde algo especial, pero no se atreve a nadar hasta allí. Yo busco impulsi vamente el mar abierto hasta que un miedo instintivo me recuerda lo que he dejado atrás. De esta forma, nunca estamos en el mismo sitio.
El resto de la semana hice largos sin salirme de su campo visual. Ya no volvió ni la lucidez ni el miedo.
La última noche que pasamos en la isla sueño que me llama su padre para decirme que ella ha tenido un accidente de camino a casa. El coche en el que iba colisionó de frente con un conductor suicida. En mi sueño, un gran pánico me golpea el pecho con tal fuerza que siento como si mis costi llas se aplastaran una a una. Me olvido de preguntar si aún está viva, salgo de casa corriendo con los pies descalzos.
Me despierto agarrotada y ese pánico me produce enseguida una tre menda satisfacción. En el desayuno le cuento orgullosa la llamada telefó nica y mi reacción. Cuando le comento el detalle de los pies descalzos, sin dejar de mover las manos sobre los huevos, se echa a reír. Para saber lo que significa el sueño, busco en Internet la interpretación de soñar con un acci dente de coche, pero me guardo para mí lo que dice justo a tiempo: «Si sueñas que un ser querido muere en un accidente significa que deseas con fuerza despedirte de esa persona». Levanto la vista de la pantalla, observo cómo ella corta una tostada de mermelada de fresa en cuatro trozos y digo que en casa hace veintiún grados.
En el avión nos sentamos juntas con el pasillo de por medio. Yo sostengo en mis manos un libro sin leerlo. De reojo veo cómo ella intenta deslizar una bola hacia un conjunto de bolos en la pantalla táctil del reposacabezas que tiene enfrente. De forma convulsiva pulsa la pantalla y desliza los dedos sobre ella, pero no logra mover la bola. Se rinde y pasa de una película a otra con escaso entusiasmo.
Unas filas más adelante, una pareja lucha contra su bebé, que no para de protestar. El pequeño se deshace en hipos y sollozos. El ruido altera el ambiente del avión, aunque no está claro si el resto de pasajeros adopta el estado emocional del bebé o, al contrario, el bebé expresa el cansancio y el aburrimiento imperantes. Todos sabemos que no habremos acabado cuando aterricemos, que tendremos que esperar nuestras maletas en el ae ropuerto, conducir hasta casa, una vez que lleguemos allí recoger el montón de correo y que el resto de cosas estará tal y como las dejamos.
Enseguida la gente empieza a opinar sobre el llanto, ella también. El padre se levanta, se coloca al niño en el hombro y empieza a caminar aver gonzado de un lado a otro. Ella suspira las primeras veces que pasa a su lado, pero pronto la película la absorbe y se olvida de ellos. Siempre he pen sado que cuando más hermosa estaba era cuando se concentraba, pero a medida que se alargaba nuestra relación, más hermosa empezaba a encon trarla cuando se concentraba en otra cosa que no fuese yo.
Fuera cae la noche. Los últimos rayos de sol se retiran detrás del ho rizonte. De vez en cuando levanta la mirada y nos sonreímos la una a la otra. Mi brazo es lo suficientemente largo como para atravesar el estrecho pasillo. El suyo también, pero los dejamos donde están.