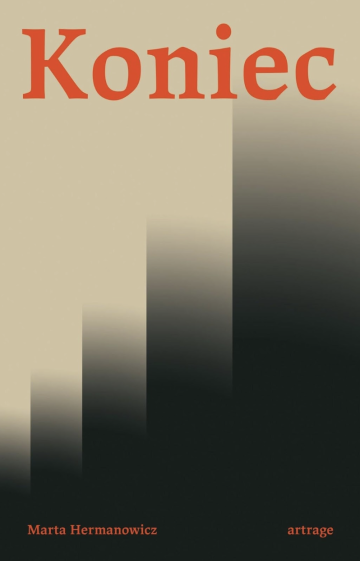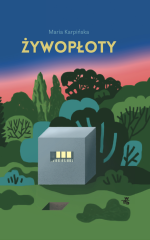Mi cuerpo son ocho hectáreas de la tierra negra de Chrobrowicze, tierra de Volinia fertilizada con sangre y mierda, abonada con los escupitajos que un mozo de labranza arrojaba solo cuando el señor no estaba mirando; un mozo que, luego, llevaba la cabeza muy alta como pidiendo cuchillo, hasta que el señor deportado al gulag lo vio. Se me han ensanchado las caderas, se me han desbocado los pechos, una lástima no aprovechar la fecundidad, pero yo no voy a parir, porque el ser humano, al igual que para dar vida, fue creado para la muerte. Llevo encima unas tareas para casa. Esta es mi dote: un cuchillo y gas pimienta. Soy una llama vacilante. Soy un lanzallamas, tierra quemada, estéril, amenaza de venganza proclamada contra el viento, un monigote que no hay forma de que se hunda hasta el fondo.
Voy por la calle y os veo a vosotros más que vosotros a mí. Cada uno de vosotros es un verdugo. Sé de lo que sois capaces. ¡A numerarse! Saqueador, pirómano, soplón, violador, ladrón. Entre las naciones del mundo. En la noche de paz. Venid, miserables, Dios no ha nacido. Decidles a aquellos con los que se abonó la tierra que el bien siempre triunfa. Quizás en cada uno de vosotros aún arde una chispa, quizás, igual que para los asesinatos, también fuisteis creados para el bien y la verdad. En los manuales escolares encontraréis esculturas de héroes, semidioses decapitados. Fechas de batallas, exterminios, noches de los cuchillos largos, negras noches, cuando la sangre sin ningún disimulo se infiltra en la tierra. Lo que hicisteis al más pequeño, lo hicisteis a millones, a miles de millones. Lo hicisteis en voz alta. Con la luz encendida. Y las cifras se derriten, se hunden cada vez más, se apagan y callan; números romanos, árabes, tan buenos para contar el pan como los cuerpos del enemigo. Yo también tengo mis números. Estoy dividida. Estoy formada por cincuenta y dos rincones, unos más oscuros que otros. No sé si estoy viva o muerta, cubridme con tierra. Vacilo entre el entonces y el ahora, espíritu viejo, bomba sin explotar de los tiempos de la guerra, niña vestigio del pasado.
Intento recomponerme. Dios me lanzó, pero no dio en el blanco. Ahora hay que levantarse del suelo, ponerse de pie, sacudirse el polvo, llegar a algún sitio, hacer algo, vamos, vamos, Dąbrowski.1 En la mitad de la vida, desciendo por las escaleras mecánicas al tercer andén del inferno, primer círculo. Miro a la gente chocar entre sí un sábado a las cuatro y cuarenta de la mañana, a las cuatro y cuarenta de la noche del dieciocho de julio del año sin Señor dos mil dieciocho. Desorientados en la Estación Central, cada uno intenta subir a su vagón. La multitud se afana por meterse en el Konopnicka, de Wrocław a Lublin, en el Słowacki, el Mickiewicz, el Orzeszkowa.2 ¿Cómo se llamaba el tren de vagones de ganado que conectaba Volinia y Siberia? ¿Dostoievski? ¿Tolstói? Personas con maletas, preparadas en julio para el pleno invierno, vuelven a la periferia a reencontrarse con sus madres. Las madres han amasado pierogis, han preparado caldo. Saludarán a los hijos, les dirán «la capital te agota, no te vayas el domingo». Y luego, los hijos se largarán igual. Entre la casa familiar y la estación se fumarán varios cigarrillos, con un suspiro profundo tomarán asiento en el tren junto a la ventana, bajo las piernas esconderán provisiones envasadas en vidrio, envueltas en periódicos, regresarán a Varsovia, de nuevo a perderse, a desatarse, a dispersarse, a desintegrarse en pedazos.
Hoy todos los trenes circulan en sentido contrario. Nowa Sól, el revisor se encoge de hombros, el itinerario ha cambiado, dónde estamos, no lo sé, no conozco, teléfono roto, no existe, el número marcado no existe. Quizás no exista esa ciudad, quizás del martes al miércoles desplazaron las fronteras y ahora debo volver a Volinia, al poblado Chrobrowicze. A lo mejor allí está Lotka, y no en el hospital de Nowa Sól, en los Territorios Recuperados, aunque no para ella, ella nada ha recuperado. Esté donde esté, Dios no la ve. Qué más da donde esté, igual, no la van a recomponer. Me bajo. Me subo. Hago trasbordo. En la Estación del Oeste, colas. Me pongo al final de una. Respiro el humo de los autobuses, han envejecido mal de tanto trajín. Alguien anuncia a voz en grito cerveza fría, té caliente. Alguien se ha echado encima agua hirviendo, ahora le ha tenido que dar por el kipiatok,3 le saldrá una cicatriz del tamaño de la Unión Soviética digna de la del Gorbachov ese. ¡Cállate la boca!, grita uno. Szto gawarisz, szto. W pizdiet.4 Todo se confunde. He acertado. En el autobús quedaba el último asiento libre, en un par de horas estaré en algún lugar del voivodato de Lubusz, en las proximidades de Nowa Sól.
Lotka, voy a tu encuentro, apretujada y con hambre. Lotka, ya voy, para cerrar el círculo. Fuiste uno de mis muertos, entonces no lo sabía, te he ido recortando trocito a trocito de la fotografía familiar, tú lo hiciste mucho mejor, cortaste por lo sano, hace tiempo que andas muerta.
El autobús se detuvo en un túnel bajo el Vístula, justo ahora podría desatarse un incendio, al mismo tiempo bajo la tierra y bajo el agua, nadie se salvaría. A dos días de carretera desde aquí, Siberia arde en llamas. Se ve el incendio desde el cosmos. Dios lo ve bien, disfruta, cuatro millones y medio de hectáreas. Quizás él lo inició, zarza ardiente, que se queme, que arda todo, joder. Por tus ocho hectáreas de tierra negra no movió ni un dedo; envió a un mozo de labranza en su lugar. Dios no le prometió nada a su hijo, que estuvo colgado por los pecados de todos, uno para todos, todos para ninguno, por qué habría de prometerte algo a ti. El que cree en mí tendrá vida eterna, por tanto, puede ser peor. La gente se ha agarrado a la vida eterna como moscas de las cloacas, dos semanas de cuarentena en el purgatorio, y fin del trabajo, Dios, eso es precisamente mi infierno. Dios Padre trata a todos a puntapiés: estatua de sal, asesinato, siete años de escasez, muerte del ganado. ¡Dios salve a Polonia!, pensamiento ilusorio; la undécima plaga.
El autobús salió del túnel, todos estamos vivos, qué mala suerte. Mi madre ha llamado, no lo he cogido, cuántos buenos consejos puede una recibir sobre cómo ordenar según el método
Macondo o Komari, todo enrollado, jerséis doblados en origamis, el piso como un plato de sushi, el váter como una escudilla para manicura, voy a vomitar ahí, me metí una raya antes de salir del piso y, en el autobús, el ambiente está cargado por los cigarrillos fumados hasta el mismísimo filtro, comprados por cuñados a precio económico. El conductor habla a voces por el megáfono, en breve haremos una parada, y yo desciendo a mi propia estación, ya me carcome el rincón cincuenta y dos. A mi lado está sentado un chaval, se ha puesto perdido de saliva tratando de contar en rima cómo limpia la mierda de los aristocráticos caballos a las afueras de Varsovia. Me ha ofrecido galletas, no he querido, desde chica no como dulces, sí, por eso estoy tan delgada, respondo, los somníferos se me han ido a las tetas. No quiero escucharte, se lo repito claramente, por fin se calla a la tercera. Ayer llamó mi madre, la abuela se ha caído, está convaleciente en el hospital. Yo también convalecía, Erre me había dejado, a mí, además de mierda blanca en la mesa. El turulo de un billete de cien me salió tan perfecto que no se escapaba nada, mamá estaría orgullosa. Me quedé KO, siempre es así cuando te empolvas la nariz sola y triste. Dormí todo el día, me despertó el sonido de un mensaje de mamá. Escaparse, huir, aunque sea al lugar del que se huyó antes.
Dentro de cuatro días cumplo treinta y seis años, es una casualidad que esté viva, una casualidad que aún lo esté. Un poco más y me sale joroba. En contra de mi voluntad, camino arrastrando los pies como Lotka: primero va la cabeza, pesado soldado batidor, y luego, el resto avanza al remolque de una correa. A lo mejor el quiropráctico podrá ayudar, ajustar, organizarlo todo desde cero, incluso estas palabras atropelladas por los nervios, esta voz que traspasa la frontera oriental durante los primeros encuentros. No es mi voz, yo no tengo voz propia. Todo se traba, hasta la lengua. Soy un manojo de nervios con un acento basto.
Me perdí de vista, sin poner condiciones; hui. No soy la única. Los autobuses y los trenes van hasta los topes, como vagones de ganado en el cuarenta. La tercera generación huye a Varsovia con mochilas cargadas de tarros repletos de corazón materno. Y luego murmura en las colas para la ventanilla: «Cuando vuelva a casa, por fin me pondré morado de pan de verdad. En casa de mi madre todo sabe mejor».
El sol comienza a quemar los cristales, se me seca la garganta, no cogí nada de comer, encuentro en la mochila restos de un bocadillo pegados a un gorro de piel. ¡Jefe!, gritan, ¡jefe, párese ya! El conductor gira hacia la gasolinera. Mordisqueo un trozo, me dispongo a salir. Llenan el depósito, tanto el autobús como los pasajeros. Me quedo a un lado, clavada en la tierra, fumo un cigarrillo y bebo red bull, dos por el precio de uno, mi desayuno preferido. Hace frío, y eso que estamos en pleno verano, vuelvo a por un jersey. Igual también debería ponerme el gorro de piel. La gente, apiñada en grupitos, intercambia fórmulas manidas, quién, dónde vive, dónde trabaja, cuánto gana, cuándo vuelve, no, no vuelve para siempre a los confines de Polonia.
Preferiría dormirme, pero el mozo de cuadra no me deja. Carraspea, se revuelca en el asiento. Me habría tomado un somnífero, pero no quiero despertarme en el piso del conductor. El chaval viaja con una camisa blanca arrugada de rayas rojas, parece la bandera. Expulsa el contenido de la jeta en un pañuelo, lo tira al suelo. Alrededor hay campos, pequeñas casas, pequeños infiernos, avanzamos, caballo de troya de hojalata con un tacógrafo trucado. El teléfono emite sonidos, mensaje de mamá, que pregunta si estaré. Yo nunca estuve.
Los libros hablaban más que los adultos, y más alto. Se caían de las manos, chocaban contra el suelo, se abrían por las fotos de los muertos. Mi cuarto hacía las veces de trastero, una niña pequeña no necesita mucho espacio, ella misma es un mueble, se la puede trasladar del suelo a la silla, de la silla a la cama; en los armarios se amontonaban cosas que empiezan por -po: porcelana posalemana, polos del abuelo, postales de mi bisabuela, un polvoriento manual de medicina legal con fotos de ahogados, víctimas de accidentes, estrangulados, ahorcados, asesinados, descuartizados. El álbum de mi familia, así los imaginaba yo. Dibujaba alrededor de las fotos marcos y solecitos, añadía peinados y bigotes, ropa similar a la que había en los armarios y, cuando empezaba a hacer frío, abrigos forrados de piel. Me inventaba historias para mis parientes, sus oficios, sus colores y platos preferidos, e incluso una explicación de por qué no nos visitaron. El tío, el abuelo, el bisabuelo, los primos, la tía. Se fueron de viaje a los confines del mundo, pero volverán, pronto, en autobús, en un coche normal no caben. Nos sentaremos a la mesa, tendremos que pedir prestadas sillas a los vecinos, las tres nuestras no son suficientes. A lo mejor han sido ellos. A lo mejor todo fue por culpa de los muertos, y no de la abuela. A lo mejor me contagiaron algo que aguardaba entre las páginas del manual, una alergia a la vida, una inflamación aguda. Quería estar como ellos, muerta.
Yo era un cuerpo vivo por el momento, vivo por todos, y después, me ocurrió algo, se soltó algún piñón, el engranaje se trastocó, se acabó lo aprendido: por favor, gracias, qué niña más bonita y educada, nadie sabe pedir perdón como ella; tomé el camino equivocado, me sentaba en el suelo frío de la cocina, ponte los calcetines, Malwina, bichito, cariño, nena, tesoro, por Dios, unas manos a la temperatura del suelo me colocaban en la alfombra, frente a la televisión, ponte a ver la abeja Maya, no grites, cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, a la nanita nana. Y, luego, las manos frías llevaban mi cuerpo al sofá, lo cubrían con una pesada manta doblada por la mitad, demasiado tiesa para acurrucarse en ella y mantener el sueño. Caía en un duermevela, salía a la superficie, me despertaba y cogía aire posalemán, una humedad que llegaba del suelo. Tal vez la culpa de todo la tenía la falta de oxígeno y no la abuela.
Todo por culpa de la abuela, repetía mi primera frase. No se puede decir eso, me instruía mamá, pero nunca me contradecía. Porque por culpa de la abuela Lotka era todo: la cama mojada, el mal tiempo, el accidente jugando, el ladrido del perro. Y ella me llamaba niña malcriada, niña caducada, como soviética. Niña, por Dios, apenas has empezado a hablar y ya tienes acento del este, si en la familia nadie habló así, la bisabuela era de Zamość, el bisabuelo, de Puławy, y el idioma se aplanó después de la guerra, lo atropelló un carro de combate, fusiló el canto, ahora no hay sobre qué cantar, a menos que alguien quiera hacerlo sobre los sucedáneos del chocolate.
Yo forcejeaba más que nuestro perro encadenado; como a sus predecesores, no le pusieron nombre, era solo una parte viva del inventario doméstico. Y yo, medio viva. Me podían cambiar de sitio, llorar no servía de nada, la abuela había oído cosas peores. Más nerviosa la ponía el silencio. Una vez me escondí en un armario, sofocante por el olor de los vestidos de colores que nadie se ponía. La abuela volvió de la tienda, no podía pasar un día sin su bollo de queso. No entró en el juego, no dijo ¡cucu-tra!, la confundí con la abuela del manual de los muertos. Por la puerta del armario oía su respiración fuerte, cada vez más rápida, más ruidosa. Iba arrastrando los pies de una habitación a otra. Salí de un salto del armario gritando ¡Sorpresa! Y ella, que qué sorpresa ni qué ocho cuartos. Fue a la cocina, no dijo nada hasta el final del día, se comió el bollo cuando ya estaba seco.
Salía por la noche, cuando mi madre volvía de la biblioteca. Hora de cierre, decía, como si hubiera acabado la jornada de trabajo. A mí, el inventario, se me podía poner en cualquier sitio, aunque no en el armario, allí me perdería y aparecería de un salto en un mal momento. En la puerta, las dos se intercambiaban impresiones, otra vez está lloviendo, otra vez hace frío, el viento corta la cara, Polonia, qué mierda de país. Se iba a la parada de autobús media hora antes de la salida, temía no llegar a tiempo. El gorro y los guantes olvidados en el vestíbulo no la harían volver. Los vecinos decían hemos visto a Lotka, estaba sentada en la parada, temblando de frío; mamá respondía que la abuela siempre tiene frío, incluso los días más calurosos del verano. Se congela, lleve o no lleve gorro, lo mismo da que da lo mismo.
Cuando Lotka encontró mi manual de los muertos, me amenazó con decírselo a mi padre, y yo me hice pis debajo de la mesa de la cocina. Entonces, se quedó quieta con los ojos clavados en el charco del suelo desnivelado y pulido. Me mandó a mi cuarto. Me quedé con la ropa mojada hasta la noche. No se lo contó a mi padre. Cuando llegó, a ella ya se le había olvidado. Mi padre volvía tarde o directamente no volvía, el perro sin nombre le ladraba, aunque lo único que los diferenciaba era que uno de los dos tenía cadena y bozal. Me despertaba cuando aparecía en casa, me aguantaba para no llamar a mamá, prefería no ser vista. Se iba al amanecer. Dejaba atrás bustos de muertos, cuadros de señores gordos con encajes, que él llamaba retratos de los antepasados. Mamá metía los trastos de mi padre en mi cuarto. Yo esos no los coloreaba; me mantenía alejada de sus muertos.
Cuando mi padre se iba, mi madre cambiaba los muebles de sitio, trasladaba los pesados armarios de un lugar a otro, no sacaba nada de ellos, para qué malgastar tiempo, prefería perderlo masajeando nerviosamente su tortícolis, quizá ahora sí, quizá esta vez se había roto algo, iría al médico, pero el único en el que confiaba estaba muerto desde hacía tiempo. Yo entraba en el cuarto y no sabía dónde estaría mi cama. El futuro era incierto, temía que, tras la siguiente remodelación, mi habitación fuera asignada a otra persona. A lo mejor yo quería desaparecer por culpa de mi madre, y no por culpa de mi abuela. Por si acaso. Por si las moscas. A veces alguien llamaba a la puerta, el timbre no funcionaba, no había ni quien lo reparara ni para qué repararlo. Los hijos de los vecinos de Los confines, n.º 3 voceaban: Malwina, Malwa. La abuela se acercaba sin prisa, y yo siempre estaba convencida de que los dejaría pasar. No, respondía, mirando las bocas llenas de churretes. No quería jaleo, convencida de que yo estaba más feliz meada debajo de la mesa. Abuela asquerosa, decía yo, todo por tu culpa. Al cartero lo detectaba de inmediato, por el rabillo del ojo con cinco dioptrías era capaz de divisar un trozo de la gorra azul con el águila sin corona, emergiendo por un segundo de detrás de una verja verde descascarillada. Lo reconocía por el ladrido del perro, más rabioso. Venía cada pocos meses, con el recibo del agua, y dos veces al año justo después de las Navidades, con una tarjeta con la imagen de Jesús, de niño o de muerto, en compañía de la reina británica en el sello, siempre en otro color, y con los mismos deseos; ni una coma cambiaba de lugar. Feliz Navidad de parte de Tadek y familia. Así se ponían en contacto conmigo mis muertos. Pero, una vez, el señor de correos vino dos semanas después de la entrega del recibo del agua, en junio, ni siquiera Jesús puede posponer tanto su venida gloriosa. El bollo de queso tuvo su razón de ser ese día, la abuela estaba a tope de energía, las calorías se quemaron como en un pajar, cuando echó a correr por el jardín como Olga Bondarienko en la prueba de los tres mil metros. El cartero, no menos curioso que ella, le entregó un paquete envuelto en papel gris, roto por el descuido o la impaciencia, timbrado en inglés, con el nombre y la dirección de la abuela escritos a mano: Los confines, n.º 10. El cartero asediaba a la abuela como un gato en celo, y ella se apartaba, reacia al contacto cercano. Se puso el paquete debajo del brazo y cerró la cancela de un portazo. El cartero seguro que se quedó un buen rato pegado a la verja porque al perro le salía espuma por la boca de tanto ladrar. La abuela volvió a casa, colocó el paquete sobre la mesa. Caminaba alrededor de él, modificando los itinerarios habituales. Pregunté qué era el paquete, parecía que no lo oía; el oído le funcionaba solo cuando lo necesitaba. No se decidió a abrir el paquete hasta que volvió mamá. Sacó un cuchillo de un cajón, realizó una cesárea, matrona diplomada en dolor. Tiró el papel a la estufa, el fuego lo consumió. Mamá abrió la caja. De ella salió una prenda de piel. La abuela dio un silbido, el animal muerto callaba, pelo y polvo se propagaron por la cocina, suspendidos en el aire. Acto seguido, se salió de la caja el hermano gemelo. En cada gorro, enganchada con un alfiler con cabezal de vidrio azul, había una tarjeta. Pequeña y torcida. En una ponía «Lotka»; en la otra, «Ula». Mi abuela y mi madre. Ambos nombres escritos con letra temblorosa, similar a la escritura de un niño. No llores, dijo la abuela. Manoseaba el gorro despeluzado, lo dejaba ahora aquí, ahora allá, como una olla de sopa rancia. Lo encerró en el aparador, lo sacó, lo metió en un cajón. Dónde poner esto, murmuraba.
1. N. de la T.: Verso del himno de Polonia.
2. En Polonia algunos trenes tienen nombres de escritores célebres como los que aquí se citan: Konopnicka, Słowacki, Mickiewicz y Orzeszkowa.
3. Término ruso que designa una bebida a base de agua hirviendo.
4. En ruso: ¿Qué dices? ¡A tomar por culo!