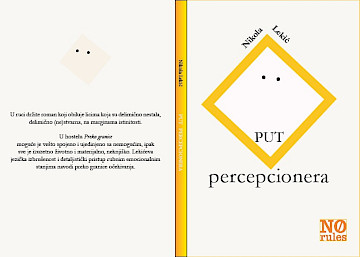Con el buen tiempo (fin de la primavera, inicio del verano) comenzaron a llegar a Nuestro Hostal cada vez más viajeros de Occidente, los occidentales: estadounidenses, canadienses, europeos y australianos. Estos eran para mí los occidentales. He notado cómo cada vez pienso más en ellos, adónde van, por qué, cómo, cómo son sus padres y cómo fue su infancia, cuál es su posición sobre Palestina, Israel, los Balcanes, EE.UU, Rusia y China, sobre el trabajo, sobre tener un inmueble en la ciudad, sobre la expresión creativa y la inteligencia artificial, sobre la espiritualidad, la de entonces y la de ahora, en el siglo XXI, sobre la vida en el bosque y la peregrinación hacia el este y, sobre todo, de dónde sacan el dinero, la libertad y el tiempo para viajar. ¿Cómo es posible? En contadas ocasiones vislumbraba la furia, los celos, detrás del alegre deseo de enterarme, por ejemplo, de por qué Dominik es como es y no de otro modo. ¿Por qué soy yo así, Aladin asá y Dominik es como es? ¿Dónde radican y cuáles son nuestras semejanzas, nuestros puntos de encaje, nuestros denominadores comunes?
Desde que me mudé a Nuestro Hostal muy raramente salía a la calle; solo para ir a la tienda, al banco y a la oficina de cambio. Dentro campaba más a mis anchas que cualquier huésped; era a la vez el Migra, el local y el occidental, pero cada vez deseaba más ser solo el occidental por lo que, de manera imperceptible, iba creciendo en mí la víctima (yo, la víctima), puesto que en ese momento no era lo que deseaba ser. Ellos, los occidentales, desfilan, solo desfilan, comen, comen bien, comen mierda, se van de cachondeo, no saben dónde empiezan o acaban sus propias tarjetas ni cuál es el principio o el final de sus cuentas corrientes o sus viajes. Por otro lado, los Migras apestan, regatean, están sucios, son ruidosos y, de ese modo, arruinan mi representación imaginaria del mundo y de Serbia, representación que, de hecho, no existe en la realidad. No puedo aprender de ellos nada acerca del mundo cuando ni ellos mismos lo han conocido (además, ni siquiera hablan inglés). Freían cebolla en cada comida, preparaban hígado y carameles en una sartén llena de aceite y, mientras les observaba así día tras día, evocaba y comprendía mentalmente su dolor y sus problemas, pero no podía resignarme al hecho de que viviéramos juntos y de que su cercana presencia en mi vida transgrediera la identidad occidental que me había montado en la cabeza. Aguantaba, me esforzaba por comprender, por no ponerme nervioso, por mantenerme en el elevado y desinteresado nivel occidental, pero no podía hacer nada por los huéspedes occidentales, ni por ellos ni por nuestra relación. Deseaba que nos hiciéramos amigos, que bebiéramos juntos, que compartiéramos historias sobre las bellezas del mundo, que nos besáramos y nos enamoráramos, pero todos ellos apretaban el paso y seguían por su camino y, con estas prisas, evitaban Nuestro Hostal por culpa de los Migras. En el hostal solo dormían y después pasaban días enteros fuera. Muchos occidentales incluso cancelaban o acortaban su estancia con nosotros cuando veían cuál era la situación en el interior. Éramos como un centro de acogida, como un albergue tanto para refugiados orientales como para los locales, refugiados de sí mismos.
Todo me resultaba nauseabundo hasta que comprendí y acepté que estaba celoso, que les envidiaba por viajar a lo largo del mundo mientras yo permanecía prisionero en el hostal, en Belgrado, en Serbia. Que en el origen de todo este movida estaba la convicción de que era un felpudo, un hombre-felpudo frente al mostrador de la recepción. Un botones, el que recibía, el que saludaba a diestro y siniestro a los occidentales en su viaje hacia el este, el que saludaba a diestro y siniestro a los Migras en su viaje hacia el oeste.
Mientras desempaquetaba el paquete de los celos hacia los occidentales, desenvolví también una especial ira hacia los portadores del pasaporte alemán. Meses atrás, desde el comienzo de mi trabajo en nuestra recepción, ignoraba y reprimía según la ocasión esta irecita (entre otras cosas dándole el nombre de irecita) en lugar de ocuparme de ella y de erradicarla de una vez por todas. Pensaba: si acogiera a los alemanes en nuestro hostal de manera parecida a como acojo a los franceses, a los griegos, a los indios, a los japoneses y a los sirios, eso sería traición, traición a mis ancestros y a mis creencias.
Nunca conocí a mi bisabuelo, mi padre tampoco le conoció, y su padre, mi abuelo, nunca le habló de él a mi padre, de mi bisabuelo, pues apenas le recordaba. En mi genealogía imaginaria este hombre existe solo como nuestro apellido común, pues no me acuerdo ni de su nombre, no lo recordaría aunque me fuera la vida en ello. No sé cómo era. No le reconocería en las fotografías, si es que las tiene. Sé que el bisabuelo, en vida, fue calderero, artesano; hacía calderas para la rakija,1 para el pasulj2 y quién sabe para qué otras cosas, solo para terminar sus días en una de ellas: los alemanes le hirvieron. Si todavía estaba vivo o si le colocaron ya muerto en la caldera, no me es dado saberlo. Pero me lo imagino llevando una vida tranquila en la aldea junto a su mujer y a sus nueve hijos, haciendo calderas y preparando en ellas la comida para casi toda la aldea, hasta que apareció un pequeño grupo de militares, bisabuelos de algunos alemanes de hoy en día, los cuales le hirvieron en la caldera que él mismo había fabricado con sus propias manos.
Ochenta años después, llegan a Nuestro Hostal los alemanes, descendientes de sus bisabuelos, de cuyas vidas no dispongo de dato alguno. De todos modos, y a pesar de ello, les odio. Cuantos más llegan, sobre todo si se trata de hombres, más les odio, de una manera indescriptible. Anhelo el conflicto. Anhelo echarles del hostal a la fuerza, fuera, ¡out, austgen! A las mujeres alemanas no las odio, a ellas simplemente no las quiero, mientras que permanezco neutral hacia las que me parecen atractivas. Si fueran muy atractivas, entonces su nacionalidad y el idioma que hablan pasarían a un segundo plano.
Mientras lidiaba con este problema meditaba sobre la siguiente situación: si se presentara un alemán en el hostal pero, por ejemplo, con documentos españoles y un nombre neutral, digamos Denis... Palmas. Las Palmas no, es demasiado español. Denis Palm... freud. Así está bien. Y digamos que empezamos a conversar en lengua inglesa, sin trazas de acento alemán por su parte, y resulta que es un tipo supersimpático: ¿le odiaría entonces por ser alemán? Humm. Sí. Si se apellidara Las Palmas, entonces puede que no. Y si el bisabuelo de Denis hubiera sido nazi y yo solo me enterara después de despedirnos, mientras que su padre y su madre fueran gente digamos común, ni más ni menos malos que cualquier otra persona y, por ejemplo, trabajaran en el municipio de Glovenburg, y él se hubiera mudado de Glovenburg a Valencia hace solo cinco años, hubiera aprendido español, hubiera obtenido los documentos españoles (tal vez incluso hasta se hubiera cambiado el apellido de Palmfreud a Las Palmas), ¿qué habría pensado entonces? ¿Cómo me habría sentido? ¿Menos rabioso? ¿Tan solo celoso? Tal vez nuestra convivencia habría trascurrido sin pena ni gloria.
Pero Denis no acabó llegando, ni Las Palmas ni Palmfreuder, tan solo un joven llamado Hermann Reitzinger. Llegó a Nuestro Hostal en moto, la aparcó junto a la barandilla de la escalera de la entrada y, durante el check-in, sin que yo se lo pidiera, empenzó a contar: Tengo mi propia empresa, venta online, dropshipping, los hermanos Tate y la tienda Amazon, me puse de viaje a las ocho de la mañana del veintiséis de julio desde Berlin después de una noche de fiesta, nací en Glovenburg, pequeña ciudad junto a Düsseldorf, la vida se me abrió aquella noche y no pienso volver allí, hice una pausa en la conducción cada dos o tres horas para estirarme y fumar un poco de la shisha, escribo el diario de mis viajes en Instagram, me duelen las manos, tengo la espalda rígida por culpa de la moto, he pasado la noche en Haflpafhen, en Schlitz y en Grifinváros, en Schlitz me acosté con la recepcionista del hotel en el que me quedaba, no te puedes imaginar cómo era, tuve que hacerlo, invertí entre dos y tres mil euros solo en la máquina para este viaje, y conduje a quinientos noventa millones por hora y consumí dos mil quinientos millones, y miles y millones y miles de millones de revoluciones. Mientras le escuchaba, se me empezaron a cruzar los cables.
Deja que te pregunte algo, Herr Reitzinger: ¿también tu abuelo vino así a Serbia, con una Zündapp?3 ¿Eh? ¿Tarjeten? ¿Me pagarás con tarjeta? ¡Dámela, que te la ensarto junto con el puño en ese llameante tubo de escape que tienes, ocupante! ¡Dos mil euros! ¡Por el culo! ¡Ni siquiera tienes maleta! ¿Cuál es tu pin? ¡¿Comprarás todo lo que necesitas por el camino, verdad?! ¿Y ahora qué? ¡Te acomodo en la habitación 22, junto con los migrantes, te ato como si fueras un animal de globo, esteroide deformado, paf paf paf, yuyuyu y ¡puf! Me repongo. Vuelvo en mí. Me siento jadeante en la silla de la recepción, mientras Hermann me ofrece su mano con la tarjeta de pago. No había hecho nada, no había dicho nada en voz alta, it’s all good, baby, baby.
Después de ese suceso me dejé llevar por el proceso de resocialización con los alemanes durante el cual tuve que desconectar de mi bisabuelo, de mi historia, de mi estado y mi nación y de todo mi pasado personal y familiar conocido y desconocido, en pos de un futuro saludable. Para poder mirar de manera pura, real, realmente real, a mi bisabuelo, al pasado y a la historia. De este modo me enteré de que, después del desconcierto y la pena iniciales por el abandono de la familia (de él hacia ellos y de ellos hacia él), en realidad al bisabuelo le complacía mucho haber dejado de existir en el dolor aquí, en el dolor terrenal, ya que, después de las inevitables peripecias celestiales personalizadas alguna vez en algún lugar todos los dolores dejarían de existir. Se encontraba en alguna parte del cosmos como una rutilante partícula inteligente que podría ser cualquier persona o cosa, la partícula rutilante del antiguo bisabuelo que reconoce la magnitud y la extensión de todo y todo lo sabe.
Dolió un momento, me dijo, pero lo superas, te olvidas, por tu propio bien todo se olvida. Al igual que yo pude, tú también puedes. Eso me dijo, eso y que me cuidara los dientes. Entonces descubrió una tuerca llena de polvo cerca de la acera, levantó la tuerca del suelo de manera triunfal, como si se tratara de una pepita de oro, y desapareció en un destello de luz, tal y como había aparecido ante mí un rato antes en la calle.
1. Aguardiente de fruta fermentada de origen turco típico de los Balcanes (N. del T.).
2. Guisado de judías típico de la cocina serbia (N. del T.).
3. Moto típica del Reich alemán con remolque para el copiloto (N. del A.).