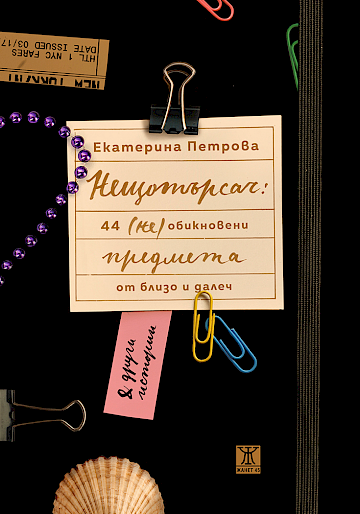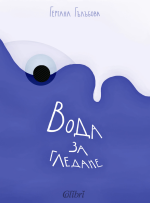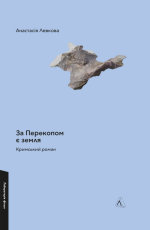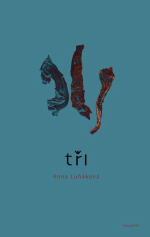«El mundo entero está lleno de cosas, y es realmente necesario que alguien las encuentre. Y eso es lo que hacen los encuentracosas».
Pippi Calzaslargas, Astrid Lindgren
Traducción de Blanca Ríos
Blackie Books (2018, Barcelona)
«Y así, Dorothy emprendió su viaje. Había varios caminos cerca, pero no le llevó mucho tiempo encontrar el que estaba pavimentado de ladrillos amarillos. Al poco rato caminaba a buen paso en dirección a la Ciudad Esmeralda, acompañada por el alegre repiqueteo de sus zapatos plateados sobre el pavimento duro y amarillo. Brillaba el sol y los pájaros cantaban dulcemente y Dorothy no se sentía tan apesadumbrada como se habría podido suponer de una niña a la que de repente arrancan de su propia tierra y depositan en medio de un país extraño».
El mago de Oz, Lyman Frank Baum
Traducción de Verónica Fernández-Muro (modificada)
Alianza Editorial (1990, Madrid)
Los adoquines amarillos
Sobre el turbio pasado y el futuro difuso de uno de los símbolos arquitectónicos de Sofía

Hace unos años, una amiga húngara vino a verme a Sofía. Como parte de la obligada ruta por los puntos de interés de la ciudad, acabamos en la plaza de la Asamblea Nacional, y Agnes, en lugar de ponerse a mirar los diferentes e importantes edificios de la zona, clavó su mirada en el suelo. Con los zapatos rojos que llevaba por casualidad, me dio la impresión de que fuera la misma Dorothy de Oz, con la diferencia de que había aterrizado en el camino cubierto con adoquines amarillos no desde Kansas, sino desde Budapest. Le expliqué que, aunque eran uno de los símbolos más reconocibles de Sofía, los adoquines compartían en realidad su mismo origen, y Agnes bromeó diciendo que por eso se sentiría como en casa. Cuando me preguntó cómo habían acabado los adoquines en mi ciudad, le conté la versión popular sobre su aparición en la joven capital búlgara a principios del siglo XX: como un regalo del Imperio austrohúngaro para la boda del príncipe Fernando.
Además de las calles centrales de la capital, a día de hoy los adoquines amarillos parecen cubrir también una frontera invisible a un nivel más abstracto: por una parte, está su función puramente utilitaria como superficie de la calzada, y por otra su valor sentimental como punto de interés turístico y símbolo histórico de Sofía.
El periodo en el que las calles centrales de la ciudad se fueron cubriendo de adoquines amarillos (1907-1908) coincidió con la aparición de toda una serie de edificios emblemáticos de Sofía: el Teatro Nacional (1906), el Club Militar (1907), el Mercado Central (1911), los Baños Centrales (1913) y la Catedral de Alejandro Nevski (1904-1912)1. Aunque a diferencia de la historia de los edificios, que es conocida y está bien documentada, la de los adoquines resulta bastante más confusa. Su origen extranjero no se desvela públicamente hasta el año 1960. Según los archivos citados en la página web del Ayuntamiento de Sofía, «los adoquines cerámicos amarillos son producidos de roca caliza marga, conocido en Hungría con el mismo nombre, y que se halla en una mina cerca de Budapest. La roca marga extraída se muele, se le da forma y se cuece en hornos especiales a una temperatura de 1300 grados. Ha habido intentos en Hungría de emplear materias primas de otros lugares, pero sin resultado».
La versión popular —aún vigente a día de hoy— sobre el regalo de boda no resulta muy fidedigna; tal versión se mantendría más por su atractivo romántico y gracias a una continua repetición que por hechos históricos. De nuevo, según la página web del Ayuntamiento, «la colocación de los adoquines de cerámica no fue un emotivo obsequio por la boda del príncipe Fernando con María Luisa, quien por entonces (1907) ya no se encontraba entre los vivos; tampoco fue una ocurrencia, sino una expresión de la política municipal con el apoyo del estado en el periodo de la construcción de la nueva Bulgaria». En otras palabras, los costosos adoquines amarillos fueron encargados, transportados, importados, instalados y pagados (¡con la ayuda de un importante préstamo!) por el Ayuntamiento de Sofía.
Otra diferencia sustancial entre el pavimento amarillo y el resto de elementos arquitectónicos de la época es la ausencia casi total de adoquines en el mercado de suvenires. Mientras camisetas, postales, calendarios y maquetas con la omnipresente imagen de la Catedral de Alejandro Nevski abruman a los turistas en Sofía (y más allá)2, los adoquines amarillos tienen una presencia casi accidental, como un detalle del que no se puede escapar.
Claro que esto se debe, en parte, a su función utilitaria: con sus cúpulas doradas, la catedral resulta bastante más susceptible a interpretaciones en forma de suvenires que un simple pavimento de la calle, por muy impresionante que sea. Y eso que hay potencial para tales interpretaciones, tal como atestiguan las réplicas barcelonesas de las losetas de Gaudí o todo tipo de suvenires estampados con el motivo floral tan específico de las aceras de Bilbao.
Los adoquines amarillos se diferencian de sus contemporáneos —los edificios, símbolos de Sofía— también por su incierto futuro. El templo-monumento Alejandro Nevski, el Teatro Nacional, el Club Militar y los Baños Centrales están siendo renovados y restaurados (otro asunto es si de verdad hacía falta). Por otra parte, los ladrillos amarillos, pese a su valor estético y su importante simbolismo histórico, parece que fueran tratados como un pavimento más y, de forma lenta, irreversible y casi a hurtadillas (o como mucho con el argumento de su escasa practicidad o costoso mantenimiento), desaparecen del paisaje urbano de la capital, casi siempre sustituidos por trozos de aburrido asfalto. Además de tristes, estos cambios son enfurecedores, pues tienen lugar sin debate público previo ni una estrategia clara para la conservación del pavimento amarillo.
Aunque no me considero una gran patriota, los adoquines amarillos son ya para mí símbolo de la fuerte conexión con mi ciudad natal. Cada vez que paso por encima —sobre todo cuando he estado tiempo sin volver—, me viene a la cabeza por sí sola aquella frase que Dorothy de El Mago de Oz se repite una y otra vez como un hechizo que pueda llevarla de vuelta a su hogar: «No hay nada como estar en casa». Es por eso que el hecho de la continua reducción del tramo cubierto de adoquines amarillos del centro de la ciudad, unido a la perspectiva de que puedan desaparecer para siempre, me entristece bastante. Aunque logra tranquilizarme la idea de que posiblemente sigan persistiendo por mucho tiempo en otros lugares del mundo.
El primer lugar así que descubrí fue cuando me tocó ir a ver a Agnes a Budapest. Paseando sin rumbo por la ciudad, acabamos en un callejón sin salida en Buda. Al principio me invadió una sensación de sentirme acogida y pensé estar sintiendo un déjà vu inexplicable, pero al instante me di cuenta de que la calle estaba cubierta de adoquines de cerámica amarillos, algo descuidados y desgastados, pero idénticos a los de Sofía. Años más tarde volví a encontrarme con los mismos adoquines amarillos en una plaza menor de Belgrado. A diferencia de Sofía, donde los adoquines están colocados en una misma dirección, aquellos estaban puestos de una forma algo más compleja, como en un tablero de ajedrez. En cualquier caso, su aspecto era más que suficiente para disipar aquel ligero arranque de nostalgia por mi ciudad que sentí aquel día, además de hacer que el sombrío cielo de Belgrado pareciera algo más acogedor.
Resulta que existen otros lugares que te hacen sentirte (casi) como en casa.
Tsholham
Acerca de las botas de lento caminar y el índice de felicidad de Bután

Si uno busca en internet imágenes con las palabras clave «Bután» y «zapatos», aparecen dos tipos de resultados. El primero son botas de montaña: fuertes, vastas, de suela gorda, color oscuro, algo feúchos, aunque súper prácticos. Estos son los que se recomiendan a los entusiastas que tienen la intención de escalar por las pendientes del Himalaya sin correr el riesgo de torcerse el tobillo.
El segundo tipo de resultado es justo lo contrario: botas de tonalidades vivas y variadas que llegan hasta la rodilla, cuyo aspecto es del todo decorativo y está casi tan lejos de las prácticas botas como lo está Bután, el reino del Himalaya, de la república balcánica de Bulgaria.
Las botas, también conocidas como tsholham, son quizá el atuendo más atractivo del traje nacional masculino de Bután. Además de las botas, incluye un manto de mangas largas hasta las rodillas que los ciudadanos butaneses están obligados a llevar siempre en lugares públicos. A diferencia de la ropa, las botas solo se ponen en ceremonias especiales: en el día a día su lugar lo ocupan unos zapatos negros de hombre decepcionantemente comunes o unas zapatillas blancas. Parece que las botas están fuera del alcance de la normativa gubernamental, destinada a preservar la identidad nacional del país tanto de la presión por la modernización por parte de Occidente, así como de la influencia de la India y China, los gigantescos vecinos del pequeño reino del Himalaya.
A día de hoy, las botas siguen fabricándose completamente a mano y solo por encargo. El zapatero de Timbu —la capital de Bután—, que hizo las mías, no logró ocultar su desconcierto ante el hecho de que una mujer encargara botas de hombre, aunque su trato fue del todo profesional: delineó mi talón sobre un trozo de cartón y midió la longitud entre el tobillo y la rodilla. Luego sacó un muestrario de telas satinadas estampadas y con bordados de las que podía elegir, a lo que los clientes locales asentían con aprobación.
El resultado final es literalmente vertiginoso e incluye dragones de colores bordados sobre seda brocada naranja brillante, rodeados de estampados de ornamentos florales. Entre las distintas telas se encuentran tiras bordadas de color verde hierba y naranja, con bordes en rosa ciclamen y azul turquesa. Basta con afinar un poco la mirada en los fragmentos monocromáticos y simples a primera vista para discernir detalles: la parte superior monocromática es de satén turquesa con dragones bordados, y la parte inferior blanca tiene motivos florales en relieve. Incluso los ornamentos marrones de la punta y el talón están cosidos con hilo rojo.
Cada detalle supera por sí mismo la concepción tradicional de la combinación de colores, pero en conjunto, logran crear de alguna manera algo del todo mágico, casi psicodélico. «Las botas son imposibles de llevar, pero combinan con todo», afirmó con razón mi amiga al verlas en Sofía. Hasta el día de hoy nunca me las he puesto, no solo porque no se diera la ocasión adecuada para ponérmelas, sino también porque me quedan grandes. Un hecho decepcionante teniendo en cuenta que estos son los únicos zapatos que tengo hechos a la medida de mi pie.
Lo que no sabía al elegir su aspecto era que el color y los patrones de las botas dependen de la profesión y el estatus social de su dueño. Mientras que la parte superior suele ser de seda negra o azul, la parte inferior revela su rango jerárquico: el amarillo está reservado para Su Majestad el Rey de Bután y el líder religioso más alto del país, el naranja para los ministros, el rojo para los oficiales con título de caballero y los jueces, y el verde para los ciudadanos de a pie.
Aparte de su compleja y anacrónica estructura política, Bután es también conocido en todo el mundo por los esfuerzos que realiza para hacer crecer no sólo el producto interior bruto (PIB) sino también la felicidad nacional bruta (FNB). Esto último no es para nada un concepto budista abstracto, sino un principio rector que define toda una serie de medidas gubernamentales concretas e instituciones estatales que trabajan por el bienestar del pueblo butanés más allá de los indicadores estrictamente económicos. El anterior monarca inició esta política, que su hijo y heredero al trono, el actual rey de Bután, continúa llevando a cabo hasta el día de hoy.
Tras su coronación en 2008, el rey butanés Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, de 28 años de edad, se convirtió en el jefe de Estado más joven del mundo (cargo que siguió ostentando hasta 2011, cuando Kim Jong-Un tomó el mando de Corea del Norte). En la ceremonia de coronación, el príncipe heredero, por supuesto, llevaba las botas tradicionales de Bután. Sin embargo, esa vez no las fabricó un zapatero local, sino la marca de lujo italiana Salvatore Ferragamo, cuyos inicios se remontan a la década de los años veinte del siglo pasado, cuando el propio Salvatore Ferragamo era el diseñador de calzado favorito de las estrellas de Hollywood.
Como tal, en 1938 Ferragamo fabricó quizás su modelo de zapato más famoso, llamado Rainbow, unas sandalias doradas de tacón con los colores del arco iris, no menos psicodélicas que las botas, hechas en especial para Judy Garland, que en aquel momento se encontraba filmando El Mago de Oz. (Y la conexión con la canción Over the Rainbow, compuesta especialmente para la película, quizá no es casual). Sin embargo, en la película, el personaje de Garland, Dorothy, no lleva las sandalias en cuestión, sino un par de pantuflas cubiertas de lentejuelas rojo rubí3. Al final, golpetea sus tacones y repite tres veces el hechizo «Cuánto me alegro de estar de nuevo en casa» para dejar el Mundo de Oz y volver a su hogar.
Aunque yo volví a Sofía de una forma bastante más prosaica —a través de una serie de vuelos—, tras mi regreso de Bután tuve durante un tiempo la sensación de haber estado en un lugar tan mágico como el mismo Mundo de Oz. Y en mi maleta, en vez de las pantuflas de la Malvada Bruja del Este, llevaba unas coloridas botas butanesas, también de aquellos lares.
1. Según la afamada Sultana Racho Petrova, que llegó a Sofía procedente de Tulcea en 1885, «no había calles, solo enormes agujeros y mucho polvo, que cuando llovía se convertía en barro e imposibilitaba cualquier desplazamiento». Sin embargo, en pocas décadas, gracias a arquitectos austrohúngaros, franceses y búlgaros formados en Europa occidental, Sofía pasó «de un típico pueblo oriental a una ciudad con la ambición de tener una apariencia de dimensiones europeas». (N. de la A.)
2. Hace años, mientras hurgaba en una tienda de antigüedades en el algo recóndito estado americano de Iowa, para mi gran sorpresa encontré un gráfico enmarcado con una imagen de la catedral de Alejandro Nevski. En Sofía habría ignorado el gráfico como una horterada turística más, pero a 9.000 km de distancia, y de forma tan inesperada, aquello me conmovió hasta tal punto que apenas pude evitar comprarlo. Igual que la película, el mundo es realmente grande, pero por suerte, nuestro hogar está a la vuelta de la esquina. (N. de la A.)