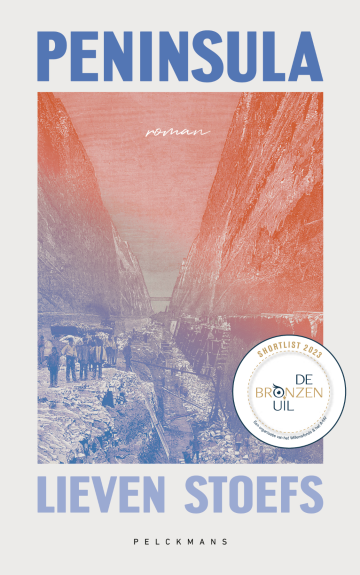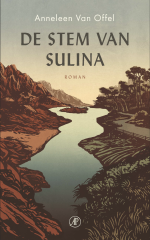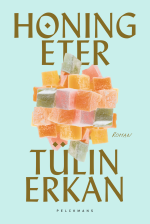Desde el día en que regresé, me sumergí bajo el agua. Esta me engulló como un relámpago y sin previo aviso. La angustia bramaba a través de mi cuerpo, el frío me desgarraba a medida que me hundía. Poco después, llegué al fondo del estanque. Sentí cómo mi cuerpo recuperaba la calma gradualmente y me atreví a abrir los ojos. A mi alrededor, no había más que agua turbia, una niebla verde y oscura. Mientras giraba sobre mí mismo, apareció una luz débil a lo lejos. Me abrí camino hacia ella y di con un pasaje semioculto. Sin pensármelo dos veces, me retorcí hasta entrar en la cavidad. Al otro lado del túnel aguardaba un lugar nuevo y mejor, o al menos eso esperaba. Todo lo que me quedaba para la travesía era la última bocanada de oxígeno que había inhalado con desesperación justo antes de zambullirme.
Unos días después de mudarnos, empezó el curso. Me sorprendió un repentino aluvión de nuevas costumbres. Aulas donde solo había chicos. Levantarme cuando entraba el profesor al inicio de cada clase, hacer juntos la señal de la cruz, a veces seguida de hasta tres padrenuestros. Palabras trascendentales y amenazadoras, como examen o prueba escrita. A mediodía, un batido de chocolate tibio y graso en un comedor sombrío con unas vidrieras monumentales que se alzaban sobre mí.
Si me imagino ese túnel ahora, lo veo como un pasillo escasamente iluminado. Las figuras de los santos aguardan en sus nichos con la mirada perdida y los padres me observan con disgusto desde sus fotografías amarillentas enmarcadas. Siento el frío de las baldosas grises y granates bajo los pies, mientras una nube de vapor y de harina se escapa de la cocina del colegio. Las pequeñas ventanas en lo alto del techo están cubiertas de vaho y no dejan ver más que un cielo nublado y sombrío.
En clase, levanté la mano tímidamente para contestar a la pregunta del profesor, por primera vez seguro de lo que iba a decir. Mi traducción no fue satisfactoria y él se mofó del doble sentido de mi respuesta. En las clases de inglés, no podía usar palabras que mis compañeros aún no conocieran. Callaba y omitía expresiones a las que tenía cariño, como soft-spoken, to throb, to stifle o a burst. En las conversaciones del patio, parecía que una trampilla se abriera de par en par cada vez que alguien sacaba a relucir una anécdota de una serie de televisión. Si lo hacían, los miraba a los ojos y me reía, asentía varias veces mientras la cabeza me daba vueltas.
A nuestro regreso, la corriente se llevó la calma griega de mis padres. Era como si volvieran a estar al alcance de una fuente de radiación oscura y tuvieran que resistir, indefensos, su fuerza. Las tardes cálidas y tranquilas en la terraza, charlando o leyendo despreocupadamente, se habían terminado. Ahora mi padre estaba casi siempre de viaje y, cuando pasaba por casa, se centraba en mi madre, cuyo estado de ánimo era cada vez más volátil.
En casa yo guardaba silencio, veía la tele y hacía todo lo posible para evitar problemas: dejar mi habitación impoluta, ponerme al día en clase todo lo rápido que podía, desplazarme de una habitación a otra sin hacer ruido. No me opuse a esta nueva situación, para eso habría necesitado imaginación y agallas. Pero también acabaría completando este periodo, sin esperanzas ni indicios de lo que vendría después, sin saber qué partes de mi cuerpo habrían sufrido una falta de oxígeno, qué capas de mi alma podrían haberse atrofiado.
Intenté ajustar mi comportamiento a formas que fueran aceptables para mis padres y mis compañeros. Evitaba mencionar o hacer cosas que se salieran de la norma, o mostrar el alboroto que bramaba en mi interior. Mientras tanto, mis desvaríos aumentaban progresivamente: me pasaba días calculando como un obseso el cuadrado de números cada vez más grandes o memorizando y regurgitando todas las capitales del mundo. Tuve amistades fugaces con chicos con los que no congeniaba y vínculos descompensados con otros en los que llegué a reconocer algo borroso, casi nunca tangible. De vez en cuando, daba con un profesor inspirador o un entrenador bondadoso. Estos me hablaban a solas para darme ánimos, palabras que eran valiosas burbujas de oxígeno.
Por un momento, sospeché quién podía esconderse en mi interior: alguien capaz de sentir el pulso en un texto en latín de hace dos mil años y que lo recita primero con voz débil, después con una convicción que no dejaba de crecer. Férreo defensor, a pesar de mi cuerpo delicado y quebradizo.
En ocasiones brotaban restos de griego, como el vapor que expulsa un géiser antiguo que lleva siglos dormido. Fragmentos de conversaciones, cánticos de fútbol que se burlaban de los contrincantes de la ciudad portuaria cercana, cancioncillas tontas de anuncios de croissants de chocolate. Recuerdos que flotaban hasta la superficie y volvían a sumergirse inesperadamente. Por un instante, me pareció reconocer el olor a asfalto viscoso y sofocante, o el sabor del pan de pita al horno relleno de suvlaki y tzatziki bien especiados.
A veces, me imaginaba de nuevo junto a un pino del Mediterráneo que se erguía con orgullo y veía cómo una hilera de orugas se deslizaba por su tronco hacia el suelo. Cogía una rama y me arrodillaba junto al árbol. Mientras la comitiva desfilaba, yo admiraba a sus solemnes paseantes, que sacudían sus cilios con paso uniforme. Cuando la procesión estaba más o menos a medio camino, colocaba con cuidado la punta de la rama a su lado y, con la mayor suavidad posible, daba un golpe lateral a una de las orugas. Esta se quedaba aturdida durante un momento, inmovilizada entre el vacío frente a ella y la presión de las demás orugas contra su abdomen. Poco después, se reponía. Tomaba fuerzas, elegía un nuevo rumbo con decisión y reemprendía la marcha sin pestañear. De un momento a otro, se había convertido en la cabecilla. Las demás la seguían a ciegas, como yo a mis padres.
En casa se respiraba incomodidad y distancia. El boletín de notas y la limpieza de mi cuarto: no se hacían más preguntas. De vez en cuando, se me ocurría una nueva actividad, objetos que podía coleccionar para pasar el tiempo durante las siguientes vacaciones de verano. Monedas, posavasos, postales, siempre hay chismes que recoger, más que suficientes para llenar todos los huecos.
Cuando estaba cerca de mi madre, me invadía una sensación de tristeza y de culpa. Ella no lo hacía a propósito, pero despertaba estas emociones a la perfección con su hambre, su silencio y su carácter diáfano. Aún hoy en día me arrastran aquellas viejas mareas. Por el día me la encontraba inmóvil y pensativa. Estaba callada, pero yo podía oír su continuo rumiar. Guardaba un silencio inquietante, como un submarino que acecha bajo la superficie en aguas enemigas. Por las tardes, una ráfaga de reproches a media lengua barría el salón. Yo huía escaleras arriba, me cambiaba a toda prisa y me metía en la cama.
Si permanecía tumbado y quieto durante suficiente tiempo, ocurría: una lágrima empezaba a asomar por el rabillo del ojo. Esta crecía en silencio hasta desbordarse y escurrirse por el pómulo y por la mejilla hacia el cuello. Yo sentía un rastro de agua frío y débil mientras esta se secaba y solo dejaba marcas de sal. Pequeños restos de cristal pegados a mi cara que tiraban de ella sin fuerza. Me quedaba rígido y empezaba a mover con cuidado los músculos de la mandíbula y de los carrillos. Si lo hacía lentamente, podía sentir cómo se quebraban los granos de sal. Su suave agarre se soltaba y la tensión desaparecía de mi piel. Apartaba las últimas escamas con la yema del dedo. Mis ojos secos relucían. Los cerraba y me sumía en un sueño profundo y embriagador.
A los dos años de regresar, uno de mis compañeros de clase se ahorcó, un mes antes de cumplir dieciséis años. Durante el trimestre anterior, nos sentábamos juntos a la hora de comer. No paraba de hablar sobre sus peripecias con los scouts y con el equipo de baloncesto. Yo me reía por educación y a veces le preguntaba por la fiesta que había organizado el fin de semana previo. Muy a mi pesar, nunca se me ocurrió una historia que pudiera compartir con él.
Con el tiempo, acabé limitándome a asentir y a repasar conjugaciones latinas en mi mente mientras él hablaba por los codos con gestos efusivos. Hacia el final del trimestre dejé de hacerle caso, esperando que abrumara al compañero de la otra mesa con historias de chicas y de cervezas, razón por la cual me sentí terriblemente culpable tras su muerte.
En su entierro contemplé desde el coro de la iglesia a cientos de personas. Me sorprendió que alguien tan querido pudiera a la vez haberse sentido tan solo. Había decenas de chicas y me avergoncé de estar un poco celoso. Me imaginé lo diferente que sería mi entierro. Ese pensamiento dejó un velo de dolor amargo sobre la masa amorfa de pesadumbre que me había estado afligiendo en el colegio durante semanas.
Así que este era mi nuevo hogar. Un país donde no parecía haber chicas. Donde un chico guapo y sensible sufría una tristeza infinita y donde mis padres a duras penas lograban diluir su propia desesperación con jarras de cerveza y botellas de vino nocturnas.
Este periodo duraría efectivamente seis años, aunque para entonces ya hacía mucho tiempo que había olvidado aquella regla que me había inventado. Tocó su fin, aunque el inicio fue tímido, envuelto en incredulidad.
En una gloriosa tarde de verano, me vi de pronto rodeado de chicas que, por motivos que desconozco, parecían genuinamente interesadas. Por el rabillo del ojo, vi el resplandor de cristales rotos entre los adoquines de la plaza. Era como si estuviera llegando al final del túnel submarino y de repente viera oro y plata brillar sobre la superficie. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me lancé afuera de la cavidad, apoyé los pies contra el fondo del estanque y tomé impulso. Ascendí a través del agua y rompí la membrana. Parpadeé e inspiré todo lo profundamente que pude.
Aquella tarde, las últimas chicas se despidieron y se marcharon a casa por la plaza. Las miré, inmóvil. Una coleta que se agitaba con alegría de arriba a abajo, unos brazos que se movían con euforia, unas risas que reverberaban perfectamente en las fachadas de las cafeterías y que llegaban hasta mis oídos. La brisa del atardecer me acariciaba las mejillas y los brazos, y sentía cómo un suave resplandor iluminaba cada fibra de mi piel.
Había sobrevivido a mis años de plomo. No había sufrido una tristeza inmensa, sino un dolor gradual y continuo. Este había sido administrado en pequeñas dosis, por lo que acabé acostumbrándome a él. Durante los primeros meses, seguía buscando maneras de desmentir aquel artificio. A veces estaba convencido de que el día y la noche se habían intercambiado, de que volvería a despertar en cualquier momento en aquel mundo antiguo y árido. Pero poco a poco me dejé convencer y me atreví a creer que esta vez sería diferente.
Por primera vez en años, la sangre regó un tejido amorfo y rígido. Partes de mi cuerpo que parecían haberse atrofiado volvieron a respirar, aunque nunca sabré el daño que pudo causar la falta de oxígeno. ¿Cómo sopesar las tardes amargas, los veranos vacíos? ¿Qué sombra proyecta lo que nunca estuvo, lo que nunca fue? La primera mirada compartida con una chica. Manos y labios temblorosos durante una noche furtiva. En casa, alguna mirada sutil y comprensiva, unas frases de sabiduría. ¿Podía todo lo posterior amortiguar el dolor, o lo ahondaría aún más? ¿Qué hacer con las grietas del alma? Un tiempo perdido que nunca se puede recuperar. Desde entonces, esa se convirtió en mi regla principal: siempre llegaré demasiado tarde, leeré cada situación mucho más despacio que los demás.
Unos meses después, precisamente en aquella misma plaza de los cristales resplandecientes, vi por primera vez a la chica de los rizos. A partir de ese momento, empecé a creerlo de verdad: mi exilio había terminado, era libre.