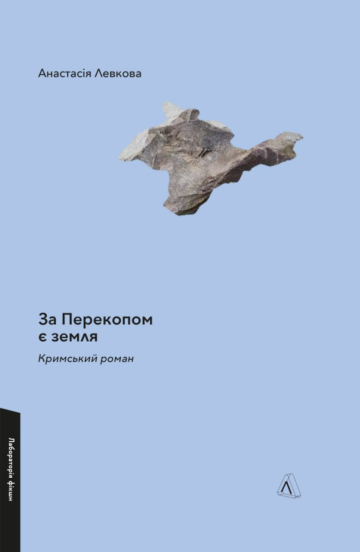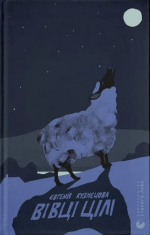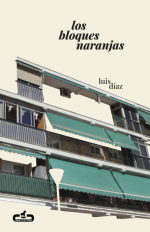Más o menos en esa misma época, la ciudad había logrado conquistarme.
¿Qué tenía hasta ahora? El camino de la escuela a casa con el serpenteante río Churuk Su a un lado; las casas y los huertos en nuestra calle; el microdistrito número 6 en la colina de la lejanía; los quioscos y los diminutos restaurantes en las afueras de Khansarai, y —por supuesto— la misma Khansarai, cuyo interior me podía haber pasado desapercibido durante años, pero que se quedaba grabado en mi memoria, con sus techos de teja, ventanas talladas, pinturas decorativas y minaretes. Todos los viernes desde mi habitación se oía desde mi habitación la llamada a la oración matutina, o adhan, de la mezquita de los khanes. Había otras mezquitas donde el adhan se cantaba a diario, pero no se oía en nuestra casa, aunque podía leerse en el rostro de la ciudad. Si una ciudad tiene un minarete, tiene carácter.
Borya me enseñó a amar la ciudad de forma consciente. Era mayo y nuestro grupo era de lo más variopinto.
Borya se había mudado con su madre de Alupka, donde vivía con sus abuelas que le habían criado. Su madre llevaba cinco años trabajando en el hospital de aquí. Él sabía ver la ciudad porque no era de aquí. Él veía Khansarai, mientras que nosotras no. Desde pequeñas, para nosotras solo era un elemento del paisaje que visitábamos de vez en cuando con las excursiones escolares, y para hacer cadena humana con los veteranos de la guerra en los jardines de manzanos cerca del Monumento al Soldado Desconocido. Yo comprendía que para Akhtem, Aliyé y Khalil todo este patio, con su mezquita, terrazas, cementerio de los khanes, harén y baños, debía ser algo diferente a lo que era para nosotros. Ahora se podría decir que era su lugar de fuerza. Y, sin embargo, Borya conocía mejor que Akhtem tanto el Palacio de los Khanes, como Bakhchysarai entero. Fue él el que nos contó que el patio del palacio al lado de la mezquita no estaba vallado. La valla se levantó en el siglo XVII como defensa antes de la llegada de Potemkin con el ejército. Borya decía que Chufut-Kale —que conocíamos solo de los picnics escolares—, era un auténtico fenómeno, pues no había en el mundo tales cuevas, mausoleos y kenesas.1 Nos contaba que si seguíamos la corriente del Churuk-Su era como viajar en el tiempo, porque las edificaciones se erigían de las más antiguas a las más nuevas. Fue Borya, el que me reveló que el manicomio de la ciudad no siempre había sido un manicomio. En el pasado fue un Zincirli Madrasa.2 Y que tanto él como el profesor Akhtem ojha sabían —mientras que los demás no— que en nuestros acantilados, —(a veces grises, otras veces rosas, beige o blancos, dependiendo de dónde y cuándo mirar), —los pinos se plantaban a propósito para que los acantilados no se derrumbaran. «Fijaos que crecen en grupitos», nos contaba el bruto de Borya, y en sus labios el diminutivo «grupitos» sonaba verdaderamente conmovedor.
Fue entonces cuando escuché la palabra tártara crimea, sandik, cofre. Ahora me parecía que Crimea era un sandik de los cuentos, un sandik con sus piedras preciosas; y Bakhchysarai dentro, era un sandik dentro de otro sandik, un pequeño cofre dentro de otro cofre.
Rememoro con nostalgia la frondosidad de las hojas cerca del manantial que da origen al Churuk-Su; las adoquinadas callejuelas con bruscas curvas que arrastran hacia abajo; las tejas rojizas; las ventanas curvadas; las inscripciones multilingües en los edificios. Posiblemente aquello exista en otro lugar, pero sin que lo complementen los esbeltos minaretes, los mausoleos-durbe, y el omnipresente aroma a tomillo y lavanda. En mi infancia, jamás se me habría ocurrido que debí haberlo incrustado en mi memoria, para después evocarlo en la imaginación, porque no lo podría volver a ver ni sentir en persona.
(Años después me aterrará olvidar los nombres de las calles de la ciudad. Seguiré en redes sociales a comunidades de Bakhchysarai solo por las fotos. Repasaré las imágenes para no olvidar. Recordaré la colección de las fotos impresas tomadas por Khalil en un carrete cuando éramos adolescentes. Aquella colección se quedó en casa de mis padres y les pediré que las escaneen y me las manden por correo electrónico. Visitaré los mapas de Google para «recorrer» las calles, recordar la ubicación de los edificios, los virajes del Churuk-Su, la tierra esteparia de gris claro y los acantilados —cual paredes—, y los pinos plantados en grupitos. Leeré a Şamil Alâdin para recordarme la ciudad que no pude conocer y que ya nunca podré, pero que vive en sus ladrillos, que flota en el aire, que se nutre de la tierra).
Los distintos linajes de los ancestros de Borya habían vivido en Crimea desde tiempo inmemorial: unos, posiblemente desde siempre; otros desde el siglo XIX. Su tatarabuelo vino de la Gobernación de Oriol, una vez abolida la servidumbre en el Imperio Ruso. Vino a construir casas porque sabía hacerlo, y en Crimea la construcción estaba en auge. Su hijo, el bisabuelo de Borya, estudió arquitectura y se casó con una lugareña de origen caraíta. En 1935, su bisabuelo fue destinado en Nikolayevsk del Amur para levantar la ciudad. La abuela de Borya nació allí junto con su hermana gemela. En 1937, su bisabuelo fue preso y en seis meses más tarde, fusilado. «No hacía falta fusilarlo —decía Borya—, no tenían que llevarlo lejos. El campo de concentración estaba cerca, los había a raudales en la región del Amur».
Su bisabuela —familiar del «traidor a la patria»—, con sus hijos permaneció en la región de Jabárovsk hasta el final de la guerra, y solo después intentó desplazarse. Regresar a Crimea directamente era imposible: en el mejor de los casos, los exiliarían de vuelta. Así que cada siete años se desplazaban cada vez más al oeste, asentándose cerca de los campos de concentración y trabajando libremente: desde Blagovéshchensk hasta Kazajistán.
Ninguna de las hijas se casó. Las gemelas vivieron toda su vida juntas. Una de ellas tuvo una hija, la madre de Borya. Ambas abuelas eran enfermeras, ambas fueron madres para la madre de Borya y abuelas para Borya. Nadie de su familia jamás se afilió en el partido comunista, pues «les daba nauseas». La madre de Borya tampoco se casó. Primero trabajó en Yalta como obstetra, pero tras una desafortunada historia de amor con el médico jefe de partos, decidió cambiar de ciudad hasta que consiguió una plaza en Bakhchysarai.
No estábamos a la altura de Borya y su bisabuelo arquitecto. Quizás Aliyé lo estuviera más: su bisabuelo era pintor, su bisabuela conoció a Sabriye Eredjepova en el exilio, mientras que su bisabuelo conocía a Rollan Kadyiev.3
¿Quién era yo al lado de Borya, Aliyé, Khalil o Akhtem? Los amigos de mis padres en su mayoría eran ingenieros, recaudadores de impuestos o funcionarios locales: mi padre trabajaba en una fábrica de cemento, mi madre en la Hacienda. Yo no tenía mucho de qué presumir en nuestro grupo. Tampoco podía contar mucho de mis abuelos o abuelas: de los de Perm, no sabía nada; de los de Crimea, poco. No podía ni quería. Me avergonzaba contar algo así a mi grupo de amigos.
***
Inna Ivanivna, nuestra efusiva Inna Ivanivna, se secaba las lágrimas y se tomaba valeriana cuando enseñaba a Pushkin, mientras que hablando de los héroes de Dostoyevski, declamaba, —y nosotros lo teníamos que apuntar en la libreta, porque lo revisaba y corregía la compleja puntuación—: «La grandeza de la literatura rusa consiste en que el lector no siente odio, sino empatía, hacia el protagonista, un hombre que solo lleva consigo la destrucción. Y gracias a la pluma de los grandes, comprende cada movimiento del alma de un hombre así: pequeño y sufriente».
Ahora Inna Ivanivna relataba con entusiasmo la serie Imperio ruso que a veces se emitía en el canal NTV y estaba a punto de estrenar nuevos capítulos.
—Debemos considerarnos afortunados simplemente por vivir en una época en la que se estrenan este tipo de contenidos. Debemos estar orgullosos de vivir en Crimea, la tierra celebrada por los grandes escritores rusos, admirados en todo el mundo: San Sergeyevich Pushkin, Lev Nikolayevich Tolstoy, Antón Pavlovich Chéjov... Estos escritores son sagrados, y nosotros, los crimeos, somos bendecidos porque estamos a tiro de piedra de los palacios bendecidos de los zares, el Palacio Vorontsov, de Livadia... Podemos tocar la grandeza. ¿Sentís cómo es eso, lo nuestro? —preguntaba Inna Ivanivna en éxtasis.
Yo también había visto esa película. No me gustaba Catalina II, pero me daba pena el fusilado Nicolas II, y más aún sus hijas y su hijo con hemofilia. No salían en esta serie ni en las películas, pero yo lo había leído.
Tampoco me gustaba el éxtasis de Inna Ivanivna, sus lágrimas y su valeriana. Me irritaba su pomposidad. Mis compañeros también ridiculizaban su estilo elevado, pero yo no podía perdonarle algo más: su discusión con Elzara sobre la lengua materna.
En la clase donde se había mencionado el tema, Elzara dijo que su lengua materna era el tártaro de Crimea. Inna Ivanivna le preguntó:
—¿Tan bien hablas el tártaro de Crimea? ¿Mejor que el ruso?
Elzara no podía afirmarlo rotundamente.
—Elzara, ¿cómo puedes entonces llamar al tártaro de Crimea tu lengua materna? Cuando casi toda la literatura que lees desde niña es rusa; cuando hablas y escribes principalmente en ruso. Y eso no es todo, ya que todo ello se podría hacer incluso en el exilio. Pero, ¡tú incluso piensas en ruso!
—En eso, no me diferencio de otros tártaros de Crimea de mi edad —respondía Elzara—. Pero, por alguna razón, el 92 % de mi nación consideran el tártaro de Crimea su lengua materna.
—Si así lo consideran, deben hablarla. Debe haber diccionarios, libros, programas en tártaro de Crimea... ¿Dónde están?
—Perdone, pero hay razones para que no lo haya... Durante medio siglo, los tártaros de Crimea solo han podido usar su lengua en su día a día, porque vivían en el extranjero. Incluso ahora que han regresado a su patria, no pueden emplear el tártaro de Crimea plenamente, porque todo el mundo habla ruso.
—Elzara, —suspiró a Inna Ivanivna, —si una lengua no se desarrolla no es porque todo el mundo hable otra lengua. Es porque le falta una base para seguir creciendo. Si una lengua tiene una bases completa, puede funcionar en cualquier circunstancia. ¿Has oído hablar de un barrio en Nueva York, llamado Brighton Beach? Pues imagínate: Estados Unidos, el inglés, y un barrio entero donde casi todos hablan ruso, hay incluso estaciones de radio en ruso, estudios de televisión y redacciones de periódicos. Entonces, por poder, se puede. Pero hay algo más. La lengua materna de una persona es aquella lengua en la que uno piensa. Y tú no tienesrazones para considerar el tártaro de Crimea como tu lengua materna.
Elzara no tenía una respuesta inmediata, no podía contestar sin pensarlo, aunque tampoco podía estar de acuerdo. Por eso, simplemente movió la cabeza con inseguridad.
Recordé aquella clase hace un año, al final del noveno, en la clase de literatura rusa sobre la escritura de la región natal. Una de las obras era de Seitumer Emin. Lenur ya no estudiaba con nosotros para entonces, y Elzara —por desgracia— había faltado. Zoika Vashchuk vio el apellido al pie de la obra y soltó: «¡Pero si no es un escritor ruso. Será tártaro de Crimea. ¿Por qué tenemos que estudiar este poema dentro del curso de literatura rusa?». Inna Ivanivna le respondió: «¡Niños, no profundicemos. Todos a los que estudiamos son escritores rusos».
Después del diálogo con Elzara sobre la lengua materna, comprendí que jamás podría ver a Inna Ivanivna como lo había hecho en octavo, cuando estaba comenzando a participar en las olimpiadas; cuando habíamos visitado el Centro de Cultura Ruso juntas; cuando pasamos por el Kuybishatnik,4 donde cantaban los niños. Inna Ivanivna se percataba de esos cambios en mí. A veces, delante de todos o a solas, me decía:
—Oh, Utayeva...
Yo la miraba interrogante. Una vez ella siguió:
—Haces caso a los increíbles cuentos chinos en vez de desarrollar tu propio talento literario. O, ¿es que quieres convertirte en una escritora ucraniana o tártara de Crimea?
Yo no sabía qué contestar. Así que solo encogía los hombros y decía:
—No sé de qué me habla.
—¿Recuerdas a Pushkin? —seguía ella, capaz de sacar una cita del rey Sol de la poesía rusa para cada situación. —«Los riachuelos eslavos se unirán en el mar ruso...».
Era la primera vez que oía esas estrofas. En realidad, no conocía bien la obra de Pushkin.
1. Las kenesas son lugares de culto tradicionales en la cultura de los tártaros de Crimea y los caraítas. En el caso de los caraítas, son similares a las sinagogas, dedicadas a la oración y la comunidad. Para los tártaros de Crimea, las kenesas también sirven como centros religiosos y culturales, siendo un símbolo importante de su identidad (N. de la T.)
2. Madrasa (escuela musulmana de educación media y superior) fue fundada en 1500 por el khan crimeo, Mengli Herai en Salachik, la primera capital del Kanato de Crimea (actualmente Salachik es un distrito de Bakhchysarai).
3. Sabriye Eredjepova (1912-1977) era una cantante tártara de Crimea. Entre sus interpretaciones más notables se encuentra su participación en la película Zaporozhets za Dunayem (1937).
4. La calle Kuybyshatnik en Simferopol, Ucrania, fue nombrada en honor a la ciudad rusa de Kuybyshev, que actualmente se conoce como Samara (N. de la T.)