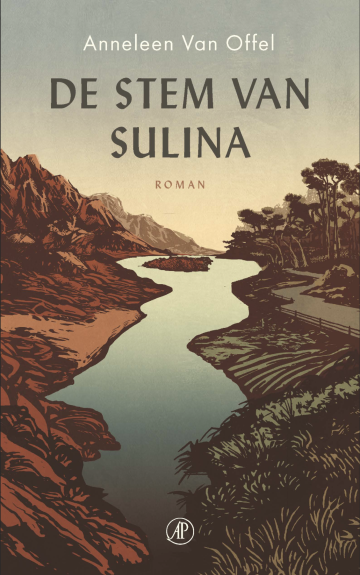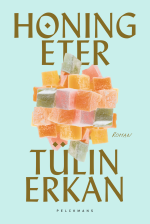Fragmento 1
Doscientos kilómetros sin desvíos, según el GPS. Justo por las provincias donde se han previsto fuertes lluvias para las horas y los días siguientes. Es posible que el gobierno corte algunas carreteras mañana por la mañana, por lo que no hemos dudado en partir de inmediato, a última hora de la tarde. Pero ahora que una catástrofe va adquiriendo forma en la radio, la noche se ha convertido en un túnel que atravesamos a todo gas mientras la realidad se nos echa encima. Dentro de nada estaremos conduciendo de día y nos daremos cuenta de cuánto la hemos subestimado, de los avisos que hemos pasado por alto, de que vivimos como si los desastres globales siempre fueran a afectar a los demás, y nunca a nosotros. Solo nos imaginamos la desgracia como algo cercano a nosotros, que se cierne temerariamente desde un ángulo muerto o que prolifera por nuestro cuerpo.
Los limpiaparabrisas chirrían con su vaivén, pero apenas consiguen echar el agua fuera. «…et demain, on prévoit encore plus de pluie», en la radio anuncian incluso más lluvia para mañana. Decido apagarla. La noche se empieza a condensar allá donde no llega la luz, a lo largo de kilómetros y kilómetros. No presto atención a las señalizaciones, que se suceden a toda prisa, un entramado de flechas y desvíos. Los nombres de las localidades pasan velozmente frente el resplandor de los faros, pero no tenemos la necesidad de saber con exactitud dónde nos encontramos, nos basta con ver que cada vez queda menos para la siguiente salida. En algún lugar entre el bramido de la lluvia y las luces de la carretera se encuentra la fuente del Danubio, oculta en la Selva Negra, que nos llama con un poder de atracción casi magnético.
Últimamente me persigue una inquietud que no distingo con claridad. La sensación de que lo familiar oculta algo desconocido. La idea desagradable de que las cosas no son lo que parecen. Como una radiografía en la que, tras el blanquecino velo de la realidad, un germen frío, pálido y pétreo repta lentamente hacia la superficie, pero solo en la oscuridad o en el lapso que hay entre dos momentos, acechando siempre a tus espaldas.
Quiero seguir una ruta durante un tiempo, al igual que los ríos han mostrado el camino en el paisaje durante miles de años y el Danubio es el único de ellos en que las señales muestran la distancia río arriba, desde la desembocadura hasta la fuente. El anhelo de viajar hacia el origen, restando kilómetros y no sumándolos, directamente hacia el faro de Sulina, un fulgor en los confines de Europa.
Llevo años guardando un mapa de Europa Oriental en el cajón superior de mi escritorio, el único que he encontrado en el que aparezca la mayor parte del Danubio. Este baja serpenteando por el noreste, inmovilizado entre topónimos y símbolos topográficos, como un sistema nervioso de líneas azules, rojas y amarillas. El mapa tenía que incluir casi todo el río, por lo que acaba siendo bastante inútil: el paisaje achatado, los nombres de pueblos y ciudades tan abreviados que son ilegibles, las autovías y carreteras regionales difícilmente discernibles. No tiene ningún afán por ayudarnos a encontrar el camino.
Después de comprarme la furgoneta hace unas semanas como remedio evidente contra mi inquietud, una camioneta convertida en una cabaña sobre ruedas, la promesa de una vida aventurera, saqué el mapa del escritorio y lo desplegué sobre la mesa de la cocina. Me incliné sobre el papel y empecé a resaltar el recorrido del río con un rotulador azul para rescatarlo de aquella maraña de líneas de colores. Desde el ancho cauce que baña las formaciones de piedra caliza que surgen majestuosamente entre Passau y Ulm donde aparece el Danubio en el mapa, en ese punto el rotulador dejó una raya vertical, como si me quedara atascada antes de continuar, pasando junto a castillos, monasterios y palacios en el Jura suabo, fluyendo cada vez más rápido: por valles, depresiones y barrancos, entre las colinas de la Wachau austríaca, recubiertas de albaricoqueros nudosos; hacia la llanura panónica de Hungría, donde vira noventa grados hacia Serbia, con sus imponentes Puertas de Hierro, sobre la isla sumergida de Ada Kaleh hacia el este, por amplios canales en Rumanía, hasta que se extingue en el mar Negro. Una línea sinuosa teñida de azul. Una palabra tan extendida sobre el mapa que ya no se puede leer.
Cuando levanté el rotulador del papel a la altura del delta, sentí como si una bandada de pájaros batiera las alas y echara a volar dentro de mi pecho. Así podrían transcurrir los siguientes meses para nosotros. Un punto de partida claro y gráfico para la historia. De principio a fin.
La fuente quedaba fuera del mapa, cerca de las tazas de té medio vacías y las pieles de manzana. Allí me propuse comenzar el viaje, entre las migas de pan y las listas de la compra, en un terreno pantanoso de la meseta de Baar, en la Selva Negra.
Alisé los pliegues del mapa y lo coloqué encima del sofá cama. Cubrí los cojines azules con una piel de oveja, puse una alfombra de estilo persa sobre el suelo de corcho y colgué una guirnalda de luces. Un hogar versátil. Poder sentirme como una pequeña parte de un movimiento mayor. Con una dirección: río abajo, de la Selva Negra al mar Negro.
Pero ¿qué hay del lado invisible del río? No la corriente superficial que bordea el paisaje y que sigue la línea del tiempo, de la salida y la puesta de sol, del nacimiento a la muerte, sino el lado que lo convierte en un círculo. El bucle infinito cuyo comienzo podría hallarse en un aguacero, o en las gotas que caen sobre nuestra piel, la humedad que inhalamos los días de bochorno en verano. El lado que atraviesa el papel del mapa, cuyo trazo es tan solo una tenue huella, los topónimos escritos en espejo, el subconsciente, aquello que no se puede expresar con palabras, los sueños sin forma. La corriente lodosa oculta bajo la superficie azul del agua, la mano que te agarra por el tobillo en el momento en que crees estar flotando.
Las dos caras del río: solo ves una, la imagen que tienes de él se rompe en su superficie, su sonrisa se transforma en una mueca forzada, tienes que arrodillarte para poder acercarte y entonces lo ves y desaparece al instante, pero sigue ahí, el centelleo agudo que surge del agua, su fondo es suave, absorbente, inalcanzable.
Volví a seguir la línea azul con el dedo, un hilo que en mi mente está tenso, sobre el borde del mapa y las tablas que recubren el suelo, bajo las guirnaldas luminosas, hacia el armario, con muchos cajones pequeños que solo sirven para proteger los caramelos para el mareo, hacia las bombonas y la cocina portátil de dos fuegos. Aquí quedarán colgadas las historias, una telaraña tejida por mí. La fuente del río podría estar a la altura de un nudo de la madera, donde en un pasado creció una rama, es un árbol hueco esta furgoneta. La fuente siempre quedará fuera del mapa, siempre en algún lugar diferente del que creemos, de la misma manera que yo nunca sabré exactamente dónde late ese segundo corazón bajo mi piel, sin importar cuántas veces me ponga la mano sobre el vientre.
Al fin he rozado algo. Algo que aún no consigo ver, pero que ya puedo sentir, está ahí.
Tenemos el mismo plano. Es un sistema circulatorio, una unidad cerrada, un cuerpo que se vierte en sí mismo. Una mujer, que se agita como un turbión en una reserva de agua, que bate los brazos mientras sus venas fluyen por Europa. Su cuerpo ondulado sigue el ciclo de la sangre, de la pleamar y la bajamar, la marea de la fertilidad, la vida y la no vida.
Fragmento 2
Passau es una ciudad ruidosa. Por todas partes se ven grafitis clamando por un mundo mejor, por los derechos de los animales, por la lucha contra el cambio climático. ¡Nos estamos quemando vivos!, grita uno. En la catedral, un órgano perverso hace temblar los ventanales. Por sus calles caminó en otra época Emerenz Meier, escritora del siglo XIX, siempre objeto de escarnio. Los habitantes de la zona la escupían y se burlaban de ella, la llamaban narrische Verslmarcherin, o «coplera chalada», y, si querían ser más prosaicos, puta. Hoy se le rinde homenaje con un busto de bronce en el casco antiguo, a orillas del Danubio. Está mirando a la ciudad a los ojos y da con la espalda al río y a los bosques bávaros. A pesar de que se alababa su talento natural, las puertas del mundo literario permanecieron cerradas para ella por ser mujer y la melancolía la atormentaría a lo largo de su vida. La nostalgia que la consumiría años después, al otro lado del charco, parece estar brotando ya, sin haber siquiera dejado su Passau natal.
Me siento en un café en la Domplatz y me pongo a leer todo lo que encuentro sobre ella en internet. Según ella misma contaba, era tierna y vulnerable, inconformista y rebelde, de carácter radical por naturaleza. Sus cuentos y poemas naturalistas contenían una fuerte crítica social, hablaba apasionadamente sobre la naturaleza bávara y sobre el declive de las comunidades de ganaderos en una época de cambios vertiginosos. Era una Heimatdichter, una poeta que escribía sobre su entorno rural, pero estaba lejos de describir un paisaje idílico: la comunidad del pueblo era sofocante, la parroquia controladora y el modelo de la familia patriarcal una fuente de conflictos sociales. En su obra dejaba ver una gran empatía por las personas ajenas a todo aquello, quizás porque se sentía como una de ellas, como le dijo por correo a su amiga escritora Auguste Unertl, que dirigía un salón literario en su villa en Waldkirchen y que la puso en contacto con revistas y periódicos.
Escapó de la pobreza cruzando del océano, hacia Chicago, donde chocó con la cruda realidad de vivir como una emigrante. La nostalgia, las arduas condiciones de vida, la maternidad y un marido alcohólico que murió joven, le impidieron volver a escribir. Su voz comprometida solo volvió a resonar en su correspondencia, donde criticaba ardientemente la política y las condiciones sociales y económicas de Europa y de Estados Unidos. Era una marxista convencida y nunca perdió su indignación por la injusticia y por la lucha que debía librar como mujer emancipada que, a lo largo de su vida, estudió contabilidad, inglés y francés, después regentó un café de artistas y una granja, y que elaboraba cerveza de forma clandestina durante los años de la ley seca.
El año en que nací, se estrenó una película sobre la juventud de Emerenz en Passau en la que un hombre evita que la violen, ella mantiene relaciones con otros varios y acaba en la prostitución. Al principio de la película, se advierte al espectador de planos frontales de desnudos femeninos.
Si Goethe hubiera tenido que preparar la cena, echar sal a la sopa, si Schiller hubiera tenido que fregar los platos, si Heine hubiera tenido que remendar sus descosidos, fregar los suelos, matar los bichos, ay, señores, entonces no habrían sido grandes poetas
Así dice uno de sus poemas, grabado en una placa junto a su busto.
En una de las fotos de la inauguración de la estatua aparece una autoridad local dándole un beso en los labios.