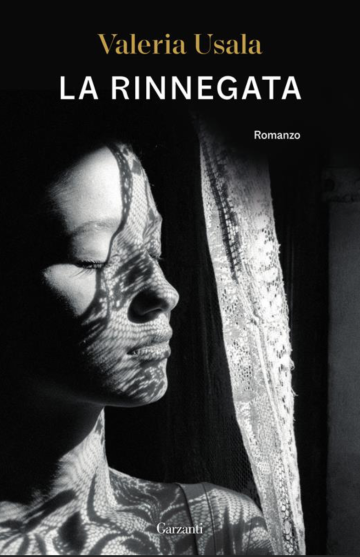Prólogo
Somos los pies descubiertos y los bastones tallados de quien camina bajo el sol a la espera del viento. Si mueres sin haber sido prisionero y libre al mismo tiempo, nunca has vivido.
Somos los brazos robustos y las manos voraces de los campesinos que no se jubilan. Si vives de la siembra y la cosecha no puedes tener grandes sueños, solo grandes esperanzas.
Somos las sonrisas calurosas y socarronas de quien acoge al forastero entre la curiosidad y la desconfianza. Cada encuentro un éxodo; cada choque una invasión.
Somos la mirada inquisitiva y el oído experto de quien conduce el rebaño y hornea el pan. Somos los gritos inocentes de los niños y los silencios vindicativos de los viejos.
Somos los rezos de rodillas, los cantos en torno al fuego, las palabras de más manchadas por el vino.
El aroma del mirto, el tronco del enebro, la acritud del queso.
Del mistral tenemos la obstinación; del mar, la transparencia; llevamos velos negros que anuncian desgracias.
Cerdeña tiene una sola bandera, cada país su mártir. La nuestra es una mujer que se llama Teresa, y su muerte se mantuvo demasiado tiempo en secreto.
Nadie habla de ello, alguno pregunta, todos se acuerdan.
A Teresa la asesinaron, y es todo culpa nuestra.
Capítulo 1
En una cálida mañana de septiembre, un rayo de luz envolvente se filtró por la ventana del primer piso de casa Murru y rozó la mejilla de Teresa, como habría hecho la mano de su marido Bruno si tan solo los negocios no lo hubiesen retenido en la ciudad más de lo previsto. La mujer hace poco había dado a luz a Emilio, su tercer hijo, pero algunas complicaciones durante el parto la habían obligado a un descanso forzado. De manera que, después de un par de semanas, había atendido a la necesidad imperiosa de poner un pie fuera de casa, a pesar de que no hubieran pasado todavía los cuarenta días de reposo previstos para el puerperio. La decisión de Teresa de no seguir las tradiciones, en un pueblo como Lolai, parecía el enésimo presuntuoso descaro, pero ella solía dar rienda suelta a su propia naturaleza actuando por necesidad, más que por costumbre.
Mientras se peinaba la larga cabellera negra frente al espejo, sus ojos color miel miraban fijamente su propio reflejo con curiosidad. Hacía mucho tiempo que no se observaba desde tan cerca: notó algunos pequeños lunares a ambos lados de la frente y la piel del rostro más tensa, cargada de la fatiga reciente. Esbozó una sonrisa en el espejo y este le correspondió, pero pronto la contracción de los músculos hizo que su expresión se volviera forzada, obligándola con un débil jadeo a ponerse seria. Se dio la vuelta hacia el estante y cogió su cadena favorita, sa corbula,1 un colgante redondo de plata parecido a una cesta de mimbre trenzado, que le regaló su amiga Gavina el día de su boda. Se lo deslizó en torno al cuello con cuidado y asintió satisfecha.
Cogió del armario una falda negra amplia con volantes en el bajo, decorado con hilos de seda de colores y una camisa de lino blanco con dos ojales a la altura del cuello, unidos por un par de gemelos. Sobre la camisa se puso un corsé ajustado de brocado, adornado este también con lentejuelas a juego con la falda, y se calzó un par de zapatos de piel negro con tacón. Luego se recogió el cabello en un moño pulido y lo cubrió con un paño de seda, doblado en triángulo y anudado bajo el mentón con un lazo.
Después de coger a Emilio en brazos, Teresa abandonó la habitación y se detuvo al final del pasillo para despertar a los otros dos hijos: Maddalena de ocho años y Francesco de seis. Los dos niños la precedieron por las escaleras y se dejaron caer sobre las sillas de la cocina, aún adormilados.
Casa Murru se componía de cinco espacios organizados en dos plantas: en la primera, dos habitaciones; en la planta baja, una cocina con chimenea, otra habitación para los huéspedes y una despensa diminuta. La entrada a la cocina conducía a un gran patio interior, que llevaba por un lado al portón de madera verde que daba hacia la calle, y por el otro a los establos y a un pequeño cuarto convertido en almacén. Teresa se había ocupado personalmente de la gestión de aquel espacio, abasteciéndolo periódicamente de alimentos, bebidas y herramientas que Bruno conseguía en el mercado —hachas, podaderas, rastrillos y costales de estopa— para vender a paisanos y campesinos que a menudo se detenían en Lolai para reabastecerse.
En los últimos años, el negocio había crecido tan de prisa que convirtió a los Murru en una de las familias más conocidas del pueblo. Poco después, impulsada por el optimismo, Teresa había convencido a su marido de ampliar todavía más la casa por el lado occidental, para montar una taberna. La mujer se puso manos a la obra una vez más, a pesar de que ya estaba esperando el tercer hijo, y al final de las obras aquel local modesto —con una chimenea, algunas mesas y un mostrador de madera que daba hacia una pequeña cocina— se había convertido en el lugar más visitado de la zona. Teresa había estado ocupándose de sus hijos y de esos dos trabajos con incansable dedicación, pero pronto el cansancio fue tal que la obligó a llamar a otra persona para que la ayudara.
Rita, la hija menor de la tía Adriana —una viuda del pueblo—, era inexperta y bastante despistada, pero enseguida resultó ser diligente y cariñosa con los niños. Su rostro alargado y curioso era similar al de los ratones blancos que se esconden en casa y regresan de tanto en tanto a hacer visita bajo los muebles. Aparecía a menudo en la cocina lanzando un pequeño grito, parecido a un chirrido, y reía satisfecha al ver a Teresa saltar sobre la silla o llevarse una mano al pecho por el susto. La ingenuidad de la chica desentonaba bastante con la seriedad de la señora de la casa, pero Teresa había ido aprendiendo a apreciarla: a pesar de ser muy diferentes, Rita cumplía con sus deberes y le era de gran ayuda. Teresa se presentó en la cocina y, al ver a Rita absorta calentando la leche frente a la chimenea, la saludó asintiendo la cabeza.
—Me voy. Nos vemos más tarde —dijo, despidiéndose de los dos hijos mayores con una sonrisa.
Luego agarró un chal oscuro de la percha de la entrada y se lo colocó cubriéndose los hombros; cogió del aparador un manojo de llaves de hierro y salió con Emilio al brazo, bien pegado.
Poco antes de cruzar el portón verde de la entrada, Teresa vio a Tore acercársele desde el establo. Era canoso y robusto, bastante más grande que ella, con una frente estrecha y una llamativa nariz aguileña. Siempre había sido más bien introvertido y, a pesar de los buenos modales y el porte elegante, dos ojeras hundidas y los nudillos enrojecidos de ambas manos delataban un origen que era de todo menos noble. Había perdido a sus padres cuando era pequeño y había llegado a Lolai sin dinero, vestido con harapos; él y Teresa habían crecido juntos, y con los años habían desarrollado el uno por el otro un afecto fraternal, a pesar de que no tenían un vínculo de sangre.
Una vez empezadas las extenuantes obras en casa Murru y dada la necesidad de mano de obra, Bruno —que unos años antes había decidido hacer negocios en las diferentes ferias de pueblo— le había pedido a Tore que se mudara con ellos; necesitaban un peón, pero sobre todo alguien que se ocupara del ganado y velara por Teresa y los niños cuando él estaba fuera. Tore era uno de los pocos que siempre había defendido a la señora de la casa, también en situaciones inapropiadas, y esto había hecho de él nada más que un débil a ojos del pueblo.
—El cielo promete hoy —dijo el hombre con aire alegre. —¿Está mejor? Teresa asintió, levantando los brazos para colocarse el velo.
—Diría que el descanso ha durado suficiente.
—Sabe que no debería ir, ¿verdad? —respondió Tore.
La mujer se sacó del bolsillo el manojo de llaves.
—Hice una promesa.
—Dele también recuerdos de mi parte entonces —añadió el hombre con aire resignado.
Teresa sonrió y asintió con un breve gesto de cabeza, luego bajó el picaporte de la puerta de la casa y cruzó el umbral.
Al otro lado de la calle, una decena de hombres estaba sentada en semicírculo frente a la casa de Tonio, un grandulón con cejas tupidas y unos pocos pelos oscuros peinados hacia atrás. Todos, al tenerla en frente, se quedaron sin palabras por la sorpresa.
—¡Teresì! No la esperábamos fuera de casa tan pronto —balbuceó finalmente Biccu, un viejo barbudo de sonrisa astuta.
Le faltaba desde siempre la uña del índice derecho, pero no había día que saliese de la casa sin un sombrero negro de tela de lana orbace en la cabeza, que por esos lares llamaban berritta.
Teresa no respondió, mientras el resto del grupo miraba para otra parte para disimular la vergüenza.
—¿Tiene prisa? —preguntó Tonio, de pie en el umbral con unos vasos vacíos en la mano. —Solo algunos encargos atrasados —le respondió ella, acelerando el paso.
—Y hace bien en ponerse con ellos —dijo irónicamente Biccu—. A propósito, está muy elegante. Deben de ser importantes esos encargos… —agregó dándose la vuelta hacia Elio, un hombrecillo canoso que estaba sentado ahí al lado con el codo en equilibrio sobre un bastón de paseo.
—Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja. Buen día —dijo cortándolo en seco Teresa, antes de doblar en la esquina.
Elio, al escuchar la respuesta de la mujer, le dio a Biccu un golpe en la espinilla con el bastón. —Scimpru!2 ¡En lugar de detenerla la has hecho huir!
—Paciencia —dijo Biccu divertido—. ¿Ves cómo es? Tan vanidosa que ni siquiera los cumplidos acepta.
—¿Todavía no lo has entendido? Con los poderosos uno se comporta como con el fuego — comentó Tonio con un falso aire de sabiduría—. Ni muy cerca ni muy lejos.
Los hombres asintieron y volvieron a mirar al portón vacío; mientras un jilguero interrumpió el silencio cuando pasó volando entre el follaje de los árboles.
Teresa había dejado atrás al grupo apretando los dientes con la boca cerrada, antes de envolver a Emilio con el velo con un gesto de fastidio. Esperaba desarrollar, quedándose en la casa, una cierta inmunidad a la irritación como hacen los anticuerpos durante la enfermedad. A la impertinencia de las miradas ajenas estaba acostumbrada desde siempre, pero, con las ausencias frecuentes del marido, las bromas de los hombres se habían vuelto insistentes. Siempre había evitado los enfrentamientos, para no arriesgarse a perder clientes del almacén o de la taberna, pero de vez en cuando fallaba en su esfuerzo por contenerse e inmediatamente después terminaba arrepintiéndose. Cada respuesta, cada intento de dejar pasar su propia indignación cambiando la mirada o el tono de voz era en vano —así como suficiente para hacer que siguieran hablando, en lugar de desistir.
Siguió caminando cuesta abajo por una calle angosta, bordeada de limoneros, mientras la luz del sol se reflejaba en el empedrado haciendo brillar las entradas de las casas de Lolai en cada curva. Desde los balconcitos destartalados que daban a la calle, resonaban las voces chillonas de los niños y el crepitar de las primeras chimeneas encendidas, junto a algún débil crujido de los carros a lo lejos. Las casas, de no más de dos plantas y con los portones incrustados en gruesas paredes de piedra, estaban todas medio abiertas y listas para recibir visitas inesperadas; las tiendas, por el contrario, seguían cerradas para concederles algunas horas de descanso a los propietarios, a menudo vencidos por la pereza más que por el cansancio.
Teresa había crecido entre esas calles y la gente que les daba vida cada día sin sentirse nunca parte del mismo mundo. Sentía una gran incomodidad cuando estaba ahí en medio pero no conseguía imaginarse en ningún otro lugar, y esta ambivalencia la tenía suspendida en un tormento perenne, que con el tiempo se había dilatado hasta convertirse en costumbre.
Había vivido como criada de los Collu, una rica familia de terratenientes, al servicio de Vincenzo, Margherita y sus cuatro hijos. Su abuela, que la había criado, se había muerto antes de que cumpliera ocho años, haciendo de ella la única huérfana de la casa junto con Tore. Quizás por esto, quizás por la edad similar a la de sus hijos, el señor Collu la había tratado siempre con especial atención, insistiendo para que aprendiera un trabajo manual capaz de garantizarle un futuro digno. El día del decimoctavo cumpleaños de Teresa, Vincenzo había hospedado en casa a un grupo de mineros; entre ellos estaba un chico de pelo rizado, alto y esbelto nacido en un pueblo no muy lejos de Lolai. Se llamaba Bruno. Él y Teresa se gustaron enseguida y, si bien el chico quería dejar el trabajo minero debido a una pulmonía crónica, el señor Collu había apoyado de buen grado aquella unión. Aunque corriesen el riesgo de seguir siendo para siempre un misterio el uno para el otro, fue la idea de tener tiempo para descubrirse lo que los enamoró.
Entre los chorros de agua y el repique sordo de las campanas a lo lejos, Teresa caminaba absorta e interrumpía de vez en cuando el trayecto para recoger alguna nuez madura caída de los árboles. En el último tramo de la carretera, que después de esa curva subía a la iglesia, la mujer oyó una voz aguda detrás de ella.
—Teresa, ¿de verdad es usted?
Era Sofia, la mujer del herrero, más grande que ella y embarazada del primer hijo. Teresa, al darse la vuelta, notó que los ojos oscuros de la mujer repasaban silenciosamente su figura, del velo a los zapatos.
—Está sano, gracias a Dios. Pero ¿qué hace fuera de casa? ¿Necesita algo? —añadió, bajando una mano al vientre.
Teresa fingió no entender el reproche.
—No, gracias, pienso tardar poco. Pronto le tocará a usted, ¿no?
—¡Que Dios nos ampare! Los primeros meses fueron duros pero ahora es cuestión de días. Solo espero no tener malas sorpresas.
Teresa bajó la mirada y Sofia abrió los ojos, quedando en ridículo.
—Obviamente no quería decir… en fin, no ha debido de ser fácil para ustedes. Pero el niño está bien, ¿no? —preguntó, inclinándose hacia delante.
Teresa asintió, acariciando instintivamente a Emilio para quitarse de encima la incomodidad.
1. En el texto, aparecen algunas palabras en sardo, lengua de Cerdeña, y están marcados con cursiva (N. del T.).
2. En sardo, tonto o estúpido. (N del T.)