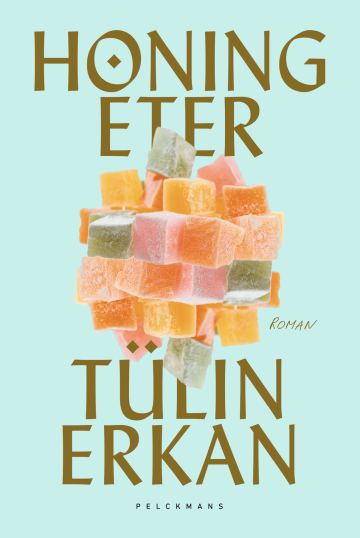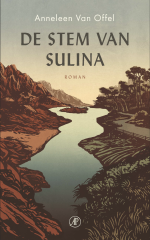• REC
Una mujer espera sentada. Espera, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sentada. Tan normal, como el resto del mundo aquí. ¿Un sujeto sospechoso? Para nada. Pero mi atención se mantiene. Quizá por la manera en que coloca sus pies petrificados sobre el pavimento, como si se hubiera propuesto plantarse en este aeropuerto para siempre.
Los píxeles blancos y negros de mi monitor trazan una cara. A través del ruido se distinguen: dos cejas rectilíneas y un perfil pronunciado, casi aguileño. Me acerco a la pantalla hasta quedarme sentado en el borde de la silla. La lente captura dos ojos claros como el agua. Se abren y se cierran con dificultad, casi de la misma forma que las puertas automáticas de la terminal 224. ¿Debería notificar un comportamiento sospechoso? Ya lleva bastante tiempo ahí sentada. Si amplío la imagen algo más, sus labios parecen moverse despacio: algo va desde su campanilla hacia su lengua, da contra sus dientes y acaba entre sus labios con un ruido sordo. Hay quien diría que pronuncia muy lenta y sigilosamente las palabras «escaleras mecánicas».
Terminal 226
Me pregunto si las escaleras mecánicas olvidan las pisadas. En qué medida son capaces de estimar la talla, el peso, el destino de quien sube o baja por ellas. Y si lo recuerdan para la siguiente ocasión. Para estudiar este asunto, llevo un buen rato aquí sentada, desde hace 572 personas para ser exactos. Cuento atentamente el número de transeúntes en mi bloc de notas, para dejar constancia de lo que pasa por aquí. Mientras sea necesario, dejaré constancia de lo que pasa. Quiero quedarme aquí petrificada y tragarme la despedida, de una vez por todas. Me giro hacia la izquierda y miro entre viajeros, lámparas fluorescentes y reflejos deformados hacia la luna, con forma de hoz, que, cuando el cielo se oscurezca como si fuera papel secante, alumbrará las cimas nevadas a lo lejos. Volcanes que en su momento estuvieron activos, y que hoy arden sin llama hasta que vuelva a desplazarse una placa tectónica. Mientras tanto, Estambul borbotea como el magma.
Todo va lento en un aeropuerto, quizá porque todo se repite en un bucle continuo: las personas en movimiento, las cintas transportadoras, esta escalera mecánica. Para volver a comenzar una y otra vez. Hace 572 transeúntes, me senté frente a la escalera porque su cadencia me tranquiliza. El mecanismo engulle los escalones, los escupe y, con un chasquido sordo, se activa de nuevo. Ojalá yo también pudiera hacer eso, activarme de nuevo.
Empezó hace bastante tiempo: perdí las palabras. O, más bien: me las tragaba una a una directamente. Algo en mi interior me impedía pronunciarlas. Brotaban en mi vientre y llegaban hasta mi laringe. Allí, se trababan y se quedaban atrapadas en el velo de mi paladar, hasta que no expulsaba más que aire. A veces, había tantas palabras intentando salir a borbotones que acababan por formar un nudo rígido y ponían a prueba los límites de mi faringe. Como cuando intentas engullir un trozo de pan duro demasiado grande. En esas ocasiones, querría vomitar aquella asquerosa papilla de palabras, librarme de ella sin más. Cuando era estudiante, no se notaba tanto. Me escondía en la terminología científica latina y en la taxonomía veterinaria, una jerga diferente, con la que convencer a mis profesores sobre todo por escrito. Únicamente podía hablar de forma libre y fluida cuando estaba a solas con los animales del laboratorio. Chillando con los ratones, croando con las ranas, gruñendo con los perros.
Ahora, a veces logro llevar una palabra hasta la punta de la lengua delante de otras personas. En esos momentos, el anhelo se vuelve tan grande que la palabra se impacienta y sale antes de tiempo, a trompicones. Una vez leí que no es posible tragarte tu propia lengua. Eso me tranquiliza.
Irónicamente, antes era muy parlanchina: ponía todo mi empeño en recitar poemas ante la clase, me inventaba mis propias canciones con desparpajo, asaltaba el patio a gritos, los demás decían que tenía un don de lenguas. Hasta que dejé atrás la infancia y mis lenguas paterna y materna decidieron dejar de juntarse. Qué fácil era de niña suplicar a mi padre un helado en su caravasar, y qué difícil se volvió pedir un çay en una taberna local como mujer adulta. Ninguna de las dos lenguas estaba ya en consonancia con la otra. El alfabeto turco tiene veintinueve letras. El alfabeto neerlandés, veintiséis. Son tres de más o tres de menos. Tres letras. No hicieron falta más para silenciarme.
• REC
Arriba a la izquierda, en mi pantalla, consigo una imagen más clara de su postura y de su expresión facial. La cámara se encuentra en un rincón del aeropuerto que está mejor iluminado. Unos paneles publicitarios que alaban la clase Business de Qatar Airways le alumbran la cara. «Fly with a smile». Una modelo con una hilera de dientes perfectos y un cóctel en la mano ilumina a la mujer de la pantalla con su sonrisa radiante. Amplío la imagen. Ha dejado de murmurar y se muerde el labio, concentrada, parece que estuviera sopesando las palabras que tiene en la boca. Tiene el cuello largo. Lleva muy poca ropa para esta época del año: unos pantalones y una blusa oscuros, va sin abrigo. Coge el bolso del suelo, lo coloca sobre su regazo y lo abraza. En la pantalla, sus nudillos marcados se vuelven blancos como la nieve. Me pregunto qué hay en el bolso, dónde está el resto de su equipaje y por qué lo agarra con una fuerza que resulta tan sospechosa.
Un niño de unos seis años con una raya impecable al lado baja la escalera solo. No es un sujeto sospechoso, pero por otro lado, tampoco hay ningún adulto cerca. Que un niño ande solo por un aeropuerto nunca es buena señal. ¿Quizá debería mandar allí a Hasan, por si acaso? Como si le hubieran enseñado a temer las caídas, el niño, en tensión, intenta aferrarse a la barandilla con su pequeña mano. Después, camina con timidez hacia la mujer del bolso, con los puños apretados. Ella aparta la mirada de él, aunque ya lo tiene en frente. La mujer se apresura a sacudir levemente la cabeza, de forma casi imperceptible. Aprieta los labios. La espalda del chico se tensa incluso más. ¿Es muy joven la mujer para ser madre?
Terminal 226
Quien haya diseñado estas supuestas sillas ergonómicas tiene que plantearse cambiar de profesión. Yergo mi espalda, vértebra por vértebra. El frío del metal se filtra por mi cuerpo hasta lo alto de mi cabeza. Mientras tanto, intento calentarme con el bolso. Al sujetar el cuero durante un tiempo, se vuelve flexible y tibio, más o menos como un cuerpo que duerme bajo un edredón de invierno.
No consigo recordar la última noche que dormí sin sobresaltos aquí sentada, ni mucho menos cuánto tiempo llevo aquí exactamente. A pesar de lo vital que aparenta ser cada segundo en un aeropuerto, las horas parecen evaporarse como el éter en el aire. Aquí siempre es de día y de noche. Aquí las luces brillan sin cesar, pero fuera ya está clareando. Eso lo sé con certeza.
Un niño surge de la nada varado a mis pies. Se acerca mucho, tiene el pelo muy bien arreglado y los ojos tan grandes como castañas asadas.
—Mère…
Mi diafragma se contrae de forma involuntaria. La laringe, las cuerdas vocales y los pulmones se me atascan. Últimamente no me deja en paz… ese maldito hipo. Odio perder el control de mi cuerpo. Intento ahuyentar al niño con una voz ahogada, demarcar unos límites, dejar claro que yo no puedo ser a quien necesita. ¿Pero cómo le explicas a un niño lo que son las fronteras, y que chocará con ellas a lo largo de toda su vida? Entre países, entre cuerpos, entre mares, incluso en la atmósfera. Una vez leí que cada país determina la altura de sus fronteras aéreas. Entonces, ¿cómo sabe alguien lo alto que debe saltar?
—Mère… —vuelve a preguntar.
¿Francés? Me muerdo el labio y sale sangre.
—Merhaba.
Pánico. Ninguno de los dos podemos con esto ahora mismo. Mientras miro a mi alrededor buscando algo, el niño intenta controlar el temblor de su labio inferior. Esperaba algo diferente de mí. Que lo hubiera sentado en mi regazo, que lo hubiera mecido suavemente, quizá. O que hubiera tomado con decisión su mano sudorosa en la mía, para ponerme a buscar a la persona que se haría cargo de él en mi lugar. Una madre, una hermana mayor, un abuelo. ¿O un padre? Este lugar está repleto de hombres que podrían ser padres.
Un hombre rapado corre hacia el chico y lo agarra de la mano con un movimiento brusco. Rabiando de preocupación, como si hubiera perdido a ese niño lloroso para siempre. Podría fulminarme. El hombre y el niño se alejan de mí a toda prisa. Parece que estuvieran patinando sobre la superficie resbaladiza de las baldosas. Este lugar está repleto de padres.
La mano de mi madre. Aún puedo sentir la hora de la llegada, en medio de la noche, verano tras verano, cuando mi madre, mi hermana y yo aterrizamos en el minúsculo aeropuerto de Nevşehir Kapadokya. Huele a plástico, a queroseno y a la noche, que aún sigue. Como una trinidad, la madre en el medio con una hija de cada mano, esperamos con ansiedad ese momento de reencuentro. Se habrá olvidado de nosotras, puedo leer en su mano sudorosa. Verano tras verano. Tener paciencia, esperar a que pase nuestra maleta azul turquesa para después avanzar lentas como lombrices en la fila del control de visados. Verano tras verano. El miedo a que ya no me parezca a mi foto, a que mi pelo haya crecido mucho, a que mis mejillas se hayan vuelto menos rellenas e infantiles. Y que por eso nos monten en el primer vuelo con destino a Bélgica. Verano tras verano. El discreto suspiro de alivio cuando el sello del visado toca el pasaporte. Tras superar todas las formalidades, seguimos adelante para encontrarnos con él. Fuera, un muro de hombres bordea el aeropuerto: taxistas desganados, hombres serios, hombres nerviosos, hombres somnolientos. Todos esperando inmóviles. Escucho con atención y oigo el silencio de mi padre, el humo de tabaco que gira como un velo de nubes sobre su cabeza. La mano de mi madre se suelta y saludamos a mi padre medio dormidas, y a sabiendas de que este recibimiento también alberga una despedida. Pero ahora: la costumbre de llevarnos en sus brazos, el olor, siempre el olor, mi oído contra la voz grave de su pecho, mis manos en torno a su cuello. Después en el coche: el olor familiar de la tapicería del Volvo desvencijado, los susurros de los adultos en el asiento delantero, el hipnotizante amuleto contra el mal de ojo colgado del retrovisor, azul como la noche. La certeza de que esto también pasará.