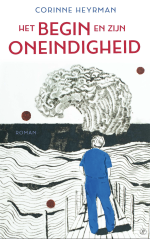Parece ser que ya soy demasiado grande para mi cama de niño: mis extremidades cuelgan por el borde y rozan contra un mueble de televisión forrado de plástico y unas bolsas transparentes de ropa de cama de repuesto con cada giro que doy. Mi antigua habitación es ahora el trastero de mis padres. No logro dormir; mi padre sigue sin encender la calefacción después de todos estos años, nunca, en ninguna habitación. El frío me entumece primero los dedos pequeños de los pies y luego los gordos. Salgo de la cama y cojeo por el suelo, saltando de un pie a otro, por el pasillo, hasta el dormitorio de mis padres.
—¿No te quedas a charlar un rato, fa? —pregunta mi madre al verme, medio en holandés y medio en wenzhounés, nuestro dialecto chino. Me siento junto a ella. Nos ponemos a mirar algunos viejos álbumes de fotos, como hacemos a menudo, y miramos fotos de hace años mientras nos reímos de los voluminosos peinados de mi madre, de mis pantalones demasiado cortos, de la cara estrecha y alargada de mi padre, cuando todavía era flaco, de ese abrigo largo de cuero marrón rojizo que llevaba en Middelburg, mi ciudad natal, que ella quería regalarme el otro día («póntelo y enséñaselo a papá, qué orgulloso se pondrá»), pero que quizás sea demasiado hortera para los estándares occidentales, y de una foto borrosa de mi madre con cara de susto por algo que no sale en la imagen. Nos quedamos mirando las fotos hasta que nos cansamos de pensar en el pasado.
A la mañana siguiente, me deslizo por la casa como si fuese un intruso, buscando algo de comer antes de volver a Ámsterdam. A las siete y media ya estaba despierto. Mi padre asocia madrugar con trabajar duro, por eso nunca colgó cortinas en mi dormitorio. A día de hoy, él mismo se levanta pasadas las once de la mañana.
Mi ropa huele a aceite rancio porque ayer volví a ayudar a freír patatas fritas, kipcorn y frikandellen el típico snack bar holandés situado debajo de nuestra casa en Tilburg. Mis padres lo regentan desde 1994, pero eso cambiará pronto: pondrán en venta el bar De Vriendschap y se trasladarán de Tilburg a Róterdam. Trabajar setenta horas a la semana es demasiado para ellos y Róterdam, donde abundan las tiendas chinas, les pareció una buena opción.
Cuando me lo dijeron el otro día, suspiré en secreto, aliviado. El bar de mis padres es un lugar donde siento que me pesan los pies, un lugar que para mí es como una prisión aunque solo sea por los recuerdos de mi infancia: una pesadilla llena de máscaras de dos caras, de madrugones, de estrategias de supervivencia, y de caminar de puntillas por suelos fríos en un intento de escapar.
Esta es la casa y el snack bar donde nunca pude ser yo mismo, donde nunca pude salir del armario. En este pasillo de la cocina al bar fue donde mi padre me enseñó que los homosexuales son «sucios». Es el lugar donde otros holandeses nos veían como «esos chinos del bar de patatas fritas». Aquí siempre fui lo que no quería ser: sucio, no holandés. Por eso aquí aprendí a avergonzarme de todo lo que es chino y gay, donde hacía cualquier cosa con tal de ser un poco más como los demás. No veo la hora en la que mis padres se deshagan del bar, leven el ancla y se vayan.
Mi madre aparece en la puerta, en pijama, y me calienta una gruesa rebanada de pastel salado casero con cebolleta y grasa de cerdo, una especialidad de su ciudad natal, Wenzhou, aunque yo normalmente desayuno algo ligero.
—Zuo lu! Chi! —dice. Siéntate. Come.
Estas escenas hogareñas pueden parecer encantadoras, pero durante los últimos cuatro años he hablado con mis padres en contadas ocasiones. Somos como árboles sin copa que no llegan a rozarse; conversamos sin comunicarnos realmente. Mi relación con mis padres es como mi relación con mi higienista bucal: cada vez que voy me siento culpable, pillado. Quiero demostrar que puedo cuidarme solo, me siguen sacando pequeñas suciedades de entre los dientes. Tenía la esperanza de que, tras salir del armario hace cuatro años, mis padres por fin se tomarían el tiempo para conocerme mejor, pero aquella conversación solo evidenció más lo grande que es en realidad la distancia que nos separa.
Mis padres han pagado el alquiler de mi habitación de estudiante y mis estudios y libros de texto durante años, todo con el fin de poder determinar cómo debo vivir mi vida según sus normas y expectativas. Es decir: tener éxito y llevar una vida heteronormativa. Desde que salí del armario, puede que mis padres sepan mejor quién soy, pero no saben más sobre mí. Dejamos que las palabras no pronunciadas floten entre nosotros y las miramos sin tocarlas. Ahora ya no me preguntan si tengo novia, pero tampoco si hay un hombre en mi vida.
Desayuno en silencio, le doy un beso a mi madre en silencio y me dirijo a la estación en silencio.
En la estación de Tilburg se me aproxima un hombre chino de unos sesenta años; tiene los hombros encorvados y arrugas apiñadas en torno al pozo seco que conforman sus labios. Sus pies dan pequeños pasos sobre un par de viejas zapatillas deportivas bajo un chándal Adidas que claramente no se probó en la tienda. Desvío la mirada como por instinto, pero él es más rápido: sus ojos asustadizos se disparan hacia abajo antes de que nos crucemos, haciéndome ver por un momento su coronilla calva: un huevo frito con la yema derramada que da paso a un hermoso charco amarillo.
Me acuerdo de lo que me contó Andre Alexander, un británico negro al que entrevisté una vez. Vivía en Chengdu, una ciudad en el centro de China donde por aquel entonces se instalaban pocos expatriados. Allí saludaba por la calle a cualquiera que también fuera negro con una inclinación de la cabeza: te veo, te reconozco. Pero yo mismo, por costumbre, siempre ignoro un poco a otros holandeses chinos, quizá por miedo a que la gente piense que pertenecemos al mismo grupo. Tal vez temo que su «chinez» se me pegue si estamos juntos.
De niño no conocí a otros holandeses chinos como yo, hijos de padres chinos que se hubieran criado en los Países Bajos. A principios de 2019 vivían en los Países Bajos unos 100 000 chinos de primera y segunda generación, según el Centro Nacional de Estadística del país, lo que los convierte en el quinto grupo más numeroso de migrantes no occidentales. Esto incluye a chinos de China (alrededor del 75 %), Hong Kong y Macao (19 %) y Taiwán (4 %). Además de esos 96 600, también hay inmigrantes chinos (y sus hijo/as) de Indonesia, Surinam, Singapur, Malasia, Vietnam, Myanmar y Laos. Es una cifra nada desdeñable.
Además, llevan aquí más tiempo del que pensaba. Comerciantes chinos de Zhejiang (la provincia natal de mis padres) llegaron a Europa a través de Siberia ya a finales del siglo XIX.
Los chinos ayudaron a construir trincheras en el norte de Francia durante la Primera Guerra Mundial, y se establecieron en lugares importantes como Moscú, París, Marsella, Liverpool y Londres. En 1911, trabajadores chinos de Hong Kong y alrededores llegaron a Róterdam para sustituir a los marineros holandeses en huelga. La mayoría se quedaron sin trabajo en los Países Bajos tras el crac de 1929, y apenas unos cientos de chinos sobrevivieron aquí después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al éxito de la combinación de restaurantes chinos e indios. El éxito de esta fórmula atrajo nuevas olas de inmigración china, dando lugar al auge en el número de restaurantes regentados por emigrantes chinos.
Mis padres llegaron en las grandes oleadas migratorias de los años setenta y ochenta. Tras el fin del régimen comunista y aislacionista de Mao Zedong, China se abrió cada vez más al exterior, al comercio y a la inmigración. Estos trabajadores inmigrantes pronto trajeron también a sus familias. Por aquel entonces, todavía era muy eficaz alegar la «reagrupación familiar» como motivo para migrar.
La mayoría de los holandeses chinos viven ahora en grandes ciudades como Róterdam, Ámsterdam y La Haya, aunque también hay un sorprendente número de ellos repartidos por todo el país. Yo crecí en Middelburg, luego me trasladé a Hoogerheide y después finalmente a Tilburg. Aparte de mi familia, durante mi infancia nunca había hablado con otro holandés chino durante más de cinco minutos.
En mi mente, los hombres chinos eran hombres de negocios gordos, con gafas y traje de raya diplomática, que gritaban con fuerza (siempre en mandarín, nunca en neerlandés) grandes sumas de dinero en voz alta por teléfono mientras iban por la calle con una calculadora en una mano y un montón de billetes en la otra. Las mujeres eran de esas que asienten a todo con la cabeza y luego se inclinan para indicar lo sumisas que son mientras sirven un plato de arroz con perro. Eran eso, o unas tiger moms: estrictas madres asiáticas, con zapatilla en mano, dispuestas a abofetear a sus hijos mientras estos memorizan las reglas gramaticales de una de las lenguas zulúes, tocan el piano y ponen en jaque mate a todo el mundo. Si pueden ser las tres cosas a la vez, mejor.
Y lo peor es que, cuando tiendes a ser el único de algo en un grupo, como en mi caso siendo a veces «chino», a veces «gay» y a veces un «regañón lacónico», te conviertes automáticamente en el portavoz de ese «algo». La gente siempre me mira cuando se trata, por ejemplo, de restaurantes o platos chinos o de viajes a China, porque tienen una determinada imagen de mí. Como me dijo una vez mi madre, medio en broma, medio con orgullo: puedes sentirte todo lo occidental que quieras por dentro, pero para el mundo exterior sigues siendo chino. Siempre serás «amarillo» por fuera y «blanco» por dentro. Es decir, un plátano.
Sé que este tipo de pensamientos estereotipados (interiorizados) pueden ser perjudiciales. Provocan discriminación, hacen que me avergüence de esa parte de mí, y por eso me alejo de los chinos. Por ello sigo sintiéndome como un intruso no sólo en casa de mis padres, sino en toda la comunidad chino-holandesa.
¿Por qué tengo que vivir con esta vergüenza? Toda mi vida he llevado una doble vida: una en la que me comportaba lo más «holandés» que podía con mis compañeros de clase, escuchaba música pop occidental y salía de fiesta con ellos, y otra en casa de mis padres, donde comía platos «raros» con medusas o pepino de mar y me pasaba horas ayudando a hacer salsa tatay y rollitos de primavera: una vida que nadie de fuera conocía.
En el verano de 2016, a petición del periódico holandés de Volkskrant, escribí un artículo sobre cómo mi madre y yo fuimos juntos de viaje a China. Hacía seis meses que había salido del armario, pero aun así ella intentó emparejarme con una china en Shanghái.
Cuando se publicó el artículo, recibí muchos mensajes y respuestas de otros jóvenes holandeses chinos, de alto y bajo nivel educativo, heterosexuales y homosexuales, que me hicieron saber que se sentían identificados, que reconocían las absurdas expectativas que tenían mis padres y que por fin podían explicar a los suyos cómo se sentían ellos como hijos de emigrantes chinos. Pertenecemos a una generación nacida y criada aquí que tiene que navegar entre dos mundos, entre dos vidas: una en la que nos criamos y otra que heredamos de nuestros padres.
Gracias a esas respuestas fui consciente de cuánto compartía en realidad con muchas otras personas y de que nos entendíamos sin tener que dar demasiadas explicaciones. «Si hubiera leído tu historia antes, cuando era joven», me escribieron una vez, «me habría dado cuenta de que no estoy solo.
Sí, a mí también me hubiera gustado eso, que hubiera más artículos y libros sobre experiencias en las que me hubiera podido sentir identificado, que me enseñaran a no avergonzarme de esa parte china de mí mismo. Y ahora que se me han ocurrido estos pensamientos, no puedo detenerlos. Es como si hubiera desempaquetado un montón de cajas y ahora, aunque intente meterlo de nuevo, el contenido ya no cabe.
Ha llegado el momento de dar el siguiente paso, pienso mientras vuelvo la vista por última vez a aquel hombre chino con zapatillas deportivas viejas. Ahora que mis padres se mudan de la casa en la que me crie avergonzado, me doy cuenta de que va siendo hora de desaprender esa vergüenza. Es hora de explorar de dónde viene ese sentimiento, con la esperanza de que otros (el niño que una vez fui yo mismo) puedan reconocerse en él y puedan sentir que no están solos.
Como «plátano», como hijo de emigrantes, como persona, pero también como periodista, soy cada vez más consciente del gran impacto que tienen en la gente la emigración y el hecho de crecer dentro de la cultura holandesa dominante. Al mismo tiempo, también veo la poca atención que se presta a la segunda generación de holandeses de ascendencia china en los medios de comunicación y en la política de los Países Bajos, tan poca que incluso yo, un holandés chino, tengo una imagen estereotipada de los demás holandeses chinos. Eso tiene que cambiar. No conozco muy bien a mis propios padres, y sé qué repercusiones tiene eso en mi imagen de otros chinos, que es unidimensional. Y a medida que mi madre y mi padre se hacen mayores (y a medida que yo me hago mayor), pienso cada vez más, como probablemente le pasa a cualquier niño, que debo conservar lo que aún puedo conservar, recordar lo que aún puedo recordar, experimentar, retener, y sentir, ahora que ellos y yo aún compartimos una vida.
View Colofon
Original text
"De bananengeneratie: over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu" written in Dutch by
Pete Wu,
Other translations
- "Banánová generace: o dvojím životě současných čínských Nizozemců" translated to Czech by Barbora Genserová,
- "La generazione banana: sulla doppia vita dei cinesi dei Paesi Bassi oggi" translated to Italian by Jessica Rostro Benigno,
- "Generacija banana" translated to Serbian by Jana Živkić,
- "Банановото поколение: За двойствения живот на днешните китайски нидерландци" translated to Bulgarian by Elena Dimitrova,
- "Pokolenie bananów" translated to Polish by Marta Talacha,
- "Banana generacija (De bananengeneratie: over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu)" translated to Slovenian by Tina Jurman,
- "Generația-banană: despre viața dublă a unui chinez-neerlandez" translated to Romanian by Mădălina Balea,
- "Бананове покоління" translated to Ukranian by Larysa Dobra,
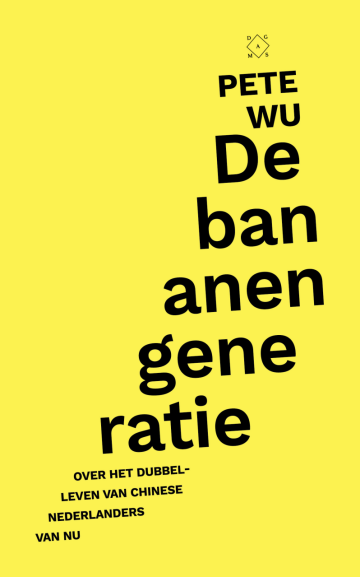
La generación de los plátanos: sobre la doble vida de los holandeses chinos de hoy
Translated from
Dutch
to
Spanish
by
Beatriz Jiménez
Written in Dutch by
Pete Wu
This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!
More by
Beatriz Jiménez
You might also like
Volviendo a casa
Translated from
Italian
to
Spanish
by Inés Sánchez Mesonero
Written in Italian by Fabrizio Allione
9 minutes read
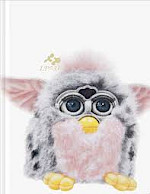
Pájaros que cantan el futuro
Written in Spanish by Alejandro Morellón Mariano
5 minutes read
Relámpagos
Translated from
Italian
to
Spanish
by Inés Sánchez Mesonero
Written in Italian by Sara Micello
8 minutes read