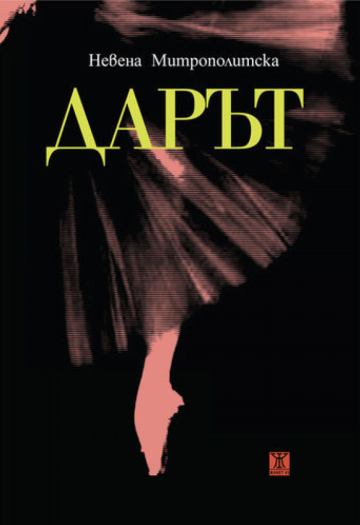Todo comenzó a raíz de una pregunta. El dieciocho de octubre del setenta y ocho, justo tres meses antes de que Neda cumpliera siete años, su abuelo, sentado en la mecedora frente al televisor y acariciando el descascarillado reposabrazos, le preguntó qué regalo quería para su cumpleaños. No era una pregunta más, sino un ritual que se repetía todos los años sobre la misma fecha. Tres meses le eran suficientes para prepararse. Fuera lo que deseara, su abuelo se lo creaba con madera. Y si le hubiera pedido ropa, también se la habría tallado. Se ponía a buscar un trozo grande de madera, se encerraba en su taller del sótano —lleno de cinceles extravagantes—, y manos a la obra. Cuando le daba forma a su creación, la pintaba entera con pinceles finos y la barnizaba. La niña podía pasarse horas observando sus dedos callosos juguetear con la madera cariñosamente: cómo le daban forma, emoción y hasta movimiento. Para su cuarto cumpleaños se había pedido una muñeca bebé: él se la hizo con un agujero en la boca para que pudiera meterle el chupete. Por su quinto cumpleaños, una casita bien equipada: tenía chimenea, dos ventanas (no tenían cristales, pegó trocitos de nylon), una puertecita con un pomo dibujado que se podía abrir, y dentro una camita en miniatura. Por su sexto cumpleaños le regalaron una mesita con cuatro sillitas, y su abuela y ella cosieron un mantel verde. Y aquel dieciocho de octubre, tres meses antes de su séptimo cumpleaños, al hacerle aquella fatídica pregunta, su abuelo ya podía presentirlo con dulzura: hasta su bigote tembló de la emoción, la alegría de su unión con la madera. Aunque esta vez Neda lo sorprendería.
Unas semanas antes, en un domingo lluvioso, Neda estuvo más rato de lo normal delante del televisor. Frente a sus ojos se reveló algo mágico que en aquel momento era incapaz de nombrar; algo que más tarde llamaría «ballet». Estaba boquiabierta clavada en mitad del salón, y miraba fijamente a las chicas delicadas como copitos de nieve: cómo saltaban, giraban y flotaban por el aire; se mecía a compás, se ponía de puntillas, extendía las piernas tratando de lograr un grand écart y soñaba con colarse en el televisor y en aquel mundo de ensueño. La actuación finalizó, y en su lugar comenzó un estridente programa, pero ella siguió durante un rato sin moverse, y frente a sus ojos remoloneaban las hadas de vestidos blancos y faldas al vuelo. Desde entonces, en cuanto sonaba por la radio música de mayores (así llamaba a la música clásica), subía el volumen, se iba corriendo al dormitorio de su madre, se ponía deprisa uno de sus camisones transparentes, se lo ajustaba y se ponía a bailar. Cuando aquel dieciocho de octubre su abuelo le hizo la fatal pregunta, su respuesta estaba bien pensada: que su abuela y él la llevaran a ver un ballet de verdad. Aunque él no estaba preparado para oírlo. Su mano, por inercia, acariciaba el reposabrazos y su rostro iba cambiando de expresión: de la sorpresa, pasando por la decepción, hasta la impotente resignación.
Como siempre, el abuelo cumplió su deseo. Solo al principio trató de escabullirse, presionando que fuera solo con la abuela. Sin embargo, Neda se mantuvo firme: quería ir con los dos. Y como su abuelo no entendía nada de ballet, le pidió ayuda a Pepa, la vecina, quien trabajaba de peluquera en el bulevar Dondúkov y estaba bien al tanto de los alborotos de la ciudad, tal como él llamaba a los eventos culturales de la capital. Le dio dinero y ella les consiguió entradas para Giselle. El espectáculo caía justo en su cumpleaños: un sábado helado y anubarrado.
Así, el dieciocho de enero, con la barriga llena de bánitsa de puerro y tíkvenik con motivo del séptimo cumpleaños de Neda, los tres marcharon hacia la estación ataviados —en opinión de la abuela—, de sus atuendos más presentables. Pese a su acalorada protesta, mocos y lágrimas, Neda se enfundó el pantalón marrón de lana debajo del vestido de punto rosa y azul que, según su abuela, era la única forma de no congelarse con ese frío, y que además se estaba poniendo de moda. Su abuelo se había acicalado: llevaba el pantalón gris de vestir de la boda de su hija, que se lo habían arreglado de cintura para la ocasión. Se había colgado el reloj de bolsillo —que llevaba bastante tiempo dormido— de su padre, cuya cadena se balanceaba de forma ceremoniosa. Su abuela se había engalanado con el conjunto que solía ponerse para los banquetes del ocho de marzo de la cooperativa: una falda negra y un chaleco de punto verde con flores bordadas en el cuello. Cuando entraron en la ópera y vieron las columnas de mármol, los frescos, las enormes lámparas de araña, la seda y el terciopelo, se sintieron como unas moscas aterrizadas por error en un planeta ajeno. Preguntaron tres veces por sus asientos a la acomodadora y al final esta dejó su puesto y los llevó personalmente entre suspiros. Mientras se dirigían a sus butacas, su abuelo cojeaba tras ellos, jadeando, golpeando su bastón en el suelo, mientras Neda, temblando avergonzada, le hacía señales para que se apresurara. (A día de hoy seguía recordando aquel momento y no podía perdonárselo). Cuando se sentaron, él la mandó a por el «librito», más exactamente el programa, y pudo leerle el argumento antes del comienzo del espectáculo. Luego se apagaron las luces, la música inundó la sala y todo lo demás dejó de tener importancia.
Giselle. El cuento más maravilloso que le habían contado. Aunque estaba sentada en el tercer balcón en su asiento entre los abuelos, en realidad estaba al lado del Rin. Cuando la bella campesina salió de su casita y se puso a dar saltitos y vueltas con alegría, Neda se encariñó de inmediato. Giselle bailaba y Neda bailaba, como fusionada con su cuerpo. Inhalaba el fragante aire, los pajaritos le piaban, el sol le acariciaba el rostro, y los jubilosos ritmos hacían su sangre fluir. En cuanto el bello Albretch apareció en escena, ella también se enamoró de él; su corazón se puso a latir muy rápido y hasta pudo olvidar que en realidad era un príncipe comprometido con una princesa y que se hacía pasar por campesino para gustarle a Giselle. Le irritaba el guardabosques celoso de Loys y aunque su abuelo le había leído lo que pasaría, ella rezaba por que ocurriera un milagro: que no se enterara del secreto de Albrecht y que no lo delatara a Giselle. Y cuando esto ocurrió y Giselle se volvió loca y murió, fue como si el mundo se desplomara sobre Neda, como si toda su oscuridad se vertiera en su alma. Se pasó todo el entreacto sin despegarse de la butaca, sin levantar la cabeza, sin decir palabra. Solo fluían sus lágrimas, mientras su abuela, inusualmente callada, se las secaba con un pañuelo y la acariciaba. Y, cuando tras el entreacto, Giselle volvió a aparecer y comenzó a bailar, bañada en una luz azulada, Neda sabía que aquello era su espíritu y seguía teniendo un atisbo de esperanza de no haberlo entendido, de que su abuelo hubiera leído mal y Giselle pudiera estar viva.
Mientras esperaban el tranvía a la vuelta en la plaza Slaveykov, le preguntó a su abuelo: —Abuelo, ¿sigue siendo mi cumpleaños?
Él miró el reloj, a la luz de la farola (no el parado de bolsillo, sino el de pulsera), y afirmó: «Sí, todavía es tu cumpleaños».
—¿Puedo pedirme un regalo más? Para mi próximo cumpleaños, aunque si puede ser, para ahora.
—Dime, cariño. ¿Qué quieres? Solo no me pidas que baile ballet.
Neda clavó la mirada en el raíl que destellaba en el frío, cerró los puños, inhaló profundo y exclamó:
—Quiero que me apuntéis a clases de ballet.
—¡Se te ha ido la cabeza o qué, Neda! —se rebotó su abuela—. Mira estas bailarinas lo flacas que están. Qué vida es esa, que no pueden ni comer bien. Ni te me vas a poner abierta de piernas delante de la gente a que se te vean las bragas.
—¡Por favor! —susurró Neda—. Su cabeza se hundió aún más.
—Nadie te puede llevar —dijo su abuela cortante—. Yo trabajo y tu abuelo con ese dolor en las piernas…
—¿Quieres bailar como Giselle, cariño?
Se agachó, la acarició en la mejilla y le levantó la carita. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. La farola de detrás enmarcaba su figura con un radiante halo. Unos cuantos pelos alborotados se destacaban empinados en su cabeza, todos cubiertos de oro. Neda asintió; dos lágrimas rodaron por sus mejillas.
—Estoy seguro de que bailarás muy bien Giselle —susurró el abuelo y le secó los mofletes con el guante.
—Tosho, menudo hombre estás hecho, que dejas que una niña te mande. Que no. No le prometas nada que va a tener esperanzas en balde —incidió su abuela y la amenazó con el dedo.
Aunque por mucho que se rebotara, ya no podía hacer nada. Su abuelo se lo había prometido. Porque a esa edad, con esta vida tan dura, después de tanta repetición, ni él se había creído que no todo lo que reluce es oro.
No mucho después Neda comenzó a ir a clases de ballet. Su abuelo insistía en que fuera al mejor lugar; no en Pérnik, sino en Sofía. De nuevo, la tía Pepa corrió en su ayuda: preguntó a sus clientes y le dijeron que el Palacio de los Pioneros era el lugar adecuado. Una de ellas hasta encontró contactos y la apuntaron muy rápido. Así su abuelo, pese a la artritis de sus rodillas, se comprometió a llevarla los martes. Mientras su abuela le cosió un traje del vestido de novia de su madre; la futura Giselle bailaba con él puesto durante horas con la música de mayores de fondo. Neda comenzó a vivir en su sueño de martes a martes, en casa ensayaba y aunque los pasos de la barra estaban lejos de la magia del escenario, sabía que la acabarían llevando ahí. Era feliz; sonreía a todos. El mundo resonaba de promesas y alegría.
Así fue hasta aquel día soleado de marzo, cuando al regresar a casa se bajaron del tren en Pérnik, su abuelo se pasó un escalón y se desplomó en el andén. Resultó que tenía una fractura de cadera y lo trasladaron al hospital. Pero antes de eso, cuando vinieron a llevárselo con la ambulancia, tuvieron que bregar con Neda para despegarla del abuelo. Fue con un miliciano y luego su abuela la llevó a su casa. Al principio, por mucho que lo pidiera, nadie quería llevarla a ver al abuelo. Entraban y salían de casa su abuela, su madre, vecinos y familiares, siempre serios, ella les preguntaba cómo estaba, les imploraba que la dejaran ir a verlo, a lo que ellos balbucían algo y se escabullían. De su vida anterior no había quedado huella. Recorría habitaciones conocidas, acariciaba objetos conocidos, pero sin su abuelo todo le era ajeno, hasta los juguetes que él había creado. Estaba segura de que nunca más oiría hablar del ballet. Sin embargo, muy pronto se lo recordaron. Encima, dos veces.
La primera vez fue cuando, por fin, tres semanas después de su caída, la llevaron a ver a su abuelo. Cuando lo vio desde la puerta, miró hacia abajo y no pudo volver a levantar la mirada (esto tampoco se lo perdonaría): estaba tan delgado y envejecido, como si la vida se le hubiera escurrido y la muerte se dejara ver bajo su piel enjuta. Su abuela la agarró de la mano y la arrastró hasta su cama. Su voz se había debilitado y temblaba, lo que la asustó no menos que su aspecto:
—¿Sigues con el ballet, no, Neda?
No sabía qué responder, hundió el rostro en el regazo de su abuela y rompió en sollozos.
—No llores, mi niña —lo oyó tragar con dificultad—. Quiero que algún día llegues a ser una bailarina, que hagas de Giselle. Sé que es tu sueño. Serás la mejor Giselle. Trabaja duro y ya verás.
Neda se separó de su abuela, se dejó caer en el suelo junto a su cama e intentó decirle entre sollozos que solo quería que volviera. Aunque no se le entendió nada. Su abuela la levantó, la abrazó, la sacó de la habitación y luego estuvo un rato acariciándola. No lo vio nunca más. Lo enterraron una semana después. No la llevaron al entierro, la dejaron sola en casa. Había escondido un obituario con su foto, la miraba y le pedía que volviera. Cuando los mayores regresaron, por segunda vez tras su caída le mencionaron el ballet. Su madre, vestida de negro, con una blusa y una falda, fue la última en irrumpir, dio un portazo, se desplomó en la silla junto a la estufa, lanzó una mirada superficial a Neda y refunfuñó: «Si no fuera por tu ballet, estaría vivo». Neda volvió a ir al Palacio de los Pioneros. Pese a su agitada resistencia, la voluntad de su abuela prevaleció, apoyada por el fuerte argumento de que era el último deseo de su abuelo. Años más tarde, Neda se enteró de que su abuela había anunciado en el trabajo que se iba a prejubilar para llevar a su nieta a ballet. Entonces, su jefe, conmovido por tal impulso artístico y preocupado por perder a su mejor vaquera, le encontró una sustituta para las horas en las que se ausentara.
Era once de enero del ochenta y uno, una semana antes de su noveno cumpleaños, cuando su abuela le preguntó qué quería de regalo. «Nada», respondió la niña y continuó haciendo los deberes. Y no es que no soñara con una muñeca como la de Vera, o que unos nuevos pantalones estuvieran de más, o que las zapatillas de ballet se le hubieran quedado pequeñas. Nada de eso. Solo que ya había recibido el regalo para todos sus cumpleaños hasta el final de su vida. Se lo había dado su abuelo. Su último regalo.