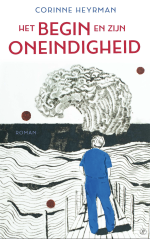Mientras espero a Isaac, veo cómo hombres mayores se pelean por plazas de aparcamiento y familias numerosas se hacinan en un pequeño taxi, y el estridente sonido del claxon de los coches me provoca un pitido en el oído derecho. El aparcamiento del aeropuerto es una mini representación del tráfico del país, un preludio de las autopistas caóticas en las que se ignoran las marcas viales y prevalece la ley del más fuerte.
De repente me llega a los oídos una estrofa familiar. Desterramos los sueños hacia mañana y para más tarde, ¿pero en secreto no te duele? La letra de la famosa canción holandesa queda un poco fuera de lugar en un aparcamiento como este y en una ciudad como esta. Así es cómo Isaac anuncia su llegada. En primaria solíamos celebrar tardes de karaoke algunos viernes del año. Cada clase interpretaba una canción de su elección, aunque no había muchas opciones para elegir, porque la máquina de karaoke sólo tenía unas pocas opciones. Cuando estábamos en quinto de primaria, elegimos Qué harías de Marco Borsato y Ali B, y cerca de Navidad ya habíamos ideado nuestra propia coreografía y nos sabíamos la letra de la canción completamente de memoria. Llevábamos ropa a juego, gorros ladeados en la cabeza y recibimos fuertes aplausos del resto de nuestra pequeña escuela cuando terminó la actuación.
El viejo Mercedes blanco se detiene, el motor se para y Ali B se queda a mitad de su estrofa. Las dos ventanillas del coche están bajadas y veo que Isaac se inclina un poco hacia delante; su cabeza parece rozar el techo. No sé qué aspecto esperaba que tuviese ahora. A pesar de todas las fotos que he visto de él durante estos últimos años, la imagen de Isaac que tenía en la cabeza seguía siendo una versión ligeramente más alta de su yo de catorce años; con un bigote fino y lanoso y las extremidades larguiruchas.
—Has crecido —afirmo finalmente. A mí me llegó el estirón antes que a él y siempre ganaba cuando nos peleábamos porque podía pegarle más fuerte y no dudaba en sacar las uñas, aunque le hiciese sangrar. Isaac empezó a alcanzarme el año antes de que él y papá se marcharan y al final ya no le hizo falta peinarse el pelo hacia arriba para ser más alto que yo. Cuando cumplimos catorce años, dibujamos marcas de crecimiento en el papel pintado de nuestro dormitorio por última vez. Isaac midió la diferencia con su escuadra y durante el resto del día no solo celebró su edad, sino también su victoria en altura. Era oficialmente dos centímetros más alto que yo.
Me coge la maleta y sonríe.
—Ambos sabíamos que acabaría ganando.
Según Isaac, el trayecto en coche desde el aparcamiento del aeropuerto hasta el piso de nuestros abuelos es de apenas 15 minutos.
—No sé si te acuerdas de lo lejos que está por todas las veces que íbamos de visita, pero de niño el trayecto siempre parecía infinitamente largo, ¿no crees?
—Sí, me parecía que durase horas.
—Cuando hay mucho tráfico o muchos atascos, se puede tardar una hora, pero desde la semana pasada la carretera está más tranquila. Todo el que ha podido ha huido de la ciudad y ya casi no hay vuelos a Beirut.
—Tiene sentido.
El viaje en coche me recuerda a un reencuentro de compañeros de primaria en el que, mientras te tomas un pretzel, intentas resumir en cinco minutos la historia de vida de alguien a quien solías conocer.
—¿A qué te dedicas ahora, por cierto? ¿Algo de finanzas? —Isaac una vez empezó a estudiar administración de empresas, o economía, o contabilidad. No me acuerdo. La palabra «finanzas», por muy vaga que sea, es la opción que probablemente más me acerque a una respuesta correcta.
Hace un chasquido con la boca, una especie de chak, y sacude la cabeza. —Dólares. Las tasas de matrícula son cada año más caras, ahora estamos en unos doce mil dólares al año, y con el tipo de cambio actual del dólar, es una locura. —¿Y entonces a qué te dedicas?
—Hago un poco de todo por aquí y por allá. Los hermanos de un amigo mío tienen una gasolinera y unos taxis, así que trabajo allí siempre que me necesitan.
—¿Pero seguirás estudiando en algún momento? ¿Quizás cuando sea más barato? —Quizás. ¿Comiste algo en el avión? —suelta una de las manos del volante y señala al KFC que hay a nuestra derecha.
Tiro con las uñas del pulgar y del índice de un hilo suelto que cuelga del asa de mi mochila.
—La chica que tenía sentada a mi lado me ha dado un bocadillo de labneh. —¿Quieres comer algo?
Niego con la cabeza.
En el coche, aislada del mundo exterior, dirijo mi mirada a la guantera y me concentro en la música, me invade una especie de sentimiento familiar al sentarme a su lado y mirarlo, como si nunca hubiéramos dejado de estar el uno en presencia del otro. Estudio los contornos de su cara, la curva de su puente nasal, que ambos heredamos de nuestro padre, y el pelo alborotado de su coronilla. Su cara es mi cara, pero distinta. Él es yo, pero distinto; no hay nadie en el mundo con quien comparta más similitudes genéticas que con Isaac. No es un extraño.
Pero al mismo tiempo, Isaac es alguien a quien conocí en una vida anterior, se ha vuelto irreconocible de mil maneras (por su altura, su corte de pelo, el tono grave de su voz, cómo conduce un coche, o la forma en la que mueve su cuerpo). En la vida en la que nos conocimos, Isaac era una oruga, pero ahora es una mariposa. Se ha sometido a un proceso en el que todo su ser, su piel, su cerebro, sus intestinos y sus huesos, se han disuelto en una sustancia viscosa, y luego se han reconvertido en un ser humano nuevo.
Hay quien ha estudiado si las mariposas recuerdan su vida como oruga. Durante la metamorfosis, sólo se transmiten los recuerdos de importancia biológica; sólo aquellos recuerdos que hacen que la mariposa sepa lo que es peligroso y lo que es familiar. Aquellas cosas que hacían reír a la oruga, que la entristecían, así como lo mucho que quería a otras orugas que la rodeaban, son todo cosas que se pierden durante el proceso de transformación.
—Si tuvieras que elegir, ¿preferirías ser una oruga o una mariposa? —le pregunto. ¿Qué recuerdas de la vida que compartimos?
—¿Qué cojones? —Mira a un lado, levanta una ceja y niega con la cabeza—. Supongo que una mariposa. No, una oruga. ¿Puedo elegir otra cosa? ¿Un ciempiés o algo así? No, una mariquita naranja. Eso es.
Aparte de los cristales rotos, nada parece haber cambiado en el apartamento. Reconozco el sofá que está en el centro del salón de las fotos antiguas, sólo que se ve un poco descolorido y el asiento se ha hundido más; como si el sofá estuviera cansado de estar tanto tiempo en el mismo sitio. Me pregunto cómo de profunda es la huella de las patas en la alfombra. ¿Sería salvable con una buena limpieza, o tendrá la tela completamente aplastada? El otro día vi una serie de vídeos de una empresa de reparación de peluches. Cuando la tela del peluche, normalmente de un oso o un gato, está completamente gastada después de tantas noches de llanto y de tanto baboseo, le quitan el relleno al animal, le cortan los ojos saltones con un cuchillo y empapan la funda vacía en agua con jabón. Al final de los vídeos, los peluches siempre se ven demasiado nuevos, demasiado limpios. Creo que entonces ya no son tan agradables de abrazar como antes.
Los últimos rayos de sol del día se reflejan en mil pedazos en las paredes gracias a los fragmentos de cristal. Sólo el pasillo que va de la puerta al sofá y el propio sofá están libres de cristales. El sofá está cubierto de cojines decorativos con flecos dorados y en el centro hay una fina manta con la imagen de un loro.
—¿Aquí es donde duermes? —pregunto.
Isaac pone cuidadosamente un pie delante del otro, como un equilibrista. Tiene los brazos estirados para mantener el equilibrio: unos centímetros a la izquierda o a la derecha y pisará fragmentos de cristal. El camino tiene la anchura de una escoba. Puedo visualizar cómo caminó en línea recta con la escoba delante de él hasta el sofá, despejando un pasillo, y cómo se dejó caer en el sofá y decidió que así le valía.
Isaac asiente mientras mira hacia el otro extremo de la habitación. La puerta del dormitorio está abierta.
—Normalmente duermo ahí. Todavía no he tenido tiempo de despejar el camino. Isaac se sube al sofá y coge la escoba, que se había caído al suelo. Me la lanza con un movimiento ágil, como si fuésemos dos héroes de una película medieval que se lanzan una espada. El palo de madera cae al suelo con un ruido sordo.
Isaac se levanta del sofá y camina con pasos cortos hacia la puerta principal. —Voy a pedir otra escoba prestada arriba —dice y desparece por el pasillo. Deslizo los trozos de cristal hacia delante como una quitanieves y trazo una línea recta y apretada desde la puerta hasta el dormitorio. La brisa que sopla en la habitación huele a mar y a contenedores de basura desbordados. La alfombra brilla con los microscópicos trozos de cristal pegados entre las fibras del tejido. No sé si lograremos sacarlos con una aspiradora; quizá no haya suficiente energía y el generador falle al cabo de un minuto, por lo que entonces tendremos que bajar corriendo todas las escalares para volver a encenderlo y esperar que el resto de los residentes del edificio aún tengan electricidad.
Todavía recuerdo cómo, cuando dormíamos aquí y no en el pueblo de mis abuelos, volvíamos cansados y quemados por el sol después de un largo día en la playa. Antes de subir las escalares, mi padre se dirigía al cuadro eléctrico que cuelga en el exterior del edificio de apartamentos. Apagaba y encendía varias veces el interruptor de Im Younes, una de nuestras vecinas de arriba, para que todas las luces de su casa parpadeasen.
—Así sabe que estamos en casa —solía decir papá—, es como una especie de timbre.
A menudo, Im Younes aparecía en nuestra puerta unos minutos después. Entonces nos cogía a Isaac y a mí de la mano para llevarnos a su salón, donde nos esperaban cuencos con comida, y a papá le golpeaba el brazo con un matamoscas.
Formo un montón de cristales barridos junto a la puerta del dormitorio y me asomo. Las sábanas yacen deshechas en medio de la cama y una de las almohadas está tirada en el suelo. En verano, en esta habitación siempre hacía demasiado calor. Los cuatro dormíamos en la cama de matrimonio, demasiado pequeña, y a menudo nos despertábamos bañados en sudor. Aun así, siempre preferí este lugar al pueblo: aquí comíamos todas las noches en restaurantes o en pequeños puestos callejeros y todos los días pasábamos por delante de la tienda de chucherías, donde me dejaban comprar caramelos de azúcar. La playa siempre estaba cerca y por la noche nunca se hacía el silencio total.
Frente a la cama hay un armario con marcos de fotos volcados. Los recojo uno a uno para mirarlos y reconozco la foto de boda de mis padres, fotos de mis tías cuando eran adolescentes, fotos de bebé de mis primos y, finalmente, una foto mía. Es una foto escolar de cuando estaba en segundo o tercero de primaria, creo. Ese año tenía el labio roto y un rasguño en la cara porque me había caído de cabeza contra la acera mientras caminaba en zancos por el patio del colegio. El marco de la foto está rajado. Vuelvo a colocarlo en posición vertical, en el centro del estante superior.
A menudo tengo la sensación de que mis abuelos sólo existen durante esos instantes que pienso en ellos. En todos los periodos intermedios, que a veces se extienden durante meses, son personajes secundarios olvidados, marionetas que descansan en algún lugar del fondo de un baúl cerrado, un baúl cuya llave he perdido. Es algo que me digo a mí misma para sentirme menos culpable. Si no existen cuando no pienso en ellos, tampoco existen los momentos en los que están esperando a que suene el teléfono, a que les llegue un mensaje que diga «hola, te echo de menos», o a mí. La foto del colegio, que no sé quién ha puesto aquí, contradice esa idea, y cuanto más tiempo me mira mi propia cara de ocho años, más se me hace un nudo en el estómago. Le doy la vuelta al marco.